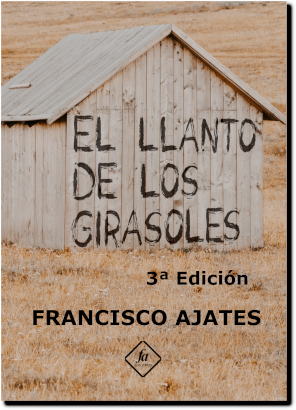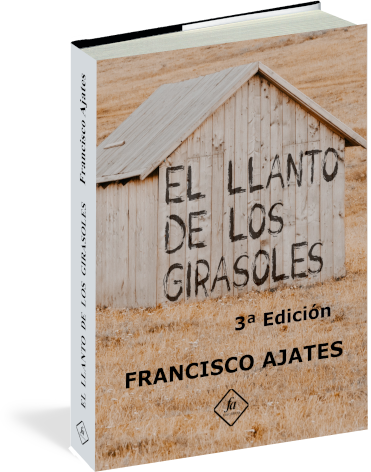1
Hacía mucho rato que me quedaba embobado con la mirada clavada en el tambor de la lavadora. Me acompañaba el machacante sonido de fondo de un programa insulso de tele tienda, mientras contemplaba girar penitentes los casi cinco kilos de ropa sucia que había acumulado durante las últimas dos semanas. Se ahogaban en el mar de jabón que opacaba el cristal de la portezuela.
El reloj de la pared apuntaba las dos de la madrugada, y la noche cerrada hacía que la luz de los fluorescentes del local se sumase a la del cartel luminoso de la entrada, “Clean Clothes Autoservicio 24 horas”, y se proyectasen ambas sobre la acera en la calle, ofreciendo al transeúnte un panorama incluso apetecible; sobre todo si la alternativa era ese mismo programa de tele tienda, tirado en el sofá de mi apartamento con la única compañía de una botella de Johnnie Walker agonizando sus últimos tragos. Sin lugar a dudas, era muchísimo más gratificante estar sentado en aquella fría butaca de plástico, apoyado en el cristal del establecimiento, y con la falsa sensación de estar haciendo algo útil mientras contemplaba absorto como aquellos monstruos industriales machacaban casi toda la ropa que guardaba en el armario.
El tipo apareció como de la nada. Entró acelerado y casi sin tocar el suelo. Parecía que caminaba de puntillas, pero su presencia repentina interrumpió mi letargo cuando ya iba por la vuelta cinco mil del tambor de la lavadora, y a punto estuve de caerme de la silla. Seguramente si aquello, en lugar de ser una triste lavandería de autoservicio, se tratase del escenario de una película americana de gánsteres de los años veinte, hubiese sacado mi revólver nada más sentir en la oreja la brisa que le acompañó cuando traspasó la puerta del local. No lo hice, claro, pero me erguí sobre la butaca lo suficiente para ganar los casi cuarenta centímetros que había perdido arrastrando la espalda contra el cristal a causa de la gravedad, y me quedé mirando hacia él, ofendido por el sobresalto.
El recién llegado se detuvo en el centro del local y comenzó a dar latigazos con la mirada hacia todos los lados. Era un hombre enjuto, casi calvo, que ya no cumplía los cincuenta. Se movía de manera espasmódica, como si tuviese una culebra serpenteando por el interior del pantalón de pana marrón, una prenda que parecía haber salido de un ropero más antiguo que la propia tela que lo conformaba. Permaneció unos segundos de pie a escasos centímetros de mi posición, y después salió apresurado hasta la puerta, donde se detuvo estirando el cuello hacia el exterior y dando bandazos con la cabeza hacia ambos lados de la calle. Yo mientras tanto seguí observándole con cautela. No parecía peligroso, pero ver cómo se comportaba a esas horas de la madrugada, y sin una sola prenda, aparte de las que llevaba puestas, que pareciese necesitar un centrifugado, me hizo temer un desenlace del encuentro nada favorable.
Cuando le pareció que ya había escrutado la avenida con suficiente detenimiento, regresó al interior de la lavandería y se detuvo en el centro. Se giró hacia mí y se quedó observándome unos segundos en silencio. Fue entonces cuando de verdad me percaté del estado de ansiedad que reflejaba su rostro. Las ojeras que lucía eran tan grandes y oscuras, que parecía que se había maquillado para un festival gótico.
—¿Le puedo ayudar en algo? —le pregunté con desconfianza.
El tipo no respondió a la primera. Simplemente se quedó estático, mirándome fijamente a la cara. Parecía tan desesperado, que reconozco que me llegó a entrar un poco de miedo. Al verlo allí parado, mirándome detenidamente y con aspecto de no haber pegado ojo en días, pensé que en cualquier momento se iba a abalanzar sobre mí y morderme en la yugular. Ya estaba cogiendo impulso para levantarme de la butaca cuando decidió abrir la boca.
—¿Señor Molina? —preguntó de pronto con la voz temblorosa.
Me quedé de piedra.
—Depende de quién lo pregunte —respondí mosqueado. Dejé mis posaderas caer de nuevo sobre el asiento.
—¿Es, o no es Isaac Molina? Por favor, no se ande con rodeos.
En esta ocasión, fui yo quien dudó antes de seguir hablando.
—Me temo que sí —me di por vencido—. ¿Qué es lo que quiere? ¿Y de qué me conoce, si puedo preguntarlo? —inquirí con recelo.
—Bueno, su nombre está escrito junto a la puerta del edificio en el que vive —argumentó con cierta guasa, aunque en su cara no se atisbaba un solo reflejo de chanza—. Y pone que es detective privado. Necesito contratarle —sentenció ensombreciendo más aún el rostro.
Volví a masticar la respuesta.
—Claro, y ha pensado que alguien como yo estaría encantado de recibir a un cliente a las dos de la mañana en una lavandería de autoservicio. Creo que me sobrestima —yo sí que traté de hablar con ironía.
De pronto, el ruido de una motocicleta que cruzó la calle justo por delante de la lavandería invadió el local, ganando protagonismo por encima del zumbido constante de la lavadora que tenía mi ropa. El tipo casi se desmaya allí mismo. Pensé que le iba a dar algo. Abrió los ojos como platos, y dio una vuelta completa sobre sus pies para después echar a correr hacia la pared más próxima a la entrada. En mi caso, más por su comportamiento asustadizo que por el ruido, no pude evitar ponerme en pie y dar un paso al frente; me quedé observando sus movimientos. Él, por su parte, cuando alcanzó la pared, pegó la espalda con tanta fuerza sobre los azulejos que creí que pretendía ser embebido como si fuese un ente incorpóreo capaz de atravesar los tabiques. Permaneció allí adosado, respirando acelerado, con la cabeza recta y los ojos cerrados, el tiempo que tardó en dejar de escucharse el rugir de la motocicleta una vez que se hubo alejado lo suficiente. Yo no era capaz de salir de mi asombro. Cuando le pareció que ya no corría peligro, el hombre abrió los ojos y se quedó mirando hacia mí durante unos segundos. A continuación, muy lentamente, dio un paso hacia adelante, y sin decir nada se dirigió hasta la puerta. Como hiciera al llegar, lanzó la cabeza al exterior y dio un par de latigazos con la mirada hacia ambos lados de la calle.
—Bueno, ¿le interesa el trabajo, o no? —me preguntó volviendo al interior. Aún se notaba fatigado.
—Señor… —hice una pausa, no sabía su nombre.
—Ouso, Martín Ouso —apuntó con cierto aire de solemnidad.
—Señor Ouso, no sé por quién me ha tomado, pero si quiere contratar mis servicios, es mejor que mañana por la mañana se pase por mi oficina. Ya sabe dónde vivo —añadí—. Ahora, si me permite, tengo que terminar de hacer la colada. Se está haciendo tarde.
Le di la espalda y comencé a caminar hacia la lavadora. Hacía unos segundos que había escuchado el pitido que anunciaba el fin del programa de diez euros que elegía casi una hora antes. Justo cuando echaba la mano al tirador de la puerta, sentí que el fulano me agarraba por el hombro. Al momento me giré sobresaltado, y con miedo, no voy a negarlo, arrepentido incluso de haberle dado la espalda. Mi respuesta fue tan vehemente, que volvió a poner la misma cara de circunstancia que había mostrado cuando pasó la motocicleta, y de un salto se retiró hacia atrás con las manos en alto pidiendo clemencia. Al ver esa reacción de pánico tan desmedida, en este caso provocada por mí gesto, me invadió un sentimiento de lástima tan profundo por aquel hombre que por poco me tiro al suelo a suplicar que me perdonara. Sorprendentemente, fue él quien trató de disculparse.
—Lo siento mucho, no quería asustarle —le dijo la sartén al cazo—. Señor Molina, estoy desesperado.
—Señor Ouso, le repito lo mismo que acabo de decirle. Es mejor que mañana por la mañana, tranquilamente, se pase por mi oficina. Ni estas son horas, ni este es el sitio adecuado para hablar de trabajo —elegí mantenerme firme, aunque en este caso mi tono fue mucho más condescendiente.
—¿Acaso cree que no sé que todo esto es muy extraño? Por favor, le pido que no piense que soy un pobre chalado. Si estoy aquí —levantó las manos señalando hacia los lados—, proponiéndole un trabajo a estas horas, es porque no puedo salir de mi casa en otro momento —añadió acercándose más y bajando la voz hasta un volumen casi imperceptible. A pesar del tono, esta locución más larga que las anteriores me hizo percibir un ligero acento gallego—. Necesito su ayuda, Isaac.
Sus ojos lacrimosos eran toda una manifestación de sinceridad. Volvió a invadirme un sentimiento de lástima horrible, y quizás descubrir por su voz que era uno de mis primos hermanos, alejado de su tierra como yo lo estaba, provocó que me doblegara a sus plegarias. Eso, y que soy un sentimentalón sin remedio.
—A ver, Martín, dígame qué es lo que le pasa, y por qué quiere contratarme —acepté resignado.
Al instante, en su cara se dibujó una tímida sonrisa que consiguió borrar en parte la imagen de ansiedad.
—Alguien ha entrado en mi casa y me ha robado —soltó directamente.
—¿Le han robado? —le pregunté con incredulidad.
—Sí, me han robado algo muy valioso y necesito recuperarlo. Por eso quiero contratarle.
Hice una pausa para calibrar sus palabras. Algo no terminaba de encajarme.
—Pero ¿ha pensado en acudir a la policía? —añadí un tanto desconcertado.
En esta ocasión fue él quien meditó la respuesta. Se acercó un poco más a mí y respiró profundamente antes de seguir hablando.
—No puedo ir a la policía —declaró con tristeza.
—¿No puede ir a la policía? —la retórica cobró protagonismo.
—No, no puedo. ¿Qué piensa usted que dirían si me presentara en una comisaría a poner una denuncia porque alguien ha entrado en mi casa, y me ha robado una figurita de los chinos? Pensarían que estoy loco.
Joder, aquello me superaba. «¿Una figurita de los chinos?» No le hacía falta acudir a una comisaría para parecer un completo chalado.
En ese momento, la silueta de un hombre detrás de uno de los ventanales del local, caminando distraído por la acera en la calle, llamó mi atención, y de manera instintiva lancé la mirada por encima del hombro de mi acompañante para dejarla caer sobre el transeúnte. Martín captó el gesto al instante, y se giró rápidamente para comprobar qué era lo que había llamado mi atención. El tipo que caminaba por la calle debió de sentir cómo se le clavaban en el costado cuatro ojos ajenos, y con un acto reflejo se detuvo y se quedó también mirando hacia nosotros a través del cristal. Fue un momento muy tenso, silencioso, en el que aunque no le veía la cara, pude notar cómo todo el organismo del gallego se estremecía presa del pánico. El anónimo paseante permaneció unos segundos estático en la acera, sorprendido seguramente por nuestro comportamiento, hasta que decidió que aquella película no era de su interés. Sin decir nada, retiró la vista y siguió su camino. Cuando desapareció, Martín volvió a girarse hacia mí.
—¿Acepta el trabajo? —insistió. El miedo volvía a estar presente en su cara.
—Todo esto es muy extraño, Martín. No sé qué es lo que le está sucediendo, y a cada segundo que paso con usted, me apetece menos descubrirlo. Sea lo que sea, como dure mucho le acabará dando un infarto, y aunque lo intente, me cuesta una barbaridad asimilar que pueda tener algo que ver con una simple «figurita de los chinos», que dice que es lo que le han robado.
—Sé que parece una locura, Isaac. ¡Pero necesito recuperar esa maldita figura! —exclamó como si estuviese enfadado—. Es algo así como un seguro de vida, y si no la recupero, estoy acabado. ¡Acabaré muerto!
Pensé que iba a echarse a llorar. La ansiedad aumentaba por momentos.
—A ver, Martín. Cálmese un poquito… Le diré lo que haremos. Si no quiere salir usted de casa, deme una dirección y mañana seré yo quien pase a verle a una hora más prudente. No sentaremos con una taza de café delante y hablaremos más tranquilos.
—¿Eso quiere decir que acepta el trabajo? —preguntó volviendo a mostrar un entusiasmo efímero.
—No. Eso quiere decir que acepto escucharle, y si después decido que el trabajo me interesa, pues entonces me pondré manos a la obra. Pero ya le anticipo que por ahora, el asunto no pinta nada bien. Le confieso que todo suena muy extraño —repetí.
—Puedo pagarle lo que sea —añadió queriendo inclinar la balanza hacia su lado.
—No es una cuestión de dinero. Si acepto el trabajo, claro que me pagará, pero primero tengo que escuchar su historia. No termino de entender por qué una simple «figurita de los chinos» —recalqué estas cuatro palabras— le tiene tan asustado, pero créame si le digo que a estas horas, y sin una copa delante, mi capacidad de raciocinio está bajo mínimos. Es mejor dejarlo para mañana.
El tipo se quedó callado mirándome directamente a los ojos. No terminaba de convencerle mi propuesta, pero yo estaba decidido a no doblegarme más de lo que ya lo había hecho. Por alguna razón, en el poco tiempo que llevaba en compañía de aquel fulano, una parte de su angustia había cruzado el local y se me había plantado en la sesera; yo mismo estaba empezando a ponerme nervioso. Necesitaba salir de allí y alejarme de él antes de que fuese demasiado tarde, y la duda se convirtiese en completo rechazo.
Sin decir nada, introdujo una mano por debajo de su jersey y sacó un pequeño bloc de notas y una pluma estilográfica de color dorado. Un instrumento que parecía tan caro como hortera y anticuado. Abrió el bloc y anotó una dirección en una de sus hojas. Después la arrancó y me la tendió para que la cogiera.
—Está bien, mañana le veo —comentó resignado—. ¿A qué hora le viene bien?
—A la que usted quiera —respondí tranquilamente mientras contemplaba el papel en mi mano.
—A las ocho entonces —propuso—. Cuanto antes mejor.
Hice un cálculo mental rápido lanzando la mirada hacia el reloj de la pared. «¿Las ocho? Joder, vaya madrugón».
—De acuerdo, a las ocho estaré aquí —acepté sacudiendo la hoja en el aire. No me apetecía comenzar otra discusión.
No añadió nada más. Asintió silencioso, se giró dándome la espalda, caminó apresurado hasta la puerta, asomó la cabeza, y por enésima vez la volvió a balancear hacia ambos lados de la calle. Al final, como hiciera cuando llegó, desapareció casi sin pisar el suelo.
Yo me quedé unos segundos contemplando las sombras del exterior a través del cristal del establecimiento. Trataba de asentar en mi cabeza los pasajes de ese extraño encuentro que acababa de protagonizar con uno de los tipos más peculiares con los que me había cruzado en toda mi vida. De repente, un segundo pitido proveniente de la lavadora, me recordó el verdadero y pueril motivo por el que me encontraba en aquel lugar tan triste, pasadas las dos de la madrugada de un martes del mes de octubre.
2
A las 7:12 de la mañana me bajé del metro con la sensación de haber aterrizado cerca del fin del mundo. El recorrido de la Línea 3 desde Moncloa se acababa justo en ese punto, y alguna estación antes había servido para vaciar mi vagón de una manera casi dramática. Cuando puse un pie en el andén, crucé la mirada con un par de vagabundos que terminaban de despertarse justo en este momento y se disponían a recoger sus cosas esparcidas por el suelo. Una mujer de mediana edad, que vestía una llamativa falda plisada de color amarillo hasta los tobillos, esperaba unos metros más alejada, con un bolso marrón de dimensiones muy generosas atrapado entre sus brazos en el pecho; otros dos chicos jóvenes charlaban entre ellos justo frente al túnel que comunicaba la estación con el exterior, ajenos por completo a todo lo que les rodeaba. Nadie más se bajó del metro, y antes de que comenzase a caminar hacia la salida, sentí el contacto de la mujer que pretendía entrar apresurada en el mismo vagón del que yo me había bajado. Al instante noté cómo me degollaba con la mirada por haberme interpuesto en su camino.
Cuando salí al exterior me sorprendió darme cuenta de que el día había comenzado a ganarle terreno a una noche fría; aunque el sol esa mañana, otoñal y perezoso, se encontraba inmerso en una batalla desigual por dejarse ver tras un tupido manto de nubes grises. Nubes que amenazaban lluvia a poco que la lucha por el protagonismo se recrudeciese lo suficiente, y la ofensa del amanecer se convirtiese en un incentivo para la venganza. Crucé los dedos para que eso no ocurriese, y eché a caminar dejando atrás la estación, y adentrándome poco a poco en uno de esos barrios de Madrid que suelen salir en las páginas de sucesos de los periódicos con mucha más frecuencia de la que seguramente les gusta a sus vecinos.
Fueron algo más de quince minutos lo que me llevó cruzar Villaverde desde la estación de metro hasta la calle de los Cacereños N. º 8, que era el lugar exacto en el que me había citado con mi probable nuevo cliente. El paseo, sintiendo cómo el día iba aumentando enteros al mismo tiempo que lo hacían las posibilidades de que me cayese un aguacero encima, me sirvió precisamente para sopesar muy mucho en qué tipo de trabajo me estaba metiendo. Las mismas dudas que me habían asolado la madrugada anterior estaban ahora bombardeándome la cabeza con una intensidad sublime. Porque si algo tenía claro, era que alguien que viviese en un barrio como aquel, difícilmente podría pagar los honorarios de una simple investigación de infidelidad conyugal, que era esta la menor de las tareas por las que cualquiera podría llegar a contratarme.
Villaverde es uno de estos distritos de la capital que lleva siglos bailando con la delincuencia, a pesar de que muchas de las buenas gentes que allí viven se empeñen en defender el sitio con capa y espada, y traten en todo momento de despejar los nubarrones que ensombrecen su reputación de manera casi continua; hacía algo menos de una hora que yo mismo había leído un titular en la sección regional de un periódico de tirada nacional, mientras tomaba el café en un bar enfrente de casa, que decía: «Villaverde se ha ido a la cama la pasada noche con un apuñalamiento doble». Y mientras caminaba, contemplando a ambos lados de la calzada los edificios de apenas tres plantas, ladrillo visto sin adornos, balcones sin cerrar con pérgolas de tela recogidas para dar algo de sombra en verano a ese montón de madrileños que no se pueden plantear salir de la capital en verano a poco más allá de donde les lleve el metro; aires acondicionados colgando dispersos y sin ningún criterio urbanístico de las fachadas, simples setas que con el tiempo han ido apareciendo y nadie se ha atrevido a arrancar de las paredes; los tendederos de ropa luchando por tomar protagonismo entre esos aires acondicionados y alguna que otra parabólica, y las persianas metálicas echadas de algún establecimiento y decoradas con grafitis sin ningún sentido artístico, a punto estuvieron de hacerme dar la vuelta y regresar el camino andado hasta la estación.
No lo hice, y justo cuando doblaba la esquina entre los Cacereños y la calle Sulfato y me daba de bruces con el número 8, como si el cielo hubiese decidido vaticinar un desenlace fatídico para aquella empresa, el agua comenzó a caer de manera torrencial. Tuve que echar a correr hasta alcanzar el portal para no morir ahogado. Lo que no pude, fue evitar una mojadura de órdago, a pesar de que solo transcurrieron unos segundos desde que divisara a lo lejos el edificio de Martín Ouso.
La puerta del portal se encontraba cerrada. Pulsé el botón del segundo derecha y me quedé esperando. Al rato, como no ocurría nada, repetí la maniobra. En esta ocasión, en el mismo momento que despegaba mi dedo del botoncito, vi a Martín aparecer a través del cristal bajando las escaleras.
—Buenos días, señor Molina —me saludó nada más abrir la puerta—. Disculpe que haya tardado, pero no funciona el portero automático —explicó para justificar su presencia—. Por suerte, no suelo recibir muchas visitas.
Al terminar la frase esbozó algo parecido a una sonrisa. Su imagen era un reflejo de la madrugada anterior, porque para la ocasión se había vestido la misma ropa. Los mismos pantalones de pana gastados y la misma camisa blanca asomando debajo de un viejo chaleco de punto. Le faltaba la cazadora de ante, y había sustituido los zapatos por unas babuchas abiertas. Parecía algo más relajado. Se echó hacia atrás sujetando la puerta y se apartó hacia un lado para dejarme pasar.
—Adelante, no se quede en la puerta.
—Gracias, se ha puesto una mañana horrible —apunté de manera enfática mientras pasaba a su lado y me metía en aquel portal en penumbra.
—Bueno, ya se veía venir. Y tampoco es algo extraño en esta época del año. Ya lo decía mi padre: «En octubre non molesta o lume».
No conocía el refrán, pero lo entendí perfectamente. Además, escucharle hablando en perfecto gallego me produjo de nuevo un sentimiento de camaradería más fuerte de lo que me hubiese gustado.
No había ascensor a la vista, así que no nos quedó más remedio que subir a pie hasta la segunda planta. Cuando la alcanzamos, sacó un manojo de llaves del bolsillo e introdujo una en la cerradura. Tuvo que girarla hasta en cuatro ocasiones para que se abriera.
—Ahora sé que estamos en un barrio peligroso —afirmó volteando la cabeza hacia mí.
Yo no contesté. Simplemente pasé de nuevo a su lado y aguardé en el recibidor a que entrase y repitiese de manera exacta la maniobra cuando los dos estuvimos dentro. Al momento tuve la sensación de estar atrapado en aquel apartamento, y de la misma forma que segundos antes su acento al hablar me acercaba a él, ver ahora cómo de nuevo cerraba con llave la puerta conmigo allí, hizo que la desconfianza ganase muchísimos enteros.
—Vayamos al salón —añadió echando a caminar por el pasillo.
Le seguí expectante hasta una habitación cuadrada unos metros más allá de la entrada. Era la única que tenía la puerta abierta y de su interior manaba un reguero de luz muy reconfortante. Cuando llegamos, comprobé que la iluminación provenía de una antigua lámpara de cadenas y cristalitos que pendía del techo justo en el centro. No había muchos más adornos. Apenas un sofá de dos plazas, una mesita negra, de acero y vidrio, y en el lado opuesto, un viejo armario de salón, de una pieza hasta el techo y ocupando todo el ancho de la habitación, que era más bien escaso. Al lado del sofá junto a la entrada, una silla de madera descansaba apoyada en la pared, y no había televisor, ni cuadros, ni cortinas, aunque la intimidad la daba la persiana cerrada a cal y canto; eso sí, me sorprendió el hecho de que todas las estanterías del armario estaban atestadas de figuritas de porcelana de diferentes tamaños y formas. Parecía un bazar de Todo a Cien justo en el pasillo en el que se expone la porcelana china. La mezcla de colores y formas producía un efecto tan atrayente en aquel espacio tan rancio, que mis ojos se clavaron en la exposición nada más poner un pie en la sala. Además, de manera abrupta aterrizó en mi cabeza el motivo por el que supuestamente me había citado esa mañana.
—Bonitas figuras —apunté sin saber muy bien por qué. Me parecía algo de un gusto espantoso.
El tipo me miró con cara de no entender lo que le estaba diciendo.
—¿Está seguro? —preguntó con retórica—. Son horribles. Ya estaban aquí cuando alquilé el apartamento y no me he atrevido a tocarlas. Me dan hasta un poco de miedo. Me recuerdan a la mujer que vivía aquí. El piso ahora es de su hijo.
—Tiene razón. Yo las hubiese guardado en una caja y subido encima de un armario nada más verlas.
—Siéntese, por favor —me indicó el sofá con la mano—. Le ofrecería un café, pero no tengo. Llevo un par de días sin salir a la compra. Bueno, sin salir a la compra ni a nada, salvo ayer por la noche cuando fui a verle.
—No se preocupe, acabo de tomarlo —dije mientras daba un paso al frente y me sentaba en el sofá.
—Entonces, podemos ir directamente al grano. —El tipo se quedó de pie junto al armario.
Me sentí un poco incómodo sentado, observando al otro de pie a un par de metros de distancia. Igualmente elegí no moverme.
—Es precisamente de una de estas figuritas de la que quería hablarle. Bueno, de una de estas no, de otra que ha desaparecido —comentó mirando hacia el resto.
En este caso fui yo el que puse cara de póker. Supongo que la misma que puse la noche anterior cuando sacaba el tema en la lavandería. Él se percató enseguida de mi desconcierto.
—Sí, le parecerá raro, pero alguien entró en mi casa y se llevó una de estas baratijas. Concretamente una que había aquí en el centro con forma de payaso de circo. Era de este tamaño —separó las palmas de las manos unos veinte centímetros para mostrar a qué se estaba refiriendo.
Tardé unos segundos en reaccionar.
—¿Está seguro? —pregunté al cabo.
—Nunca he estado tan seguro de algo. Hace un par de noches regresé de tomar unas copas por el centro y al entrar aquí me di cuenta de que no estaba.
Volví a hacer una pausa reflexiva.
—Pero ¿le faltaba algo más en casa?
Me miró fijamente, apretó los labios, y negó con la cabeza.
—No, nada —añadió—. Solo la condenada figurita.
Yo no daba crédito.
—A ver, Martín, ¿me está diciendo que alguien entró en su casa una noche mientras usted no estaba, se acercó a este montón de figuritas, escogió una y se largó sin llevarse nada más?
—Sí, así es —afirmó categórico.
—¿Se da cuenta de lo que me está contando? —insistí.
—Joder, ¿cómo no me voy a dar cuenta? ¿Acaso piensa que soy un chalado? —manifestó en un tono más elevado. Parecía ofendido.
—No se enfade —dije poniéndome en pie—. No creo que usted sea un chalado, pero no le encuentro mucho sentido a esto que me está contando, y verdaderamente no tengo ni la más remota idea de para qué narices me ha hecho venir a su casa esta mañana. Es demasiado temprano para empezar a perder el tiempo. Debería estar en mi cama.
—No sé por qué dice eso. ¿Es, o no es detective? El anuncio del periódico decía que lo era. Si lo es, quiero contratarle.
—¿Contratarme? ¿Para qué? ¿Para buscar una maldita figurita de, cuánto, dos euros? ¿Por quién coño me ha tomado, Martín? —No quise alterarme, pero me estaba sentando mal, muy mal, el madrugón.
—Sé que parece una locura, pero necesito encontrarla. Le pagaré lo que me pida.
Comencé a caminar hacia el pasillo. Estaba decidido a largarme de allí cuanto antes, no fuera a ser que el tipo terminase revelándose como un psicópata, o algo similar. Estaba empezando a asustarme un poco.
—Isaac, necesito encontrar esa figura —apuntó interponiéndose en mi camino—. Ya se lo dije ayer. Es una cuestión de vida o muerte. —Ahora mostraba un gesto de desesperación.
Respiré hondo y conté hasta diez.
—Joder, Martín…
—Se lo digo en serio, necesito encontrarla.
—No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Salvo que estemos hablando de una porcelana de la dinastía Ming, no entiendo por qué coño quiere contratar a un investigador para encontrar una birria de figurita. Además, por lo que me ha dicho, dudo mucho que tenga algún valor sentimental para usted.
—Lo sé, Isaac. Sé que suena a majadería, pero tengo que encontrarla —repitió de manera lastimosa.
Miré hacia el suelo y agité la cabeza negando. No quería, no quería seguirle el juego a aquel tipo, pero parecía tan desesperado, que la duda me hizo seguir un rato más conectado a su historia.
—Martín, va a tener que darme algo más para que deje de pensar que me está tomando el pelo —dije levantando la cabeza y mirándole directamente a los ojos—. Dígame por qué necesita con tanto ímpetu encontrar esa figura —me puse serio.
El hombre se quedó enganchado unos segundos en mi mirada. La inseguridad le estaba royendo el cerebro. Buscaba algo en mi interior que le hiciese tomar la decisión de confesarse, si es que había algo que confesar. No lo encontró.
—Lo siento, Isaac, no puedo. Tiene que hacer lo que le pido. Tiene que buscar la figurita. Necesito encontrarla.
—Le va a salir cara la figurita —añadí resignado. Había claudicado.
—Le pagaré lo que sea.
Volví a negar en silencio sin retirar la mirada de su cara. Se veía cada vez más angustiado.
—Ciento cincuenta euros por día. Me pagará una semana por adelantado desde hoy mismo, y yo le contactaré si descubro algo o si necesito algún dato que pueda darme. Igualmente, si encontramos la figura antes, o si finalmente despierta de este trance extraño en el que se encuentra y decide que ya no le interesa contar con mis servicios, no habrá derecho a devolución. Lo pagado, pagado está. Una semana es algo así como la bajada de bandera. Cuando pase la semana, si no hemos descubierto quién le ha robado la dichosa figurita, usted decidirá si seguimos o no buscándola.
—De acuerdo, Isaac —aceptó conforme—. Lo que usted diga.
Rápidamente, sin darme tiempo a añadir algo más, se giró y desapareció por el pasillo. Yo me quedé de pie como una estatua a un paso de la puerta del salón. Al momento escuché otra puerta abrirse en el pasillo y cerrarse al poco tiempo. Enseguida regresó con un fajo de billetes en la mano.
—Aquí tiene —. Extendió el brazo ofreciéndome el dinero.
Cogí los billetes con recelo. Todo aquello seguía pareciéndome demasiado extraño. Ni el lugar, ni el cliente, ni el motivo, nada encajaba con la suma que estaba dándome por adelantado. Algo me decía que acabaría arrepintiéndome de aceptar el trabajo. Sin embargo, con el dinero en la mano, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Conté los billetes. Había exactamente 1050 €. Después los guardé en el bolso de mi abrigo y me giré volviendo sobre mis pasos hasta el sofá. Antes de sentarme, saqué de otro bolso mi pequeño bloc y un bolígrafo Bic de color azul que estaba sin estrenar. Me senté y levanté la cabeza para volver a dirigirle la mirada.
—Bueno, Martín, empecemos de nuevo. Dígame cuánto hace exactamente que desapareció la figura.
El tipo sonrió complacido y se acercó hasta mi posición. Cogió la silla de madera por el respaldo y la situó junto a la mesa enfrente de mí. A continuación se sentó en ella.
—Hace exactamente dos días. Fue este pasado domingo por la noche —afirmó—. Cuando llegué a casa, a eso de las tres de la mañana, la figura ya no estaba.
—¿A qué hora había salido? —le pregunté.
—Sobre las ocho. Salí a tomar algo para ver el partido del Madrid. Quería verlo tranquilamente sentado. Cuando juega el Madrid se pone todo hasta los topes —explicó.
Anoté ambas horas en una hoja del cuaderno.
—¿Había quedado con alguien?
Negó con la cabeza antes de contestar.
—No exactamente.
—¿Qué quiere decir, «no exactamente»?
—Pues quiere decir, no exactamente —repitió—. No había quedado con nadie, pero allí siempre hay alguien con quien discutir de futbol.
—Vale, entonces, no había quedado con nadie, pero sí estuvo con alguien esa noche.
En esta ocasión pareció dudar antes de emitir una respuesta.
—Bueno, puede decirse así, pero a los efectos es como si hubiese estado solo —confirmó al cabo—. Vi el partido en un bar de Leganés acompañado por un tipo al que conozco de ese bar. Después salimos juntos a tomar algo por el centro.
—¿Leganés? —le pregunté extrañado.
—Sí, Leganés. Este no es un barrio muy hospitalario —añadió justificándose.
—Usted no es de aquí, entonces —deduje rápidamente.
—No, hace unos meses que he llegado.
—¿Llegado de dónde?
—¿Acaso eso es importante? —inquirió con agilidad.
Me quedé callado unos segundos.
—No, probablemente no —admití.
Pareció conformarse.
—Bueno, dice que se fue a Leganés a ver el partido. Y después, cuanto terminó, al centro a tomar una copa. ¿Estuvo con esa persona toda la noche?
—Sí, así es.
—Y a las tres regresó aquí —continué—, ¿solo? —no era mi intención, pero se tomó la pregunta por el lado equivocado.
—Por supuesto, ¿por quién me ha tomado? —se puso a la defensiva.
—Martín, no se ofenda, no pretendía insinuar nada. Y aunque fuera así, créame si le digo que lo que haga con su vida me tiene sin cuidado —hice una pausa—, mi interés es puramente profesional.
—Pues sí, regresé solo. Entré en casa y vi que la figura había desaparecido.
—¿Y ya está? Entró en casa sin más, y directamente vino a comprobar que todas las figuritas se encontraban en su sitio —apunté con cierta guasa.
—No fue así del todo —replicó—. Entré en casa sin más, y vine a dejar las llaves y la cartera —señaló hacia el armario en cuestión—. Al entrar aquí me di cuenta de que la figura no estaba.
—Solo la figura…—añadí.
—Sí, solo la figura. —Parecía un loro repitiendo una y otra vez mis últimas palabras.
—Pero ¿no notó nada más? ¿Qué hizo después de descubrir que le faltaba la figura?
—Me asusté mucho. Casi me desmayo aquí mismo. Tardé más de quince minutos en reaccionar. Pensé que podría haber alguien en casa, y me quedé aquí en silencio, esperando escuchar algo en las habitaciones.
—Pero no había nadie —supuse.
Martín negó con la cabeza.
—Y después ¿qué hizo?
—Salí del salón muy lentamente. No quería hacer ruido. Estaba muy asustado. Hasta que no inspeccioné todo el apartamento y comprobé que no había nadie, no me quedé tranquilo.
—¿Y está seguro de que no le faltaba nada más aparte de esta figura de la que hablamos?
—Segurísimo. No se llevaron nada más.
Se me escapó un soplido lastimero cuando terminó la frase.
—Martín, esto no tiene ni pies ni cabeza —apunté de nuevo. Inevitablemente volví a plantearme la conveniencia del trabajo—. De verdad que lo intento, pero no acabo de entender quién puede entrar en una casa a hurtadillas para robar una condenada figurita de dos euros y salir después sin tocar nada más. Parece una broma de mal gusto.
—Bueno, llevar no se llevaron nada más, pero tocar sí que tocaron, vaya si lo hicieron. Me pusieron el piso patas arriba.
—¿Cómo? —pregunté confundido—. ¿No me dijo que no se habían llevado nada más?
—Y así fue. No me robaron nada más, pero supongo que fue porque no les interesó lo que encontraron. Eso sí, no me dejaron un cajón sin vaciar —explicó con tranquilidad.
—Joder, Martín, ¿y me lo dice ahora? Llevo aquí media hora rebanándome el cerebro para comprender por qué alguien allana un apartamento para robar una maldita baratija, y ahora me viene con esas —manifesté ofendido.
—¡Carallo! Usted me preguntó si me habían robado algo más, no si habían tocado algo más. Robar no robaron nada, aparte de la figura, claro, pero tocar sí. Fue como si hubiese pasado un terremoto.
Miré hacia el suelo y volví a agitar la cabeza con resignación. Aquello cambiaba por completo las cosas, y aunque seguía sin entender el motivo por el que aquel tipo contrataba a un investigador privado para encontrar un triste adorno que ni siquiera era suyo, al menos la incursión nocturna cobraba sentido.
—Vale, no le robaron nada más pero sí que buscaban algo más —observé mirando de nuevo hacia él.
—Supongo —apuntó.
—¿Supone?
—Sí, supongo. ¿Qué quiere que le diga? Me imagino que pensaron que podían encontrar algo de valor en la casa.
—Y como no lo encontraron se llevaron esa figura por despecho —afirmé volviendo a usar un tono de excesiva condescendencia.
—Supongo —repitió.
«Condenada retranca gallega», pensé al instante. Estaba comenzando a pasar de la duda a la exasperación. Necesitaba salir de allí cuanto antes y tomarme un café bien cargado con un par de cigarrillos, a ver si con suerte entre la nicotina y la cafeína conseguían despejar el abotargamiento del que estaba siendo víctima desde que pusiera un pie en aquella casa.
—Martín ¿por qué no fue a la policía? Si se encontró el piso patas arriba como dice, está claro que alguien entró a robarle. Podría haber ido a la policía a poner una denuncia.
Me miró fijamente y de nuevo permaneció en silencio durante unos segundos.
—No puedo —aseguró—. No puedo ir a la policía.
Le devolví la mirada cargada de recelo.
—¿No puede? ¿Por qué no puede? Martín ¿hay algo más que deba saber? —pregunté muy mosqueado.
—No ¿por qué lo dice?
Joder, no aguantaba más, me iba a volver loco.
—Martín, si quiere que trabaje para usted, tiene que contarme qué coño está pasando —le pedí tratando de ser paciente.
—Isaac, no tengo nada que contarle aparte de lo que ya sabe. Alguien entró en mi casa y me robó una figura que ahora necesito encontrar. ¿Es tan difícil de entender?
Apreté los labios con fuerza y una vez más, la tercera desde que había llegado, agité la cabeza hacia los dos lados. Antes de cambiar de parecer y salir por piernas, tuve que meter la mano en el bolso de mi abrigo para notar el bulto que formaban los billetes doblados por la mitad.
—¿Se lleva bien con los vecinos? —decidí seguir con el interrogatorio.
—Ni bien ni mal. Simplemente no me llevo. Suelo cruzarme con un anciano mal encarado que vive justo aquí, en el piso de enfrente —señaló con la mano hacia la entrada del apartamento—. Debajo vive una madre con dos niños. Lo sé porque la oigo gritar todas las mañanas. Deben de ser como demonios —explicó con una tímida sonrisa en los labios—. El resto no los conozco —hizo una pausa—. Bueno, a veces he visto a una chica joven subir o bajar las escaleras dando saltitos. Supongo que vive en uno de los terceros.
Anoté esos datos en el cuaderno.
—¿Cuánto tiempo me ha dicho que lleva aquí viviendo?
—No se lo he dicho —aseguró.
«Ya estamos otra vez».
—¿Y me lo va a decir ahora, o mejor lo dejamos para otro día?
—Pues si me lo pregunta, sí, se lo digo —respondió sin inmutarse—. Llevo aquí cerca de seis meses.
No era mucho tiempo. Podía entender que no conociera a sus vecinos. Yo tampoco los conocía a todos y llevaba bastante más tiempo viviendo en el apartamento en el que estaba ahora.
De pronto me puse en pie.
—Martín, vamos a dejarlo aquí por el momento. Necesito poner las ideas en limpio y trazar un plan de trabajo —expliqué tratando de parecer profesional, aunque el motivo del trabajo seguía pareciéndome una broma de mal gusto. Él se puso también en pie—. Quizás esta misma tarde, o mañana, regrese para echar un vistazo por los alrededores, hablar con los vecinos, con la gente del barrio… Ya sabe, puede que alguien viese u oyese algo esa noche del domingo.
Martín asintió con la cabeza. Parecía conforme.
—Solo una cosa más. ¿Cómo se llama el bar de Leganés al que suele ir a ver el fútbol?
Me miró extrañado.
—¿Eso es importante?
—Seguramente no, pero nunca se sabe. Prefiero tener todos los detalles.
Arrugó la frente y cerró parcialmente los ojos. Estaba tratando de hacer memoria.
—Casa Tolín —respondió. Yo anoté el nombre del establecimiento.
—¿Y el de su amigo? —añadí justo después.
—No es mi amigo —negó categórico.
—Bueno, el de la persona con la que vio el partido —acepté resignado.
—No sé cuál es su nombre —respondió—. Pero sí que se apellida Fidalgo. Cuando lo conocí me dijo que era así como solían llamarle. Aunque repito, no sé qué puede tener que ver ese hombre con el que me hayan entrado a robar en casa.
—Seguramente nada —repetí mientras anotaba ese apellido junto al nombre del bar. Fidalgo era un apellido bastante común en el norte. Quizás también procedente de Galicia, y eso, aunque como Martín decía, seguramente careciese por completo de interés en la investigación, me hizo entender por qué los dos se habían convertido en amigos de chigre.
—¿Puedo echar un vistazo a la casa antes de irme? —le pedí a continuación—. Mañana cuando vuelva al barrio pasaré de nuevo a charlar con usted, pero me gustaría ver qué fue lo que los ladrones estuvieron revolviendo. Quizás eso nos dé una pista de con qué tipo de gente nos vamos a enfrentar cuando los encontremos —ahora me apeteció darle un toque de misterio cinematográfico.
—Claro, sígame —aceptó.
Salimos del salón y avanzamos recorriendo el pasillo hasta el dormitorio principal. Se trataba de un piso viejo y bastante mal mantenido, pero estaba bastante limpio y recogido. Una cocina pequeña alicatada antes de llegar la democracia a nuestro país, con una mesa de formica gris y patas de acero, al igual que las dos sillas que la escoltaban. La encimera de mármol viejo, y como únicos electrodomésticos, una diminuta nevera blanca luciendo varios parches de óxido y un microondas del mismo color, algo más moderno pero sin excesos, junto a la pila del fregadero. El resto de la casa, un baño de la misma época, una habitación con una cama de ochenta y un ropero sencillo, y un segundo dormitorio, el principal, que supuse sería el que ocupaba el inquilino. Esta habitación contaba con una cama más grande, presidida por un cabecero de madera natural barnizado en marrón, al igual que el armario que tenía a los pies. A ambos lados sendas mesitas del mismo color, y junto a la ventana, una cómoda de color blanco que parecía nueva y adquirida en algún bazar de muebles baratos, y que contrastaba tanto con el resto del moblaje que ofendía solo con mirarla, aunque probablemente era la única pieza en toda la habitación que tenía menos de cincuenta años.
—Esta fue la habitación que desordenaron —explicó Martín cuando llegamos a ella—. Abrieron todos los cajones y sacaron toda mi ropa. Cuando entré estaba todo tirando por el suelo.
—¿Tienen idea de qué es lo que buscaban? —inquirí.
—No. Imagino que dinero, o joyas, vaya usted a saber.
—Y no revolvieron el resto de la casa.
—Imagino que sí, pero el otro dormitorio está vacío. No guardo nada. Todo lo que tengo está aquí. Bueno, aquí y en la cocina, pero allí no hay más que cacharros. Cubiertos y esas cosas, ya me entiende.
Asentí silencioso.
—¿Puedo? —pregunté señalando hacia la ventana.
—Sí, claro. Está en su casa —respondió sonriendo.
Caminé hasta la ventana y separé un poco la cortina para echar un vistazo al exterior. Comprobé que el aguacero que me recibía al llegar al barrio se había convertido en una tímida llovizna. La fachada daba hacia un patio trasero con garajes y trasteros. Enfrente, a unos cincuenta metros más o menos, había construido un edificio de características similares.
—¿Cómo entraron en la casa, Martín? Me refiero a si forzaron la cerradura.
—No. Cuando llegué la puerta estaba cerrada. Pero hasta hace dos días nunca me había preocupado de echar la llave. Es una puerta vieja. Quizás la abrieron con algún carné o algo parecido. Recuerdo en mi pueblo hace muchos años, cuando llegó la fariña, que un puñado de chavales desesperados se dedicó a asaltar las casas de los vecinos con un par de radiografías. Pienso que aquí hicieron algo parecido. Ahora procuro dejar la llave echada.
Me parecía un razonamiento totalmente válido. Yo mismo lo había hecho alguna vez.
—Está bien, es suficiente por ahora.
Tomé mi cartera y busqué una tarjeta de visita. Se la ofrecí a Martín.
—Volveré por aquí una vez que hable con los vecinos. Si necesita cualquier cosa, o si descubre algo que pueda sernos útil, ahí tiene mi teléfono —comenté señalando la tarjeta—. Le agradecería que me diese el suyo. Quizás sea yo el que tenga que llamarle en cualquier momento.
Rebusqué en mi abrigo, y saqué el papel en el que había escrito su dirección la madrugada anterior.
—Anótelo aquí si quiere —le propuse ofreciéndole el papel y el bolígrafo.
El hombre asintió. Tomó ambos objetos y se acercó a una de las mesitas. Abrió el primer cajón y extrajo un teléfono móvil que me recordó muy mucho a mi viejo Nokia. Comenzó a rebuscar en la agenda hasta que encontró su propio número. Lo anotó en el papel y me lo devolvió junto con el bolígrafo.
—Tengo una memoria horrible —se justificó.
—No se preocupe —dije echando un vistazo rápido a la nota antes de guardarla.
La entrevista finalizó en ese preciso instante. Nos despedimos sin mucha afectuosidad y salí del apartamento. Antes de comenzar a bajar las escaleras, pude escuchar cómo Martín le daba tres vueltas completas a la llave en el interior de la cerradura.
Nada más poner un pie en la calle saqué mi cajetilla de tabaco, encendí un cigarrillo, y le di un par de caladas frente al portal. Había dejado de llover, pero el frío seguía siendo estremecedor. Después, consulté la hora en mi reloj. Aún no se habían cumplido las nueve de la mañana, así que pensé que lo más oportuno era regresar a casa. Me sentaría delante de un café y trataría de trazar un plan de trabajo. Un camino por el que comenzar a buscar la figurita desaparecida.
Admito que todo aquello parecía una broma de mal gusto. Sin embargo, un nuevo toquecito en la tela del abrigo, justo en el lado en el que guardaba los billetes del anticipo, me hicieron caer en la cuenta de que el objeto de la investigación, por muy vulgar y chocarrero que fuese, no podía suponer un motivo para dejar de hacer mi trabajo.
3
La tarde se puso horrible. Llovía tanto, que en ningún instante del resto del día se me pasó por la cabeza la idea de salir a la calle. Puede que en otro momento esa inactividad hubiese supuesto un ácido lascivo para mi ética como investigador, sobre todo después de haber cobrado por adelantado el precio de varios días de trabajo, incluido aquel que decidí pasarme tirado en el sofá de mi apartamento con la televisión encendida, casi sin volumen, y una copa de Johnnie bailando incansable al compás de la lluvia que repicaba con fuerza detrás del cristal de la ventana. Pero a aquellas alturas de mi vida, estaba completamente seguro de que en algún momento durante la investigación, la que comenzaría a poco que el tiempo, el climatológico, diese algo de tregua, me vería obligado a emplear suficientes horas extras como para apaciguar con creces mi conciencia.
No había manera de encontrarle sentido al caso. Juro por Dios que por más vueltas que le di aquella tarde, por más que me estrujé el cerebro, no fui capaz de hallar un motivo que le llevase al bueno de Martín Ouso a pagarme, de momento, más de mil euros para encontrar un adorno que valía apenas dos. Suponía que parte de su motivación venía dada por la necesidad de vivir tranquilo en un barrio que no lo era. De saber quién se había atrevido a poner su casa patas arriba para al final marcharse solo con una figurita sin ningún tipo de valor. Pero si de verdad era esa la razón que le había llevado a pagar por mis servicios, no acababa de entender por qué se había negado con tanta rotundidad, y misterio, a acudir a la policía. Aunque probablemente terminasen archivando su caso, bastantes problemas había ya en Madrid como para añadir a la lista uno que se arreglase solo con poner una cerradura de mayor calibre en la puerta de un apartamento, el hecho, es que ellos habrían comenzado a cubrir el expediente justo por donde yo tenía pensado hacerlo al día siguiente, si es que podía salir de casa sin miedo a morir ahogado.
Porque por el momento no tenía mucho más por dónde empezar. La idea, por simple que parezca, se centraba básicamente en recorrer el barrio de Villaverde, comenzando por el propio edificio de Martín, preguntando a diestro y siniestro por lo sucedido. Reconozco que no me hacía mucha ilusión patearme las calles de uno de los distritos más conflictivos de la capital, rebuscando entre sus vecinos a alguien que pudiese contarme quién se dedicaba a asaltar las casas del resto. Me parecía hasta un poco temerario. Pero a decir verdad, si quería abrir algún camino en la investigación, tenía que partir de algún sitio y de momento no se me ocurría otra manera de hacerlo. Así que con la idea firme de levantarme temprano a la mañana siguiente, no tanto como ese día, me acosté después de estar agotado de hacer el marmota durante toda la tarde, justo cuando ahogaba con un póstumo trago de wiski el último de los bocados de un suculento sándwich de mortadela.
Acababa de salir de la ducha cuando me sorprendió el sonido del telefonillo del portero automático en el portal. De una manera casi instintiva lancé la mirada hacia mi reloj sobre la repisa del baño junto al espejo. Pasaban unos minutos de las diez de la mañana. Rápidamente me envolví en una toalla y salí disparado hacia la cocina.
—¿Sí? —pregunté al descolgar el telefonillo.
—¿Señor Molina? ¿Isaac Molina? —La voz sonó alta y clara, solemne incluso.
—Sí, soy yo —respondí dubitativo.
—Policía Nacional del distrito de Villaverde. ¿Me abre, por favor? Quería hablar con usted unos minutos.
Me quedé de piedra. Fue tan drástico mi silencio, que el interlocutor pensó que había colgado el telefonillo.
—Disculpe, ¿sigue ahí? —preguntó al otro lado.
—Sí, sí, estoy aquí. Suban. —Colgué el telefonillo y abrí la puerta del portal.
Antes de que alcanzaran mi apartamento, corrí a la habitación y me vestí con la misma ropa que había dejado sobre una silla la noche anterior cuando me iba a dormir. Justo cuando terminaba de abotonarme la camisa, escuché el ascensor aterrizar en el descansillo. Salí del dormitorio y aguardé tras la puerta esperando a que sonara el timbre. Cuando la abrí, me encontré con un tipo de mediana edad, alto y fornido, de aspecto rudo en general. Pelo corto y moreno, con barba de varios días y una expresión en la cara de áspera cordialidad. Tenía los ojos un tanto caídos, parecía cansado. Vestía unos tejanos gastados y una de esas cazadoras de cuero negro que dejaron de estar de moda a finales de los ochenta. No pude evitar lanzar la mirada por encima de su hombro. Ni un alma aparte de él en el descansillo.
—Buenos días, soy el inspector Corbacho, de la Policía Nacional del Distrito de Villaverde —se presentó desde el felpudo.
—¿Ha subido solo? —pregunté extrañado. Recordaba perfectamente cómo un par de minutos antes se había referido a su visita hablando en plural. Mi subconsciente me hizo pensar que al menos serían dos los agentes que estarían esperando tras la puerta.
—Sí —respondió con parquedad—. ¿No le parece suficiente? —«Demasiada acritud», pensé al instante. No era necesario.
—No, faltaría más. Así está bien. Con un policía para desayunar tengo suficiente —decidí no amilanarme ante la actitud un tanto arrogante que portaba toda su figura.
El policía chascó la lengua y pestañeó con parsimonia. Después clavó sus ojos vidriosos en el centro de mi rostro.
—No tengo todo el día. ¿Va a dejarme pasar de una puta vez? —. Sonó muy contundente. Ahora sí que me amilané un poco.
—Claro, vayamos a mi despacho —. Levanté la mano y le indiqué la primera puerta en el pasillo.
—Gracias —me dijo forzando una sonrisa mientras cruzaba a mi lado.
Nos dirigimos los dos hasta la habitación que le acababa de indicar. Al entrar, tuve que encender la luz del techo. Ese día había amanecido sin la lluvia torrencial de la jornada anterior, pero los nubarrones amenazantes seguían apostados sobre el cielo madrileño y la luz solar volvía a brillar precisamente por su ausencia.
—Siéntese, por favor —le ofrecí una de las sillas al otro lado de mi mesa. Yo me dirigí hacia la mía.
Cada vez estaba más intrigado por saber el motivo de su visita, aunque si algo tenía claro es que guardaba relación con el caso que aceptaba el día anterior, y eso cuando menos me generaba cierta inquietud. Existía demasiada casualidad en cuanto a la localización de los escenarios.
El inspector se sentó en la silla. Bueno, más bien se dejó caer en ella emitiendo un hastiado soplido justo cuando la golpeaba con las posaderas. A continuación, sin decir nada, abrió uno de los bolsos de su cazadora y lentamente extrajo de su interior una tarjeta de visita. Sin dejar de mirarme la arrojó con desgana sobre la mesa. Yo, algo confuso, permanecí estático mirando de manera alternativa hacia él y hacia el cartoncillo. No tardé en darme cuenta de que la tarjeta de visita era una de las mías. El silencio, más largo de lo conveniente, generó una atmósfera demasiado tensa. No sabía de qué narices iba todo aquello, y él parecía no tener ganas casi ni de respirar.
—A ver, amigo. Vas a decirme de qué coño va todo esto o prefieres que te lleve a la comisaría y me lo cuentas allí. —La formalidad se esfumó de golpe, y la amenaza salió de su boca mientras se retrepaba en la silla.
Joder, yo no lograba imaginar cuál era el problema. Viendo a ese tipo tan agitado, en mi cabeza comenzaron a dar vueltas el nombre del barrio de Villaverde y la condenada figurita del gallego. No había manera de que se estuviesen quietas para darle un poco de sentido a aquella visita tan extraña.
—Lo siento mucho, pero no sé a qué se refiere. Va a tener que concretar un poco más —solté con miedo a su reacción.
El policía infló sus carrillos y resopló una vez más dejándose caer de nuevo contra el respaldo de la silla. Después, volvió a rebuscar en uno de los bolsos de la cazadora. En esta ocasión sacó una cajetilla de Ducados Rubio y se llevó un cigarro a la boca. Del mismo bolsillo extrajo a continuación una caja de cerillas y con una parsimonia desorbitada, tomó una y la contempló durante unos segundos. La encendió contra el papel de lija, pero lo hizo con tanto tedio y chulería, que por un momento pensé que se la iba a llevar a la cara para prenderla. Cuando le pareció que la nicotina le había calmado lo suficiente, retomó la palabra. Yo aguardaba paciente observando sus movimientos.
—Mire, señor Molina —regresó el trato cortés, aunque el tono no acompañaba—. He tenido una noche muy larga, y créame si le digo que no me apetece perder un solo minuto de esta mañana con jueguecitos.
Parecía sincero. Quise probar suerte.
—Señor Corbacho, créame usted si le digo que no sé por qué ha venido a perder el tiempo a mi casa esta mañana. —Noté que de nuevo se contraían los músculos de su mandíbula—. Pero si viene del barrio de Villaverde —me apuré a continuar antes de que se tragase el cigarrillo—, es posible que su visita tenga algo que ver con un trabajo para el que ayer mismo fui contratado. Lo que no tengo muy claro es por qué trae una de mis tarjetas.
—Vaya, parece que ya nos vamos entendiendo —apuntó destensando su rostro—. Siga.
—De verdad que no sé por dónde quiere que siga. Dígame, por favor, a qué ha venido.
Se volvió a quedar en silencio. Creo que trataba de encontrar un modo de conducir aquella entrevista que no pasase por levantarse de la silla y arrancarme de la mía arrastrado por la pechera. Pero juro que yo no sabía qué hacer para que cambiara de actitud.
—Está bien, dejémonos de gilipolleces —continuó resignado—. Esta noche hemos encontrado esta tarjeta en el bolsillo del pantalón de un tipo que ha sido asesinado en su propio apartamento.
Lo dijo como si nada, sin inmutarse. Sin cambiar un ápice la expresión de su rostro.
—¿Cómo?—pregunté alarmado.
—Como lo oye.
Se me heló la sangre. No sabía qué decir. El policía me observaba expectante, esperando quizás algún tipo de reacción por mi parte, pero yo no salía de mi asombro. Acababa de quedarme sin trabajo.
—Discúlpeme, yo también necesito un cigarrillo —anuncié poniéndome en pie—. Puede usar este cenicero. —Me incliné sobre la mesa y empujé un cenicero de cristal que había en el extremo de mi lado. Si no descargaba pronto su cigarrillo la ceniza iba a terminar cayéndose al suelo.
Salí del despacho en busca de la cajetilla de Lucky. El paseo por los confines de mi apartamento me sirvió para aclarar un poco las ideas, y la primera calada que le di al cigarrillo en la cocina para serenar los nervios. Sí, lo reconozco. Aunque a esas alturas de mi vida ya estaba curado de espanto, la noticia de la muerte de Martín Ouso me cogió desprevenido. No esperaba quedarme sin trabajo justo antes de empezarlo, y eso que ya de por sí el asunto pintaba demasiado extraño como para ser cierto. Ahora bien, teniendo en cuenta que en aquella situación la máxima de, «no se aceptan devoluciones», cobraba más significado que nunca, librarme de un plumazo de dar vueltas por Villaverde buscando una condenada figurita, tampoco iba a ser un motivo para amargarme la jornada. Después de todo, y siendo realista, aunque no me parecía un mal tipo, un poco raro sí, pero no mala persona, no le había cogido tanto cariño al bueno de Martín como para llorar desconsoladamente su pérdida, y algo me decía que nadie iba a venir a reclamarme el dinero del adelanto.
—Pensé que te habías largado de casa —comentó el inspector cuando me vio reaparecer en el despacho. Se encontraba aplastando su colilla en el cenicero.
—Discúlpeme, estaba encajando la noticia —apunté a modo de justificación.
—Bueno, entonces ¿vas a decirme qué es lo que está ocurriendo aquí? —reiteró señalando con la mirada la tarjeta que había arrojado sobre la mesa. Nuevamente dejó de lado la cortesía, aunque por el tono que empleó en esta ocasión, noté que la confianza entre nosotros había ganado un par de enteros.
—No tengo mucho que contar —manifesté regresando a mi lado de la mesa—. El señor Ouso me contrató ayer mismo para buscar un objeto que le habían robado.
El inspector frunció el entrecejo.
—Sí —continué—. Alguien entró en su casa hace un par de días, cuando él no estaba, y se llevó un adorno del armario del salón. Quería recuperarlo.
—¿Un adorno? —preguntó algo confuso.
—Sí —afirmé de nuevo—. Parecerá extraño, pero eso fue lo que me dijo. Una figurita barata de porcelana. Aunque si le soy sincero, pienso que lo de la figurita era una excusa para tratar de averiguar quién había entrado en su casa.
—Explícate un poco mejor —me pidió el inspector. Empezaba a encajar el relato.
—Según me contó, el día que entraron en su apartamento, además de robar la figurita, le pusieron el dormitorio patas arriba buscando algo. No sé qué era, no me lo quiso decir. Por alguna razón el señor Ouso no quería acudir a la policía, y creo que pensó que contratándome a mí con el pretexto de encontrar la dichosa porcelana podría averiguar quién había asaltado su casa —hice una pausa—. Por lo que me dice usted, ahora ya no tiene mucho sentido que la busque. El caso ha cambiado de manos. Me he quedado sin trabajo antes incluso de comenzarlo —declaré lacónicamente. Al terminar me sentí un poco estúpido tratando de simular tristeza, sobre todo teniendo en cuenta que el inspector no sabía que había cobrado el trabajo por adelantado.
—¿Y eso es todo? —preguntó cuándo terminé el relato.
—Todo —afirmé—. No tengo nada más que añadir. Ayer estuve en su casa por la mañana, y cuando me fui le di esa tarjeta. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? —inquirí a continuación, aunque a esas alturas era más curiosidad que celo profesional.
—Bueno, pues si es verdad lo que me dices, esta noche alguien volvió a visitarle con la misma intención que la pasada. Así que sí, lo de la figurita parece una vaga excusa.
—Ya veo, pues de verdad que lo siento. El hombre no parecía un mal tipo. Un poco rarito, pero nada más.
—Bueno, ahora que ya te has liberado del secreto profesional, como veo que lo conocías mejor que yo, suelta lo que sabes. Háblame de lo que te contó ayer y me largo.
—Está bien —acepté. Él se veía mucho más relajado—. Aunque le advierto que no hay mucho.
Y con las mismas, elaboré un detallado relato de la conversación que había mantenido con Martín Ouso en su apartamento justo veinticuatro horas antes, cuando todavía coleaba. Al finalizar, el inspector Corbacho se quedó en silencio observándome con determinación desde su silla, aunque me pareció que su mirada se encontraba vacía de contenido. Creo que su mente estaba centrada en otro lugar.
Cuando le pareció que ya había asimilado el argumento, se inclinó hacia adelante, recogió la tarjeta de visita de la mesa, y se puso en pie resoplando. Lo hizo con el mismo tedio con el que primero se dejaba caer en ella.
—Bueno, me llevo esto por si tengo que volver a llamarte —explicó. Y a continuación, se la guardó de nuevo en la cazadora—. Por ahora ya tengo bastante.
Yo también me puse en pie. El inspector ni siquiera se despidió. Se limitó a darme la espalda y a echar a caminar hacia la puerta.
—Inspector —lo llamé antes de que desapareciera por el pasillo. Se detuvo y se giró para mirarme de nuevo—, supongo que será pronto, pero ¿tienen alguna idea de qué va todo esto? Ahora que parece que lo de la figurita era una simple excusa, como pensaba, imagino que detrás de todo habrá una historia un poco más complicada. Es simple curiosidad —me apresuré a declarar.
—Tienes razón, aún es pronto. De momento, te puedo decir que el señor Ouso ha pasado a mejor vida. Su casa ha vuelto a terminar hecha unos zorros, y él con un agujero en el tarro del tamaño de una moneda de dos euros y los sesos desparramados por el suelo.
—Vaya, una imagen con muy poco glamur —acerté a decir.
El inspector Corbacho asintió apretando los labios. De pronto, cuando pensé que ya se largaba, pareció acordarse de algo. Con agilidad sacó de la cazadora de nuevo mi tarjeta de visita y la observó un instante antes de retomar la palabra.
—Señor Molina. —Regresó la formalidad, pero esta vez sonó con demasiada condescendencia—. Ahora que te has quedado sin trabajo, espero no verte husmeando por ahí como las ratas.
Joder, qué mal me sentó el comentario. No tardé en replicar.
—Señor Corbacho, de momento, el único que ha venido a husmear por aquí es usted. Yo ya me cuidaré de hacer lo que tenga que hacer. —Que era nada, pero de verdad que tanta soberbia me sentó como una patada.
En su rostro se dibujó una sonrisa burlona que no mejoró para nada el concepto de él que se acababa de formar en mi cabeza.
—Cuídate, anda —añadió justo antes de girarse y desaparecer en el pasillo.
No tardé en escuchar la puerta de la entrada abrirse y cerrarse de manera casi seguida. Yo me quedé con la vista clavada en el hueco que el inspector había dejado al marcharse. A continuación, le di una última calada a mi cigarro y lo aplasté contra el cristal del cenicero justo al lado del Ducados que antes había sofocado el policía.