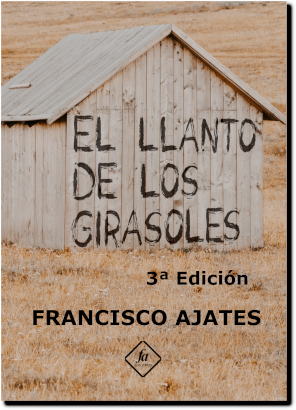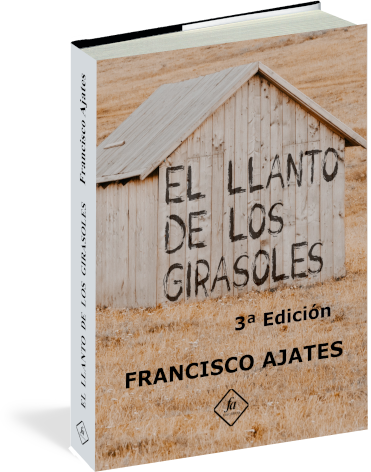Se acerca la vuelta a las aulas después de meses de asueto intelectual, y para todos aquellos que tenemos hijos en edad escolar, el asunto se ha vuelto un tanto peliagudo.
Estamos a poco más de una semana de que los niños regresen al colegio, y aunque de una manera o de otra nos hacemos eco del ingente esfuerzo que está realizando el personal docente para cumplir con las exigencias de un guion que no llega más allá del primer día de clase, nadie puede estar seguro de qué es lo que va a ocurrir a partir del momento en el que cientos de niños vuelvan a verse las caras ―bueno, solo la mitad que deja al descubierto la mascarilla―, después de meses sin contacto. Seguramente algunos centros se verán obligados a cerrar sus puertas al día siguiente de haberlas abierto, si es que el bicho este que nos está amargando la vida decide cebarse con su alumnado.
Y será ahí entonces cuando volvamos a rendirnos a la magnificencia de las benditas nuevas tecnologías. Y si no, pensad que hubiese sido de nosotros durante la cuarentena, y más allá, sin el bueno de San Fortnite, la fastuosidad de San TikTok, o el todo poderoso YouTube, el que todo lo sabe; por no hablar de las fantásticas reuniones terapéuticas que organizaba el generoso San Whatsapp cámara en mano, al amparo de una sala de chat en grupo.
Sí, sí, pensadlo bien y no os quejéis. Porque, ¿habéis hecho el esfuerzo de imaginar qué hubiese sucedido hace tan solo unos treinta años, si alguien se hubiese atrevido a encerrar en casa durante tres meses a una familia de tipo medio en España? Estoy seguro de que en muchos hogares, al tercer día de convivencia, la Segunda Guerra Mundial hubiese sido poco más que una de estas partidas de la PlayStation de quince minutos, en comparación con lo que se hubiese vivido detrás de sus paredes.
Sin ir más lejos, ¿qué hubiésemos hecho los niños de aquella época sin poder salir de casa? Joder, si se nos caía el techo encima a las dos horas de llegar del colegio, y en cuanto podíamos nos tirábamos a la calle y no volvíamos hasta que nuestra madre, a la que no le hacía falta cobertura de ningún tipo para hacer llegar el mensaje, se asomaba por la ventana y se desgañitaba para hacernos entender que, o subíamos cagando leches, o las leches bajaban a por nosotros. Se me ponen los pelos de punta imaginando a esos niños encerrados en su cuarto, o corriendo por el pasillo sin escapatoria alguna, perseguidos por una zapatilla que a buen seguro, después de varios días de encierro, habría sido capaz de cruzar la casa en vuelo rasante y regresar al brazo de partida con un complicado efecto bumerán tras hacer impacto en el objetivo.
O a esas adolescentes, humillantemente incomunicadas, lanzándole carantoñas al noviete por el teléfono fijo en el salón de su casa, frente a la mirada perdida de un padre atrapado durante horas en el sofá, desesperado sin poder salir ni a trabajar, imaginando con nostalgia las partidas de tute en el bar con los amigos, y viendo una y otra vez los goles de Hugo Sánchez repetidos sin descanso en la Segunda Cadena de TVE. Y qué decir de esa pobre madre, que además de practicar por obligación el lanzamiento de bumerán con la zapatilla, habría sido capaz de arrancar las juntas de los azulejos de la cocina pasando la aspiradora sin descanso por cualquier lugar de la casa que estuviese a tiro de bayoneta. Seguramente algún que otro escobazo hubiese aterrizado en el mismo punto que la zapatilla, después de estar aguantando sin remedio los gritos, pellizcos, arañazos, mordiscos, o cualquier otro tipo de agresión entre hermanos aburridos, surgida de una simple batalla por el turno en el cuarto de baño para ducharse, después de llevar casi una semana sin hacerlo.
En definitiva, una cuarentena en nuestra infancia habría sido una verdadera hecatombe familiar, salvo por el hecho de que con total probabilidad hubiese supuesto una época fantástica para afianzar una afición que antes había entre la juventud, un poco más saludable que esta de las nuevas tecnologías. Seguramente entonces al bueno de Isaac Molina no le hubiese costado entrar a formar parte de muchas de esas familias.
Pero tal vez por eso, por ventaja comparativa, que durante esta época a nuestros hijos se les haya puesto cara de pantallita no es algo tan grave. Simplemente es una cuestión que va acorde con los tiempos, y quizás lo que tenemos que hacer es aprender con ellos a dosificarlo, sobre todo una vez que se ha terminado la excusa del encierro.
Lo que sí debemos esperar es que una vez decidida la vuelta a los colegios, este esfuerzo que están haciendo los profesores para adaptar las aulas a la maldita nueva normalidad valga para algo. Sabemos que los cientos de chistes que circulan por la red con madres pidiendo prisión incondicional en el colegio para sus hijos durante todo el invierno, o alguna gritando desesperada tras la verja del centro a un niño que no parece darse cuenta de que durante un tiempo la escuela será un tanto diferente, no pasan de ser puro teatro. Pero lo que no es comedia es lo que estamos viviendo, así que tratemos de transmitir a nuestros hijos, sin asustar claro está, la gravedad del asunto, y pongámonos por un momento en el pellejo de ese profesor que tiene que ser capaz de hacer que veinte niños, sentados todos en la misma aula durante cinco horas, mantengan unas normas que a nosotros nos ha costado muchas veces hacer que uno solo, o alguno más, es lo mismo, cumplieran durante un par este verano.
Y si al final lo de la escuela falla y terminan todos de nuevo encerrados en casa, pues no nos quedará más remedio que hincar una vez más la rodilla en el suelo y rezarle una oración a las nuevas tecnologías. Aunque bueno, también podemos hacer la prueba de levantaos una de estas mañana sin colegio antes que el resto de la familia, acercarnos sigilosamente al cacharrito negro que tenemos conectado a un cable escondido detrás del mueble del salón, y pulsar el botón de Off, dejando toda la casa en la más absoluta oscuridad comunicativa. A ver si tenemos el valor de aguantar un solo día.