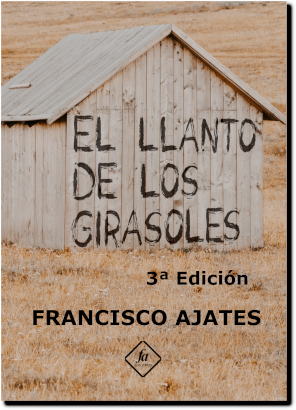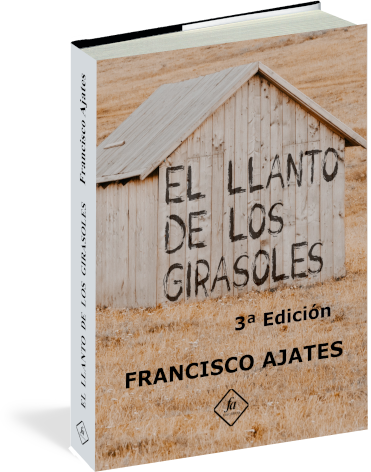DIA 1 — VIERNES
1
Por algún motivo y para variar, aquella mañana me había levantado con ánimo. Probablemente mi cuerpo estaba entrenado para aguantar bastante más de media botella de wiski, y haber dormido casi cinco horas era todo un lujo que no podía desaprovechar. Así que una vez que sonó el despertador del móvil no, pero unos cuarenta minutos después me había levantado, tenía la cafetera en marcha y el agua caliente de la ducha cayéndome por la cabeza.
Hacía ya casi dos años que había aterrizado en aquella isla en la que se había convertido mi vida. Soltero por penitencia, viviendo en una pequeña buhardilla con un camastro de noventa y colchón viejo, una banqueta que hacía las veces de mesita de noche, una pequeña mesa plegable, y una cocina de gas con dos fogones adosada a un fregadero diminuto y situada sobre una fantástica nevera de apenas un metro de alta, ideal para no tener en ella nada más que un brik de leche y alguna lata empezada. Eso sí, el cuarto de baño separado del resto del habitáculo, aunque para cerrar la puerta tenía que pegarme a la pared y levantar las dos tapas del wáter para evitar que esta tropezara con ellas. La verdad es que aquel sitio era una auténtica mierda, pero iba acorde con lo que se había convertido mi existencia en aquella época, y por lo que pagaba de alquiler, me permitía dormir caliente aunque tuviese que hacerlo vestido alguna noche de invierno.
Por lo demás no tenía ninguna queja. De hecho, podría decirse que me sentía liberado sin otra preocupación que la de ir sobreviviendo sin pretensiones. Algo que comer cuando me entrase el hambre, no siempre solía ser a la misma hora, un paquete o dos de Lucky Strike en el bolso y una botella de Johnnie Walker empezada junto al fregadero para la arrancada por la mañana, y acompañar el cigarrillo de antes de acostarme cada noche.
Salí de la ducha, me puse mi americana gris de treinta euros, eché un café en un vaso de cristal tamaño Nocilla y mientras me calzaba, lo bebí saboreándolo, pensando que ese era uno de los pocos placeres que aún me quedaba. Después, un beso en la boca a Johnnie en el mismo vaso, una mirada fugaz al reloj de pulsera, las diez y a trabajar. Bueno, si se puede llamar trabajar a estar sentado tras una mesa en un pequeño local de veinticinco metros cuadrados, sin más adornos que un título de detective expedido por una universidad a distancia y colocado en un marco metálico gris del chino de al lado. El bajo en cuestión era fruto de una herencia tardía que me había dejado mi único tío, regente durante casi cincuenta años y hasta hacía solo dos, de un quiosco de golosinas, tabaco, revistas, pilas, bolígrafos, y todo lo que podía caber en las tres estanterías que tenía y que se habían encargado de vaciar los chiquillos del barrio poco antes de que yo llegara a Madrid. Tengo que reconocer que por aquel entonces aquella no era mi principal fuente de ingresos, sino solo un pasatiempo barato y que me mantenía despierto entre jornadas laborales nocturnas discontinuas como segurata en un centro comercial, cubriendo bajas y vacaciones. Con todo y con ello, a mis casi cuarenta años iba tirando, acostumbrado a trasnochar bien en el centro comercial, o bien en dos pubs cercanos que nunca cerraban y en los que ya tenía cuenta vip.
Algo más de media hora era lo que me llevaba llegar cada mañana al barrio en el que se asentaba mi centro de operaciones.
Ese día en particular me entretuve comprando el periódico. Lo hice cambiando el último billete de cincuenta euros que tenía en la cartera y con el que debía llegar hasta la próxima paga, o hasta que con suerte algún marido desesperado me adelantase parte de la tarifa por enseñarle unas fotos en el móvil de su querida mujercita guardándole ausencia en compañía de algún desconocido, o lo que solía ser peor aún, de algún fulano cercano al que no le importaba fastidiar a un pariente o amigo.
Todo en aquella mañana aparentaba absoluta normalidad. Nada parecía diferente a cualquier otro día en el que, después de una noche larga en compañía de mi propia soledad y alguna que otra hora de letargo reparador en el lecho del guerrero, saliera a la calle por la mañana a intentar hacer algo útil por quitarme de la cabeza la perpetua idea del fracaso. Nada, salvo que cuando ya estaba llegando y me disponía a sacar las llaves del bolsillo para abrir la verja metálica de mi office, noté que algo no encajaba en la foto ordinaria de cada jornada.
Junto al contenedor de vidrio reciclado de la acera de enfrente había un Audi A6 negro estacionado, con los cristales tintados del mismo color y las luces de emergencia encendidas. Estaba tan fuera de lugar en aquel sitio, una calle estrecha y de un solo sentido, entre dos fachadas del color del pavimento gastado y junto al coche ochentero del frutero, que producía el efecto de un crucero trasatlántico atracado en un puerto de pescadores.
Me detuve unos segundos fijando la vista en él y como no sucedía nada, con indiferencia exagerada abrí la verja, después la puerta de aluminio y finalmente entré en el local.
Justo en el instante en que encendía las luces, una voz profunda y exigente me llamó la atención desde la entrada.
—Buenos días. Es usted el señor Molina, supongo.
Me volví repentinamente sobresaltado y permanecí un instante parado sin responder, mirando fijamente la figura del tipo que acababa de entrar. Su tono dominante y el aspecto de galán de cine me pusieron automáticamente a la defensiva. Probablemente por la percha estirada y la sobria expresión de su rostro, me vino a la memoria un profesor de instituto que disfrutaba a diario machacándome de forma educada, con la diferencia de que este llevaba encima más dinero en ropa que el que yo podía ganar en un año. Traje gris oscuro hecho a medida, seguro que por algún sastre de nombre, chaleco y corbata a juego, camisa blanca con botones plateados en los cuellos, y unos zapatos negros de piel brillante que incitaban a cualquiera a ponerse de rodillas y darles un lengüetazo. El resto, simplemente perfecto. Algo más de metro ochenta, complexión fuerte, corte de pelo elegante, algo engominado y sin ninguna cana a la vista. La mirada, sobria y directa, de unos ojos negros y bien proporcionados en un rostro que empezaba a portar con la misma elegancia algún signo de madurez. Rondaría los cincuenta.
—Depende de quién lo pregunte —dije tratando de parecer un tipo seguro.
—Perdone que no me haya presentado. Me llamo Alejandro Dubois.
—Señor Dubois, siéntese por favor —le ofrecí una de las dos sillas que tenía para los clientes. Yo me senté en la mía, al otro lado de la mesa—. No esperaba a nadie tan pronto.
Se sentó con parsimonia y continuó hablando.
—Sí, lo entiendo. Pero tengo una agenda un poco apretada y he preferido venir a primera hora aunque, si se le soy sincero, mi primera hora no es la misma que la suya. He estado a punto de marcharme —lo soltó sin inmutarse, con educación y mirando el Rolex dorado que asomaba bajo la manga de su camisa—. De hecho, tengo una reunión en apenas veinte minutos así que, si no le importa, me gustaría ir al grano.
Sin darle importancia a la pullita, asentí para que continuara hablando.
—He venido a ofrecerle un trabajo.
—Siga, por favor —dije apresurado, consciente de que aquel no era el tipo de cliente que pasaba por allí de pascuas a ramos.
—Yo, señor Molina, represento a una persona muy importante que necesita de sus servicios, y que como comprenderá por el hecho de que no haya venido directamente a verle, solicita de su parte una discreción sublime —dijo con un tono serio y cierto de grado de solemnidad, tratando de transmitir mayor importancia al mensaje.
—Cada vez me tiene más intrigado —le respondí.
A continuación saqué un cigarrillo y sin encenderlo, me recliné ligeramente hacia atrás en la silla cruzando las piernas, con la intención de ofrecer a mi interlocutor una imagen de seguridad que le diera total confianza.
—¿Le importa si fumo? —pregunté.
—Está usted en su casa. Imagino que no le denunciará ningún otro cliente. —Otro sutil toquecito a mi maltratado ego—. Como le decía, hay una persona que me ha pedido que viniese a verle para proponerle un trabajo. Necesita alguien con experiencia que lo lleve a cabo sin darle publicidad al asunto.
—Me muero de curiosidad —manifesté tan intrigado como sorprendido—. Explíquese por favor.
—Por el momento no puedo adelantarle nada. Si está interesado, simplemente le pido que mañana al mediodía se presente en esta dirección.
Dejó sobre la mesa un pequeño papel blanco que tenía una dirección anotada, escrita a mano con tinta de color azul. Lo cogí lentamente y lo leí. Reflexioné unos segundos, y apunté con cierta desilusión:
—Señor Dubois, comprenderá que esto no es algo habitual y… —hice una pausa para tomar aire—, Tarifa no me queda de paso.
—Lo entiendo, pero es importante para mi representado conocerle personalmente. Ahora bien, si no le interesa, como le decía, tengo una agenda muy apretada…
—No estoy diciendo que no me interese —le interrumpí tratando de mantener la calma—. Simplemente, como le comentaba, no es algo habitual. Aún no hemos hablado de honorarios y en este tipo de encargos hay que tener en cuenta que los gastos deben ir incluidos y…
En esta ocasión fue él quien cortó repentinamente mi discurso, al mismo tiempo que se metía la mano derecha en bolsillo interior de la chaqueta y sacaba un pequeño bloc.
—Entiendo lo que me dice —apuntó con desdén—, ¿le importa? —preguntó señalando uno de los bolígrafos que tenía en un bote sobre la mesa.
—Por favor —respondí asintiendo con la cabeza.
Tomó el bolígrafo y escribió algo en el bloc. Resultó ser una chequera.
—¿Será suficiente con esto para cubrir sus gastos hasta que conozca todos los detalles y decida si está interesado?
Tomé el cheque entre mis manos y leí varias veces la cantidad para estar seguro de que lo hacía correctamente. En un arrebato de sinceridad respondí a su pregunta.
—Sí, con esto será suficiente. Es más de lo que esperaba.
El tipo había anotado la módica cantidad de mil euros.
Se inclinó hacia adelante, dio un golpecito con las palmas sobre la mesa y se levantó con un pequeño y repentino impulso, al mismo tiempo que extendía la mano derecha para estrechármela.
—Perfecto entonces. Mañana nos vemos. Procure ser puntual.
Le devolví el saludo y sin más palabras me dio la espalda y salió del local. Durante un buen rato permanecí en silencio en la misma posición en la que lo había visto salir, observando cómo entraba en el asiento trasero del Audi, cómo este se ponía en marcha, y cómo desaparecía del cuadro que formaba el marco de la ventana de aluminio con el paisaje urbano trazado en el lienzo de cristal.
2
Una vez que me repuse del shock provocado por el inesperado visitante, traté de analizar con la mayor frialdad que fui capaz de concentrar en mi mente lo que acababa de suceder. Parecía de chiste, pero un completo desconocido me había adelantado la cantidad que yo podía ganar en diez días de trabajo como detective casero, o por un mes a tiempo completo como vigilante de seguridad. Y todo, sin tener ni la más remota idea de cuál era el encargo que al día siguiente ese misterioso nuevo cliente iba a proponerme. Una gran parte de mi maltrecha conciencia se quería revelar gritando a los cuatro vientos que aquello no tenía buena pinta, que tal vez me iba a meter en un jaleo poco legal, o que simplemente no iba a estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, con el dinero del adelanto en la mano, me negaba a rechazar la posibilidad de dar un salto en mi carrera. Una tortuosa carrera que ya llevaba despegando casi dos años, y que día a día se tornaba cada vez más infructuosa.
Apagué las luces con decisión, cerré el local y salí en dirección a mi banco para ingresar el cheque y coger algo de efectivo.
Por el camino, tengo que reconocer que con inusitado ánimo, fui reflexionando sobre cuáles eran los pasos que debía dar en las sucesivas horas. Lo primero estaba claro que era conseguir un coche para llegar a Tarifa al día siguiente. Por supuesto que podía ir en tren o autobús, pero mi nuevo y desconocido estatus de detective importante no me permitía aparecer en la casa de aquel individuo en taxi, o peor aún, haciendo autoestop. Así que, dispuesto a poner remedio al asunto del transporte, saqué el teléfono, busqué un nombre en la agenda y marqué el número de un amigo que hacía más de un año que no veía, pero que tenía la sana costumbre de sacarme de apuros sin muchos esfuerzos.
—Luis, buenos días, soy Isaac. ¿Qué tal va todo? —pregunté con entusiasmo forzado.
—Vaya sorpresa. Bien —dijo con escepticismo—. ¿Qué te pasa? —Se puso a la defensiva.
—Nada hombre. Sé que hace tiempo que no hablamos, pero me ha surgido un trabajo y necesito que me eches un cable. No te puedo contar nada en concreto, pero tengo que estar mañana por la mañana en Cádiz para una entrevista y me hacía falta un transporte para llegar.
—Ya. ¿En qué andas metido?
—De veras que es una cuestión de trabajo. No tengo aún todos los detalles, pero serán un par de días. Puedo pagarte algo si quieres.
Se quedó callado unos segundos meditando la respuesta.
—No hace falta hombre —manifestó más relajado. Parecía resignado—. Estaré fuera un par de semanas y no voy a necesitar el coche. Te dejo las llaves en el bar de mi padre. Pero por favor, ten cuidado.
—Gracias amigo. Me haces un gran favor. El lunes te lo devuelvo y cuando regreses tomamos una copa y te explico todo con calma.
—No te preocupes. No lo necesitaré. Simplemente llámame para ver que todo está bien. Cuando vuelvas se lo dejas de nuevo a mi padre.
—De acuerdo entonces. Gracias. Hablamos. —Colgué. Un problema menos.
Pasé por el banco, ingresé el talón y cogí unos verdes para acolchar un poco la cartera y sentir esa sensación reconfortante de tener algo de peso en el bolsillo. Después de un par de autobuses y dos manzanas caminando llegué al bar del padre de Luis, que además de darme las llaves del coche, me invitó a un café y me dio conversación durante más de media hora. El coche era un pequeño Ford Fiesta blanco con algo más de seis años de antigüedad, ideal para moverte por una gran ciudad, aunque se antojaba algo justito para hacerle los casi setecientos kilómetros que le esperaban al día siguiente. A pesar de todo, era mejor esto que nada, así que lo acepté con mucho agrado.
Esa noche procuré no acostarme muy tarde. Después de pasar por capilla y liquidar alguna pequeña deuda que tenía, metí algo de ropa en una mochila, me acosté, y puse el despertador para las cinco. Me esperaban unas seis horas de viaje y era mejor descansar un poco.
DIA 2 — SÁBADO
3
La mañana siguiente me desperté completamente renovado. Era la primera vez en un mucho tiempo que sentía no estar tirando mi vida por el retrete. Tal vez fuese una falsa y fugaz sensación de responsabilidad pero, aún sin saber para qué iba a alejarme durante al menos dos días de la madriguera, tener algo que hacer desde primera hora me inyectada una buena dosis de adrenalina en las venas.
Despertador, ducha, maquinilla de afeitar, hoy sí, café sin azúcar pero con fermento de malta y a la calle. Era sábado y a esas horas Madrid aún estaba durmiendo. A pesar de estar llegando el verano, el fresco matinal y la oscuridad de las calles del barrio me regalaban otra experiencia nueva, esto es, salir de una pieza casi de madrugada en lugar de volver dando tumbos y pelear para meter la llave en la cerradura, era toda una catarsis de bienestar. Arranqué el coche y abandoné la ciudad rumbo a una nueva vida. Suena cómico lo sé, pero aunque tuviese que volver al día siguiente con el rabo entre las piernas, mi estado de ánimo en aquel momento era casi exultante.
Alrededor de las doce y media llegué a Tarifa y saqué la nota que me había dejado George Clooney sobre la mesa de la oficina: Avenida de las Gaviotas número veintidós. Preguntando un par de veces por el camino, finalmente llegué a una zona residencial que de un golpe me transportó al Miami Beach de Don Johnson haciendo de Sonny Crocket a finales de los ochenta. Treinta grados de temperatura y el sol radiante reflejado a esa hora en la fachada blanca de las chabolas de dos plantas estilo moderno, rodeadas de metros de césped verde oscuro a fuerza de regar casi diez horas al día, alguna incluso con palmeritas y todo. Recorrí la avenida a diez kilómetros por hora hasta que por fin di con el número veintidós. Aparqué justo enfrente, me puse las gafas de sol y bajé del coche.
Por fuera la casa parecía igual que las demás. Sobre todo porque no acertaba a ver otra cosa que el alero del tejado por encima del muro de piedra de casi dos metros de alto. Rompiendo la continuidad del muro, que se extendía en la calle a ambos lados hasta las dos avenidas adyacentes, había una puerta metálica de acero inoxidable para el paso de vehículos y otra justo al lado similar pero a escala para las personas. En ella, un timbre y un pequeño agujerito con una lente justo encima del interfono. Dejé la chaqueta en el coche y pulsé el botón.
—¿Quién llama? —contestó una voz de mujer con acento sudamericano.
—Buenos días, me llamo Isaac Molina. Tengo una cita con el señor Dubois —respondí.
—Un momento, por favor.
Esperé un par de minutos y la voz regresó del más allá.
—Pase, por favor.
Pude oír entonces un chasquido en la cerradura y ver que la puerta se abría sola como por arte de magia.
—¡La hostia! —exclamé.
Siento la expresión, pero fue lo que se me vino a la cabeza nada más traspasar el umbral exterior. Lo primero con lo que topé al entrar fueron dos jardines del tamaño de un campo de futbol cada uno, situados a ambos lados del camino de piedra que unía la entrada de la finca con la puerta de la casa. Cada una de estas superficies era un homenaje al despilfarro: setos esculpidos imitando la forma de animales, árboles de diferentes especies, y pequeños riachuelos artificiales de piedra custodiados por alfombras florales de muchos colores. Yo, que en toda mi vida no había tenido más planta que un geranio desnutrido que en ocasiones hacía de cenicero, mantener aquello con aquel aspecto me parecía un verdadero prodigio, seguro que carísimo.
Si con el jardín no era suficiente, la mirada al frente aún me dejó más atónito. La casa, de dos plantas, era todo un ventanal. Realmente eran varias las ventanas pero, el tamaño que tenían y el reflejo que producían los cristales ligeramente tintados y sin cortinas a la vista, hacían que pareciese un mar de vidrio. Y enfrente de la choza, dos carros a juego. El Audi A6 del hombre misterioso y un Lamborghini Spyder azul marino con la capota quitada. Probablemente algo más de cuatrocientos mil euros entre los dos juguetes.
Me fui acercando despacio hacia el porche de la casa, saboreando el paisaje a cada paso que daba, y cuando llegué, antes siquiera de tocar el timbre, se abrió la puerta y con el mismo aspecto de galán de cine y una sonrisa de superioridad desmedida que me hizo sentir aún más insignificante si es que eso era posible, me saludó con la mano extendida Alejandro Dubois.
—Buenos días. Espero que no haya tenido problemas para encontrar la casa. ¿Qué tal el viaje?
—Bien gracias. —Me quité las gafas de sol y le estreché la mano con firmeza—. No, he llegado con facilidad. Bonita casa.
—Sí. Lo es. Le agradezco el cumplido, pero no es de mi propiedad. Yo me conformo con algo más modesto. Pero pasé, por favor. No se quede en la puerta.
Entré en la casa y él cerró la puerta tras de mí. A diferencia del exterior de la vivienda, el recibidor, que se juntaba con una sala de estar y comedor todo en uno, era bastante más sobrio y minimalista. La decoración era escasa y predominaban los espacios amplios y poco cargados. La luz tibia que entraba por los ventanales oscurecidos de la fachada frontal hacía la estancia muy acogedora y te obligaba a fijar la vista al fondo de la sala, a través de la galería que daba acceso a la parte trasera de la vivienda y por la que entraba un chorro de luz solar reflejada en las baldosas blanco marfil del suelo de la terraza.
—Sígame, por favor —dijo pasando junto a mí y en dirección a la terraza.
Le seguí con paso firme y atravesamos toda la estancia sin detenernos. Salimos nuevamente al exterior.
—Póngase cómodo —me indicó con la mano una silla de mimbre del tamaño de un sofá de salón, acolchada con cojines estampados y arrimada a una mesa redonda de cristal.
Justo cuando me sentaba, al ver a Dubois dirigirse hacia allí, me percaté de la piscina que había a unos cincuenta metros de la terraza. Era grande, muy grande, de forma irregular e instalada en un costado de la parcela. Observé cómo se acercaba al borde, se agachaba, y hablaba con alguien que descansaba en el agua, de espaldas a nosotros y con los codos apoyados en el bordillo de granito. A continuación, pude ver cómo Alejandro se dirigía hacia a una silla que estaba algo separada de la piscina, cogía una toalla que colgaba del respaldo y volvía después sobre sus pasos. Al terminar de extenderla entre las manos, una exuberante mujer de piel morena, vestida con un bikini escueto de color blanco, salió del agua despacio inclinando la cabeza hacia atrás para escurrir ligeramente la melena. Lo hizo de una forma tan sensual que de golpe pareció frenar el tiempo. Fuera del agua comenzó a secarse y yo, sentado desde mi posición a cierta distancia, no pude apartar la mirada mientras lo hacía. Terminó de secarse, envolvió la toalla alrededor de su cuerpo a la altura del pecho y comenzó a caminar hacia donde yo estaba sentado escoltada por Dubois. Al llegar a mi altura, antes de pronunciar una sola palabra, con una mirada azul profundamente cristalina y una sonrisa amable y silenciosa, acabó de hechizarme por completo. En solo dos minutos me había enamorado.
—Señor Molina, le presento a la señorita Laura Sonseca. —Al hablar me trajo de vuelta a la tierra.
—Encantado.
—Lo mismo digo. Espero que haya llegado sin problemas —apuntó muy suavemente, sin dejar de sonreír y estirando el brazo para estrecharme la mano. La suya aún estaba húmeda.
—Sí. No ha sido complicado. Como ya le dije al señor Dubois, tiene una casa muy bonita.
—Gracias. Esta casa era un pequeño capricho de mi padre. Como podrá haber observado al entrar, era un apasionado de la jardinería y eso es precisamente lo único que no me he atrevido a tocar en honor a su memoria. El resto ya tiene un toque un poco más personal. Pero, por favor, siéntese. ¿Le apetece tomar algo?
—La verdad es que no me vendría mal una copa. El viaje ha sido cómodo, pero algo largo para lo que suelo estar acostumbrado.
—Usted dirá lo que le apetece. Alejandro, por favor, pídele a Soledad que atienda al caballero mientras yo voy a ponerme algo de ropa. Siéntase como en su casa. —Se volvió a dirigir a mí mientras abandonaba la terraza por la misma puerta por la que habíamos salido nosotros hacía unos minutos.
Alejandro pulsó un pequeño botón que había camuflado bajo la mesa de cristal, y a los pocos segundos apareció una mujer de mediana edad ataviada con un vestido azul de una pieza por debajo de las rodillas y un delantal blanco. Parecía de origen sudamericano. Seguramente la misma que me había abierto la puerta de la finca al llegar.
—¿Qué le apetece? —me preguntó Dubois.
—Un wiski con hielo, por favor —respondí lanzando una sonrisa educada hacia la mujer.
—A mí tráigame un Martini con hielo.
Soledad se giró asintiendo con la cabeza y desapareció ligera sin abrir la boca. Casi al mismo tiempo que esta entraba en la casa, asomaba de nuevo Laura Sonseca. Si al salir de la piscina me había hipnotizado, ahora, con un vestido de gasa blanco escotado con avaricia y tremendamente corto, pensé que iba a desmayarme allí mismo. Era una mujer impresionante que con cada paso demostraba ser consciente del efecto cautivador que provocaba. Parecía que una aureola de seguridad rodeaba su figura y que cualquiera que se acercara podría llegar a fundirse incluso antes de tocarla. Cuando alcanzó nuestra posición no pude evitar ponerme en pie. Alejandro me imitó.
—Siéntense por favor —dijo manteniendo la sonrisa.
Nos sentamos, y al instante regresó Soledad con una bandeja en la que portaba tres vasos. Uno era para Laura. No tengo claro que era lo que bebía, pero por el aspecto podría ser también un wiski. Esperamos a que dejara las bebidas sobre la mesa y cuando se marchó, Alejandro Dubois tomó la palabra.
—Señor Molina, se estará preguntando cuál es el motivo por el que nos hemos puesto en contacto con usted.
—Pues realmente sí —respondí—. Como le decía, no es habitual que alguien te contrate antes siquiera de exponer el caso. Pero tengo que reconocer que la conversación que tuvimos ayer hizo que a priori la propuesta no fuera rechazable.
—Verá —continúo—. Como hablamos ayer en su oficina, necesitamos a alguien que además de hacer su trabajo con eficacia, sepa guardar la mayor discreción que sea posible. Como comprenderá por lo que le rodea, la familia Sonseca no es una familia precisamente convencional y cualquier tema que les afecte rápidamente se hace público.
—Señor Molina, tenemos muchos negocios en la Comunidad y unos cuantos amigos que están deseando que demos un paso en falso. —Fue ella la que habló, subrayando la palabra amigos.
—Pueden estar tranquilos en ese aspecto. Sabré pasar desapercibido —traté de transmitir confianza.
Siguió hablando Laura.
—Verá. La cuestión es la siguiente. Hace ahora exactamente seis meses falleció mi padre.
—Lo siento —manifesté simulando consternación.
—Gracias. Mi padre fue una persona muy trabajadora hasta el final de su vida y siempre tuvo un gran éxito en todo lo que se propuso. Pero igualmente, era un hombre difícil de contener. Solía hacer lo que le venía en gana y sin dar muchas explicaciones. De hecho, mi madre, que falleció muchos años antes, no solía interesarte demasiado por los asuntos de mi padre. Podríamos decir que prácticamente vivían vidas diferentes, aunque a los ojos de los demás representaban el papel del matrimonio perfecto y bien avenido.
Aquí hizo una pequeña pausa, cerrando ligeramente los ojos y esgrimiendo un leve gesto de contrariedad, como si el recuerdo de su madre le provocara mucha aflicción.
—Puedo entender que para una niña, esa actitud de sus padres fuera algo complicado de digerir —dije en un derroche de empatía por mi parte.
—No se equivoque —continuó repentinamente—, para mí fueron los mejores padres del mundo. Nunca me ha faltado de nada y siempre me han dado todo el cariño que no eran capaces de demostrarse el uno hacia el otro. Y sé que en el fondo se querían. A su manera, pero se querían.
Me arrepentí por el comentario.
—Entiendo —apunté más comedido.
—Bueno. Como le decía, cuando falleció mi padre, inesperadamente descubrimos que había dejado escrito un testamento y fue durante la lectura del mismo, cuando nos enteramos de que yo no era su única hija. Imagine la sorpresa. En mis treinta años de vida, aunque siempre supe que mi padre llevaba una segunda vida más o menos secreta, ya me entiende, nunca tuve noticia de la existencia de otra familia.
—Me lo puedo imaginar. Vaya sorpresa.
—Con mayúsculas —continuó—. Y sobre todo, porque esa persona tuvo que ser muy especial para él. No en vano, se aseguró de arreglarle la existencia nombrándolo su heredero al cincuenta por ciento en el testamento.
Al decir esto volvió a hacer una pausa reflexiva.
—Joder… Lo siento. —No pude contener la expresión.
—Veo que entiende la gravedad del asunto —apuntó Alejandro Dubois—. La señorita Sonseca es la propietaria de un holding empresarial que, según la legislación española, comparte a partes iguales con un individuo que no sabemos exactamente quién es y mucho menos dónde se encuentra.
Volví la mirada hacia Laura, y esta me devolvió un gesto de asentimiento y una mueca de contrariedad.
—No me siento orgullosa de lo que hice —continuó ella—, pero en un primer momento traté de anular el testamento con todas mis fuerzas. Incluso hubo un tiempo que odiaba a esa persona sin ni siquiera conocerla, y a mi padre también por lo que había hecho. Sin embargo, con el paso de los meses, me he dado cuenta de que mi padre hizo lo que hizo porque ese hijo que tuvo le tenía que importar mucho. Realmente fui yo la afortunada por tener la infancia que tuve y crecer en una familia que siempre se preocupó por que no me faltara de nada.
—Dejando a un lado los sentimentalismos —siguió Dubois—, es necesario que comprenda también lo difícil que es gestionar para la señorita Sonseca todo su patrimonio, cuando para cualquier decisión empresarial que pueda tomar hace falta la firma del otro propietario.
—Alejandro —le interrumpió Laura—, para mí eso no es lo importante ahora. Necesito cumplir con los deseos de mi padre para sentirme bien conmigo misma. Los negocios van bien y tengo suficiente dinero para repartirlo con ese hermano que nunca he conocido. Espero que lo entienda —dijo en apariencia enojada y mirándome directamente a los ojos.
—Me hago cargo de la situación —respondí—. Si lo he entendido bien, necesitan que encuentre a una persona para decirle que le ha tocado la lotería.
—Básicamente es eso —afirmó Alejandro—. Sin embargo, no es tan sencillo. Como le hemos dicho antes, un asunto como este atrae a muchas personas poco amigables y a curiosos que buscan una noticia morbosa para hacer su particular agosto. Lo que necesitamos de usted es que la encuentre, nos diga su paradero, y después nosotros haremos el resto. Todo esto claro está, sin que nadie sospeche en ningún momento de su relación con la señorita Sonseca.
—Comprendo.
—Verá —continuó Dubois, mientras se metía la mano en el bolso interior de la americana de lino blanca y sacaba un pequeño artilugio que me recordó a alguna película de espías rusos en plena guerra fría—, nosotros ya hemos hecho nuestros deberes. En esta memoria encontrará todo lo que hemos podido averiguar del individuo en cuestión. Antes de pensar en contratar los servicios de un investigador privado, nosotros mismos tratamos de dar con él; sin embargo, es como si se lo hubiese tragado la tierra.
—No hemos podido descubrir gran cosa, señor Molina —apuntó Laura Sonseca—. Lo único que sabemos es que ha vivido en la provincia y que no ha llevado una vida fácil. Es precisamente por eso por lo que necesito dar con él y devolverle todo lo que es suyo.
Me dieron el cacharro, y sin que se notara mucho que no tenía muy claro qué hacer con él, lo guardé en el bolsillo del pantalón.
—De acuerdo —comencé algo avergonzado por lo que tenía que decir ahora— únicamente una cosa…
—No se preocupe por nada, señor Molina —me cortó Alejandro—. La cuestión económica para nosotros no es un problema. Díganos abiertamente cuáles son sus honorarios y nosotros los cubriremos gustosamente, siempre y cuando el trabajo sea correcto.
En este punto respiré hondo y hablé de nuevo dirigiéndome a ella.
—Señorita Sonseca.
—Llámeme Laura, por favor —me interrumpió lanzando otra sonrisa amable y arrebatadora.
—Está bien, Laura. Espero que entienda que este no es un trabajo sencillo. Ahora mismo no tengo muy claro por dónde voy a empezar, y mucho menos a dónde me va a llevar su hermano. Porque es un hombre, ¿no?
—Correcto.
—Ni siquiera puedo garantizar que finalmente dé con su paradero o que tal vez descubra que ahora se encuentra en algún lugar del caribe tomando daiquiris y ajeno a todos sus problemas.
—Sinceramente, lo dudo —puntualizó Dubois con una risita y lanzando una mirada de complicidad hacia Laura.
—De cualquier forma, me resulta complicado establecer unos honorarios. Siendo honesto con ustedes, no es el tipo de trabajo al que estoy acostumbrado.
—Si no se siente capaz de hacerlo…—volvió a ser él quien soltó la perla.
—No me malinterprete, señor Dubois. No es eso. Simplemente trato de hacerles entender que en situaciones como estas, probablemente los gastos sean mayores que el propio salario.
—Usted dirá lo que necesita. —Nuevamente, fue ella la que trató de relajar el tono.
Reflexioné unos segundos y continué hablando.
—Creo que unos doscientos euros por día de trabajo, más ciento cincuenta euros de gastos, será suficiente.
No estaba seguro de haber acertado con la cifra, pero si para ellos el dinero era secundario, trescientos cincuenta euros al día me permitirían hacer mi trabajo y sacar algo de provecho de aquella aventura en la que estaba a punto de introducirme. Sin embargo, me quedaba un asunto por resolver. El adelanto que me había dado aquel individuo en Madrid me daba cierta liquidez, pero solo con los gastos de viaje y el alojamiento no tenía claro de poder aguantar hasta el final del trabajo. Además, si para aquella gente el resultado de la investigación no era el esperado, debía contar con cierta garantía de que iban a pagar igualmente por mis servicios.
—Me parece justo —se adelantó Laura.
—Si les parece bien, me pagan una semana por adelantado contando a partir de mañana domingo, y si no necesito ningún dato más, no hemos dado aún con el paradero de su hermano, o hemos averiguado que se encuentra fuera del país, por ejemplo, volvemos a vernos el próximo sábado y les digo cuáles son mis descubrimientos. Si creen conveniente entonces que siga investigando, hacemos lo mismo que ahora.
—Veo que lo tiene bastante claro —recalcó Dubois con cierto retintín.
—Está bien, Alejandro. Por favor, dale el dinero al señor Molina para que pueda empezar cuanto antes.
—Llámeme Isaac, por favor. —Quise eliminar del todo los formalismos.
—De acuerdo, Isaac.
Alejandro Dubois abandonó la terraza para entrar en la casa. Laura se levantó de su silla, la elevó en el aire y la situó frente a la mía. Se volvió a sentar rozándome con sus rodillas desnudas, y me tomó las manos entre las suyas al mismo tiempo que se inclinaba ligeramente para acercar su cara a la mía como si fuera a contarme un secreto. El corazón me empezó a latir a mil por hora.
—Isaac —comenzó—. Alejandro es una persona muy pragmática y se preocupa mucho por mi bienestar y por los negocios de mi familia. Pero para mí esto es una cuestión personal. Realmente espero que sepas dar con el paradero de mi hermano y que este se encuentre en perfecto estado.
—No se preocupe, haré todo lo que está en mi mano.
—¿Tienes un bolígrafo? —me preguntó.
—Sí, claro —metí la mano en el bolsillo del pantalón y saqué un Bic azul con la tapa mordisqueada—. Aquí tiene.
Me giró la mano derecha y en la palma anotó un número de teléfono.
—Este es mi teléfono personal. Sin necesitas cualquier cosa y crees que es mejor hablarlo conmigo en lugar de con Alejandro, no dudes en llamarme.
En ese momento regresó Dubois y ella me soltó las manos de forma repentina. Él se quedó parado unos segundos, mirándome con cierto reproche. Se acercó a nosotros y dejó un sobre blanco sobre el cristal de la mesa.
—Aquí tiene lo pactado. Dentro del sobre encontrará el dinero y una tarjeta con mi teléfono para cualquier cosa que necesite.
—Está bien —tomé el sobre y me levanté despacio recuperando la compostura.
—Le acompaño —dijo Dubois.
—Espero tener pronto noticias tuyas Isaac. —Me ofreció de nuevo la mano, en esta ocasión para despedirse.
—Que así sea.
Le devolví el saludo, y me dirigí al interior de la vivienda para salir después por la puerta principal escoltado por Dubois. Una vez que había salido de la casa y antes de cerrar puerta, volvió a dirigirse a mí con un tono más severo de lo estrictamente necesario.
—Espero que sepa ser discreto —observó.
—No se preocupe por eso —respondí usando el mismo tono seco que había mostrado él—. Solo una cosa más.
—Usted dirá
—¿Por qué yo? Supongo que ustedes no tendrán problemas para contratar cualquier agencia de investigación con mayor reputación que la mía.
—Señor Molina. Precisamente lo que necesitamos es, y no se ofenda por lo que voy a decir, alguien como usted. Alguien que no tenga ninguna reputación. No queremos que exista ninguna vinculación formal entre usted, la señorita Sonseca, y menos aún, la investigación. Pase lo que pase, seremos nosotros quienes demos el primer paso. Tanto si el hermano de Laura aparece como si no, nuestra relación contractual finalizará en el preciso momento en que nosotros decidamos que finalice. Haga su trabajo, denos la información y vuélvase a su casa —aquí hizo una pausa—. Cuanta más pequeña sea la manta, menos flecos quedarán sueltos.
—Entiendo —afirmé con cierto grado de resignación—. Estaremos en contacto.
Le estreché la mano y abandoné la finca atravesando nuevamente los jardines de Versalles.