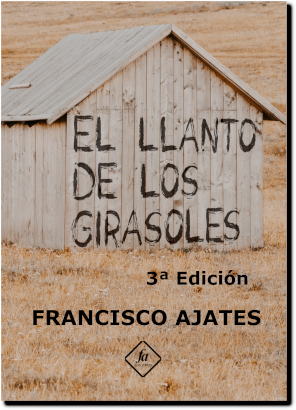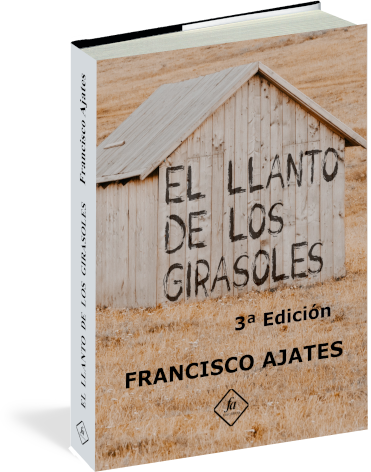Sé que este artículo llega una semana tarde, pero he preferido posponerlo unos días para hacerlo ahora con la mente más fría. Seguramente, de haberlo escrito el día que la triste noticia de la aparición del cuerpo de Olivia, la niña tinerfeña secuestrada 45 días antes por su padre, nos golpeó con fuerza en las narices, más tarde terminaría por arrepentirme del color de las frases que iba a utilizar para pintar el estado de ánimo en el que me encontraba; como con seguridad le sucedía ese día a los habitantes de este país en el que entendemos el significado de la palabra familia como solamente nadie más en el mundo entero lo hace.
Y ahora que han pasado unos días desde que nos hemos enterado de que Olivia está muerta, en lugar de usar este artículo para maldecir a la bestia inhumana que la ha matado, he preferido hacer un llamamiento para que entre todos intentemos que cambie algo en esta sociedad; que seamos capaces primero de detectar a estos enajenados mentales que no tienen otro sitio mejor en el que estar que tras los barrotes de una cárcel para dementes. Y para que siempre, pase lo que pase entre dos adultos, nos esforcemos por alejar a los niños del yugo de la crueldad y de la violencia, porque ellos son siempre inocentes condenados sin juicio justo. Los niños solo quieren ser felices, y su felicidad es muy barata. Basta con darles el cariño que se merecen solo por el hecho de haber venido a este mundo sin pedirles permiso para traerles.
Y que conste que me niego a admitir que el ser humano es capaz de hacer tanto daño solamente por rencor hacia los demás. No, es imposible. Tiene que haber una especie de interruptor en la cabeza de una persona para que en un momento dado deje de ser precisamente eso, persona. Y así, sin darse cuenta, se convierta en un animal descerebrado y sin alma, capaz entonces de hacer sufrir a cualquiera, incluso a sus propios hijos.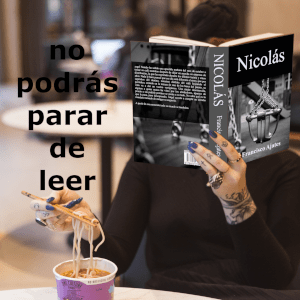 Imaginad una balanza en la que a un lado ponemos todo el odio que sentimos hacia un tercero, y al otro, el amor infinito que se siente hacia un hijo. Esa personita que por mucho que te lleve de cabeza a veces, cuando necesita ayuda te mira con ojos de admiración sabiendo que siempre estarás ahí para protegerle; sangre de tu sangre, alguien que has visto nacer y crecer a tu lado, que siempre querrás tanto que hasta te duele verle sufrir por lo más nimio, y que no dudarías en morir, si fuese necesario hacerlo, por mantenerlo a él con vida en caso de riesgo. Pues bien, ¿quién en su sano juicio dejaría que en esa balanza el odio pesara tanto como para hacer despreciable ese amor eterno? ¿A caso no tendría que estar rematadamente loco aquel que fuese capaz de mirar a la cara a esa criatura indefensa, y arrancarle la vida de un plumazo y sin contemplaciones? Yo personalmente no lo creo, me parece imposible. Y por esa razón pienso que, a pesar de este caso tan desgarrador, aunque haya gente capaz de atesorar mucho odio hacia los otros, no hay tantos tan locos como para usar a sus propios hijos de munición. Y los que haya, repito, tenemos que ser capaces de encerrarlos antes de que puedan hacer tanto daño como esta alimaña a la que esas pobres niñas llamaban papá.
Imaginad una balanza en la que a un lado ponemos todo el odio que sentimos hacia un tercero, y al otro, el amor infinito que se siente hacia un hijo. Esa personita que por mucho que te lleve de cabeza a veces, cuando necesita ayuda te mira con ojos de admiración sabiendo que siempre estarás ahí para protegerle; sangre de tu sangre, alguien que has visto nacer y crecer a tu lado, que siempre querrás tanto que hasta te duele verle sufrir por lo más nimio, y que no dudarías en morir, si fuese necesario hacerlo, por mantenerlo a él con vida en caso de riesgo. Pues bien, ¿quién en su sano juicio dejaría que en esa balanza el odio pesara tanto como para hacer despreciable ese amor eterno? ¿A caso no tendría que estar rematadamente loco aquel que fuese capaz de mirar a la cara a esa criatura indefensa, y arrancarle la vida de un plumazo y sin contemplaciones? Yo personalmente no lo creo, me parece imposible. Y por esa razón pienso que, a pesar de este caso tan desgarrador, aunque haya gente capaz de atesorar mucho odio hacia los otros, no hay tantos tan locos como para usar a sus propios hijos de munición. Y los que haya, repito, tenemos que ser capaces de encerrarlos antes de que puedan hacer tanto daño como esta alimaña a la que esas pobres niñas llamaban papá.

No hay palabras que puedan expresar el dolor que tiene que estar sufriendo esa madre, y por mucho que tratemos de de darle consuelo, de decirle los españoles que aquí estamos para ayudarla, y ella ponga todo su empeño en sentir el aliento del resto cerca, estoy seguro de que ahora mismo daría su vida un millón de veces por recuperar un solo día la de sus dos hijas. Y ese es un sentimiento tan profundamente triste, algo que debe de calar tan adentro, que lo mejor que podemos hacer es dejarla pasar el duelo como pueda, y desear que en un futuro sea capaz de rehacer un poquito su vida. No será fácil, no queramos engañarnos ni engañarla a ella dedicándole palabras de ánimo que resuenan vacías después de escucharlas mil veces. Porque lo que le ha sucedido es tan trágico, que no creo que nadie que haya pasado por algo la mitad de doloroso sea capaz de mirar algún día hacia adelante. Pero de todo corazón espero, que aunque no lo supere nunca, al menos logre encontrar un resquicio de aliento para seguir luchando por Anna y Olivia.
No, ellas ya no están con nosotros. Pero si esa pobre madre es capaz de seguir sintiendo dentro de su pecho el latir eterno del corazón de sus dos hijas, conseguirá demostrarle al mundo entero que el amor por un hijo es algo imperecedero. Es un sentimiento tan grande, que ni el odio infinito puede agotarlo.
Francisco Ajates