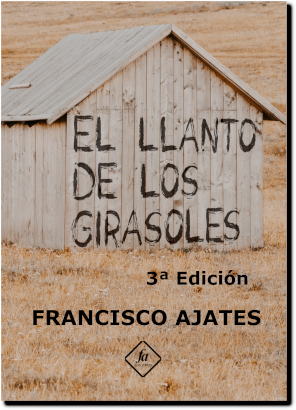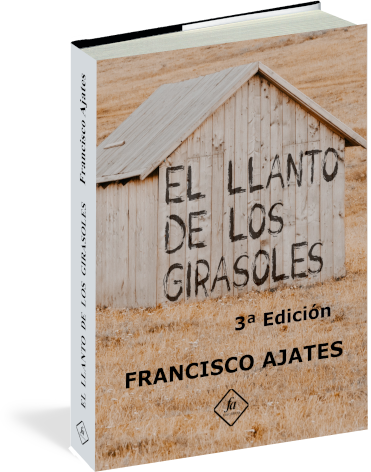1. Única salida
La mañana es fantástica. Hace más de diez minutos que ha llegado a la cafetería y la agradable temperatura que reina esos días a pesar de la época del año, ha hecho que Ángel decidiera sentarse en la terraza del bar de Ignacio, en el centro del polígono industrial en el que tiene asentada su compañía, en lugar de pasar al interior. El paisaje no está pensado precisamente para lucir con gala en la cara de una postal de recuerdo, pero la tranquilidad del momento, la bonanza climatológica, la hora temprana, la compañía del periódico, el sabor reconfortante del café matutino, y el primero de los cigarrillos del día que aplaca su leve pero perpetua adición a la nicotina, provocan que Ángel Naredo esté disfrutando, una vez más, de lo que para él puede que sea el mejor momento del día.
Levanta pausado la mirada del diario para buscar con ella el cenicero en el que descargar la ceniza del cigarrillo, y súbitamente algo en la distancia llama su atención. Una mujer joven, vestida de tejanos azul claro y camisa blanca de hilo por encima de la cintura, con un enorme bolso atrapado bajo el brazo derecho, camina acelerada por la acera de enfrente acercándose rápido, mirando hacia atrás con reiterada determinación. Les separa a ambos la carretera, ancha, de dos carriles. La misma que divide la zona del polígono en dos mitades casi simétricas. Sin embargo, a pesar de la distancia, Ángel se percata de que la mujer transita con un notable grado de ansiedad. Parece estar escapando de algo. Sorprendido por esa extraña conducta, la observa con detenimiento mientras avanza hacia él. «¿Le ocurrirá algo?», se pregunta intrigado. Él mismo otea en la lejanía tratando de averiguar de qué puede estar huyendo, pero no consigue distinguir a nadie aparte de ella. Solo a la mujer a varias decenas de metros, separados por la calzada ambos, caminando apresurada, como asustada, mirando sin cesar hacia atrás y hacia los dos lados.
«Tal vez necesite ayuda». Piensa que quizás podría hacerle un gesto desde su silla, tratar de llamar su atención y hacerle ver que él, que hasta ese momento se encontraba tranquilamente disfrutando de su café matutino, se ha dado cuenta de que está en apuros y de que si lo necesita puede echarle un cable.
«Igual se ha perdido, o quizás esté escapando de un novio maltratador… Anda Ángel, no te montes películas. Lo más seguro es que simplemente llegue tarde a algún sitio y que por ese motivo camine tan acelerada». Piensa así, pero una parte de su conciencia no cree que sea eso lo que sucede. Alguien que llega tarde a una cita no avanza recorriendo con la mirada todo lo que le rodea como si temiese ser descubierto. Ángel la vuelve a observar con detenimiento desde su posición. Cada vez la tiene más cerca. Es cierto que por la otra acera, pero a cada segundo que pasa la distancia que la separa de la terraza del bar en el que está él es menor. No le importa aún, porque la contempla creyéndose oculto tras los metros de alquitrán de la calzada que separa ambas aceras. La distancia es como una barrera que lo protege y al mismo tiempo lo aleja. Sea lo que sea que le esté sucediendo a esa chica, en unos segundos habrá pasado de largo, y después de todo no es de su incumbencia. Simplemente se quedará mirando, esperando a que en su abstraída carrera la mujer angustiada siga avanzando hasta que él no pueda ver nada más que su espalda alejándose, perdiéndose al final de la calle. Después seguirá con su rutina diaria; terminará el café, apagará el cigarro, cerrará el periódico y volverá tranquilamente a su trabajo.
Pero eso no ocurre. Justo cuando solo una línea perpendicular a la carretera los separa, ella se clava en el suelo y se detiene súbitamente. Vuelve a mirar hacia atrás como hacía antes mientras caminaba, y luego lanza otro vistazo hacia adelante; también hacia los lados. Él la observa cada vez con más curiosidad «¿Por qué se ha parado? ¿Por qué no sigue avanzando?» Ahora puede distinguirla mejor. Es una chica joven, no más de treinta, esbelta, morena, pelo corto, parece bastante guapa. Quieta, sigue sujetando el bolso con fuerza debajo del brazo y continúa mirando alrededor, buscando algo, escapando de alguien. Ángel parece ver que casi está llorando. «Joder, ¿qué le estará ocurriendo?» Así, mientras la vigila imaginando el motivo de su angustia, planteándose si ofrecer o no su ayuda, creyéndose él mismo a salvo, inoportunamente en ese deambular que tiene ella dando latigazos con la mirada en el aire, las de ambos se cruzan, se conectan, se enganchan desde lejos. Establecen un puente de conexión sobre la carretera. Ángel no puede evitar sentirse descubierto en el papel de anónimo voyerista y la sorpresa, que se mezcla con el bochorno, le hace retirar la vista y clavarla casi de manera inconsciente e inmediata, es un acto reflejo, sobre la hoja del periódico que continúa abierto por ya no sabe ni qué página. «Mierda», maldice para sus adentros.
La mujer, aún continúa viéndola a lo lejos por el rabillo del ojo, se queda petrificada en su posición. Ya no mira hacia atrás ni hacia los lados. Ahora mantiene la vista clavada en Ángel, que ha preferido disimular haciendo que lee el periódico. Ella aguarda en su postura, parece que está dudando, apenas unos segundos, hasta que emprende de nuevo la marcha. Pero en esta ocasión, en lugar de seguir caminando en la dirección por la que venía, decide cruzar la carretera. Escoge caminar hacia donde está el hombre, que termina de ver cómo el muro invisible que segundos antes lo ocultaba, lo mantenía alejado del pesar de la muchacha, acaba de derrumbarse y dejarlo descubierto, desprotegido. Se siente agredido.
Ahora sí que la tiene cerca. Escucha el sonido de sus botines cruzando la carretera, a cada paso más intenso, y no puede levantar la cabeza. No se atreve, no quiere, prefiere seguir enganchado al periódico, disimular, con la triste esperanza de que en el último momento ella decida cambiar de opinión y seguir su camino, dejarlo a él tranquilamente con lo que estaba haciendo hasta ese momento. «Quizás solo viene a tomar un café. Joder, igual solo me pide el móvil para hacer una llamada. Puede que solo necesite un taxi».
La mujer llega hasta donde está Ángel, se para, coge una de las tres sillas que permanecen desocupadas, la más próxima a ella, la arrastra para separarla de la mesa, posa el bolso negro sobre el aluminio y se sienta. No ha seguido de largo, no ha entrado en el bar, se ha sentado con él. Ni siquiera le ha pedido permiso ni le ha saludado, simplemente se ha sentado. Ángel, abordado, levanta la cabeza y la contempla un segundo. En su rostro ve tristeza. Es una mujer triste, triste y angustiada. Tiene los ojos grandes, oscuros, penetrantes, ojerosos, temerosos, teñidos del negro rímel derrumbado bajo sus párpados. Percibe la lástima que lleva incrustada en el alma.
—¿Le puedo ayudar en algo? —le pregunta temeroso.
La chica no responde. Se queda callada observándole, pidiendo auxilio solamente con la mirada.
—Señorita, ¿le pasa algo? —insiste.
En esta ocasión, como respuesta, una lágrima. Una lágrima sorda que brota del ojo derecho y se desliza por su mejilla hasta desaparecer en la comisura de sus labios.
—Dígame que le ocurre por favor. ¿Necesita dinero? ¿Quiere que llame a alguien?
—Lo siento —susurra ella. Casi no puede oírla.
—¿Lo siente? ¿Qué es lo que siente? Explíquese por favor. Dígame que es lo que le pasa. —Es casi una plegaria. Cada segundo que pasa, la angustia de ella se está adueñando del empresario.
Están sentados uno frente al otro. Ella erguida en su silla, él apoyado en el respaldo de la suya. Se observan, se escrutan con la mirada tratando de descubrir algo que no dicen con palabras.
—¿Podrá ayudarme? —pregunta la mujer, ahora un poco más alto.
—Sí, por favor, dígame qué puedo hacer por usted.
—De verdad que lo siento, pero no sé qué hacer —añade casi llorando.
—Pero ¿qué es lo que siente? No la entiendo. Tiene que decirme qué le pasa si quiere que la ayude.
La mujer hace una pausa y después continúa hablando.
—¿Me promete una cosa?
—¿Qué le prometa una cosa? No puedo prometerle nada si no me dice antes lo que le pasa.
—Tiene que prometérmelo —suplica.
—Señorita, no tengo todo el día. Si quiere que le ayude, dígame ya lo que necesita.
—Prométamelo por favor, dígame que lo hará. —Le tiembla la voz, y al terminar la frase rompe a llorar.
—Está bien, está bien, no llore por favor, se lo prometo. No sé el qué, pero se lo prometo.
Trata de consolarla poniendo una mano sobre su hombro y al hacerlo nota que está temblando. Está llorando y temblando. Ella, algo más satisfecha por la transigencia del desconocido al que acaba de abordar en la terraza de una cafetería del puerto, abre el bolso y saca un pañuelo de papel arrugado. Se lo lleva a la cara y se seca los ojos empapados de lágrimas. Después deja el pañuelo sobre la mesa y vuelve a introducir las manos en el bolso, en esta ocasión para extraer una hoja de cuaderno cuadriculada con una nota manuscrita en color azul.
—Tiene que prometerme que ocurra lo que ocurra irá a este sitio —le suplica ofreciéndole a Ángel el papel con la nota.
Él la observa extrañado. No entiende nada.
—Yo no puedo hacer más, estoy agotada. Dígame que irá.
—Señorita, no la entiendo. No sé qué quiere que haga.
—¡Nada, simplemente dígame que irá, que pase lo que pase irá a esa dirección que está ahí anotada! —lo dice casi gritando, desesperada, mientras que golpea con el índice el papel que ahora Ángel tiene en su mano—. Dígame que irá y le dejaré en paz, no le pediré nada más. —Rompe a llorar de nuevo.
—Está bien, iré. No se preocupe que iré, se lo prometo, pero por favor, no llore más.
La mujer le mira ahora agradecida. Esboza una tímida sonrisa que no acompaña su rostro, empapado por las lágrimas.
—Lo siento —repite aparentemente más aliviada.
—¿Qué es lo que siente? Me está volviendo loco —inquiere Ángel un tanto desesperado.
La chica vuelve a mirar hacia el enorme bolso de piel que continúa descansando sobre la mesa, e introduce una mano en él. Rebusca un instante y con agilidad, extrae un revólver que se lleva rápidamente a la boca. Con los labios aprieta el cañón y con el dedo el gatillo, al tiempo que mira agradecida, desahogada, más tranquila, hacia el maduro desconocido que ha decidido atender su plegaria.
Todo sucede muy rápido. Un trueno, un latigazo en el cuerpo, una explosión de sangre, una mujer en el suelo rodeada de una mancha roja que poco a poco va creciendo, y un hombre atónito, asustado, azarado, anonadado, sin tener muy claro que es lo que acaba de suceder delante de él esa mañana de jueves del mes de octubre en la que como siempre, ha salido de su despacho dejando a Dolores y a Prudencio discutir en el almacén por algún insignificante pedido que no cuadra.
2. Café solo
Ángel mira el reloj. Ya son las nueve. Realmente no le hace falta comprobar la hora porque las costumbres hacen hábitos, y el de salir cada mañana a la misma hora a tomar el café y echar un vistazo a las páginas del periódico forma parte de su rutina diaria. Normalmente, llega al almacén a eso de las siete y media de la mañana. Lo hace antes que cualquiera de sus empleados, porque alguna vez leyó que uno de los tipos de autoridad con los que debe contar un buen líder es la que está basada en el ejemplo, así que desde siempre, desde que treinta y cinco años antes pusiera en marcha esa pequeña empresa de distribución de productos higiénicos, ahora no tan pequeña, es el primero en abrir las puertas del negocio, encender las luces, pasar a su despacho, y esperar pacientemente a que el resto del personal vaya apareciendo y colocándose en sus respectivos puestos. Los hay madrugadores, no tanto como él, pero sí que es cierto que entre el grupo humano que forma su empresa, ya son una veintena entre el personal de oficina, preparadores, repartidores y preventas, a algunos les gusta asomar por el trabajo un rato antes de las ocho, que es la hora fijada para el comienzo de la jornada. Él disfruta cada mañana escuchando cómo poco a poco, minuto a minuto, sentado en el viejo sillón de piel marrón de su despacho, con el ordenador encendido, un trasto con el que a sus casi sesenta ha decidido no perder más tiempo del estrictamente necesario, el almacén va cobrando vida.
El primero en aparecer después de que lo haga él, hacia las ocho menos veinte, es Prudencio el encargado. Le encanta ese hombre. Es de su quinta y lleva en la empresa casi desde que Ángel la fundara. Es el trabajador perfecto. Si para Ángel dar ejemplo es una condición indispensable con la que debe contar un buen jefe, para Prudencio supone algo así como un dogma de fe. Es un tipo amable, sencillo, educado, servicial, pero al mismo tiempo tremendamente eficaz y que con el paso de los años se ha ganado un respeto que casi está a idéntico nivel que el que la gente le profesa al mismísimo Ángel.
Dolores es la segunda en asomarse por allí después de que lo haga Prudencio. Ella suele llegar sobre las ocho menos diez y si al bueno de Prudencio no lo ve hasta que sale a tomar el café, a Dolores sí. Desde que trabaja en la empresa no ha pasado ni un solo día sin que nada más llegar vaya a dar los buenos días a su jefe. Lo trata con respeto, allí todo el mundo lo hace, pero también con confianza. Dolores es más joven que él, unos siete años —él andaba por los treinta y ella veintitrés cuando la contrató— pero el paso de los años y un descaro elocuente del que siempre ha presumido ella, han ido haciendo que entre los dos se formase un vínculo un tanto especial.
Apaga la pantalla del ordenador, se levanta, y echa un vistazo fugaz por la ventana del despacho. El día finalmente se ha presentado agradable y soleado como ayer noche pronosticaba el hombre del tiempo en la televisión. Ya le parecía que iba a ser así cuando salió de casa a eso de las ocho, pero algo le dice que no durará mucho. Se dirige hacia el perchero y se viste la americana del traje gris marengo que Rocío le dejó ayer preparado sobre el galán de la habitación al irse a acostar. Al ponérsela no puede evitar acordarse de su esposa y de la estúpida discusión que tuvieron el día anterior por culpa de unas remolachas en la cena. Últimamente discuten mucho. Rocío está en una época un poco extraña y desde hace meses se muestra más susceptible de lo normal, menos tolerante; aunque bueno, tampoco se puede decir que él esté pasando por un momento muy brillante en lo que al aspecto anímico se refiere. No es que les suceda nada malo, en general tienen una vida bastante plácida y el negocio va viento en popa, pero hace menos de un año que Samuel se ha ido a vivir a Madrid y desde entonces parece que la casa se ha quedado vacía.
Apaga la luz y sale cerrando la puerta. Su despacho comunica directamente con la oficina. En origen aquella era una sala diáfana y no existía una división física entre su espacio personal y el resto. Una pared de pladur y una puerta de madera lo separan ahora de otra sala más o menos cuadrada, bastante grande, con varios armarios de formica contrachapada en color gris pegados a las paredes, dos mesas de escritorio con sendos ordenadores en el centro y una más un poco separada, cerca de la ventana, para Dolores. A ella le gusta controlar a través del cristal la llegada y salida de los camiones al inicio o al final de las rutas de reparto diarias. Es demasiado escrupulosa.
—Buenos días Ángel —le saluda animada Sonia, una de las dos chicas que acompañan a Dolores en la oficina.
—Buenos días Sonia, ¿Dolores? —le pregunta al ver que solo ella está en la oficina.
—Está abajo, creo que ha ido a preguntarle algo a Prudencio.
—Muy bien, cuando vuelva dile que he salido a tomar el café.
—De acuerdo, jefe.
Realmente no le hace falta anunciar la salida. Ha estado haciendo esto cada mañana a la misma hora durante tanto tiempo, que cuando asoma por la puerta de su despacho nadie se pregunta ni el motivo ni el destino. Atraviesa la sala y llega a la escalera. Lanza una mirada inspectora desde las alturas y observa satisfecho que el negocio está en marcha un día más.
El almacén está instalado en una nave de dimensiones generosas y recuerda que cuando la compró parecía una locura. Todo el mundo le advertía que no era necesario tanto espacio para el tipo de empresa que quería emprender, pero finalmente el tiempo le había dado la razón y ahora, desde el descansillo metálico de la escalera, a la entrada de la oficina, puede ver que la totalidad del espacio está abarrotado de estanterías metálicas de tres alturas plenas de productos perfectamente ordenados y etiquetados, preparados para ser empaquetados y llegar a su destino. A lo lejos, junto al muelle y una camioneta que se está cargando, encuentra con la mirada a Dolores y a Prudencio hablando. Más bien discutiendo, sobre unos papeles que porta ella y cuyo contenido parece no gustarle. Bueno, la verdad es que no discuten, dos no discuten si uno no quiere, sino que Dolores lanza aspavientos al aire mientras Prudencio observa en silencio y con la cabeza gacha los documentos que la mujer le muestra con desaire. No puede evitar esbozar una tímida sonrisa al verlos. Sabe que se llevan bien, que se aprecian, pero agradece que Prudencio sea un hombre con una templanza desmedida. De no ser así, probablemente alguna vez le habría echado las manos al cuello a su compañera. «Esa mujer puede llegar a ser insoportable», y a pesar de la calma y la mesura de Prudencio, en más de una ocasión él mismo ha tenido que intervenir para evitar una colisión más contundente. En este momento cree que la sangre no llegará al río, así que prefiere dejar que se arreglen solos y no retrasar su cita con la cafeína, y el cigarro.
El trayecto a pie desde el almacén hasta el bar de Ignacio le lleva no más de diez minutos y él prefiere caminar todas las mañanas aunque esté diluviando. Ese día en concreto hace un tiempo estupendo, así que el paseo le resulta más agradable de lo habitual. Lo hace con más calma, y al llegar, en lugar de pasar al interior, aprovechando la bonanza climatológica, elige sentarse en una de las mesas de la terraza.
El bar se llama “El Marinero”, haciendo gala a la antigua profesión de su propietario, que antes de dedicarse a la hostelería había hecho sus pinitos como tripulante de un pequeño barco de sardinas propiedad de un armador de la zona. Es uno de estos sujetos barrigudos y algo desaliñados, que a priori da la impresión de ser un poco boca chancla, fanfarrón, pero que a medida que lo vas conociendo te das cuenta de que en el fondo es un buen tipo, que probablemente hace lo único que sabe o sabría hacer, pero que con una verborrea en ocasiones un tanto ofensiva, trata de aparentar una espléndida erudición adquirida gracias a la dilatada experiencia vital de la que presume. Con Ángel es diferente. Como les ocurre al resto de empleados y otras gentes con las que cohabita en el polígono, lo trata con mucho respeto, y eso a él le produce cierta satisfacción. Tal vez se trata de una pizca de egocentrismo, pero es muy leve y llevada con mucho tiento. Ángel es cortes y educado con todo el mundo y le gusta que a él lo traten del mismo modo.
De las tres mesas, todas desocupadas, escoge colocarse en la que descansa un periódico plegado por la mitad y seguramente dejado allí por algún cliente anterior. Nada más sentarse, Ignacio asoma por la puerta. No hay mucha gente dentro, solo dos trabajadores enfundados en su uniforme de trabajo y tomando un café mientras charlan apoyados en la barra dentro del local.
—Buenos días don Ángel, ¿qué tal esta mañana? Parece que el tiempo aguanta —le saluda el hostelero desde la puerta lanzando una mirada perdida hacia el cielo.
—La verdad es que sí, Ignacio. Hoy da gusto andar por la calle.
Ignacio sale bamboleando su prominente barriga tapada con una camisa de tela marrón y rayas negras, desabrochada hasta el cuarto botón, y se acerca a la mesa en la que Ángel acaba de sentarse. Levanta con una mano el periódico y con la otra, en la que porta una bayeta amarilla completamente empapada, acaricia la superficie metálica, tratando de eliminar los restos de una comanda anterior que no existen. Es un acto reflejo, algo completamente enfático que repite siempre que se acerca a saludar a un cliente.
—Bueno, a ver si aguanta para el fin de semana. Verá cómo a partir de mañana se tuerce, siempre pasa lo mismo. Llega el fin de semana y se jode el tema.
—Seguramente. Ayer en la televisión dijeron que entraba otro frente por Galicia. Así que seguro que se tuerce.
—Joder, siempre por Galicia. Estos gallegos no nos mandan nada bueno nunca. —Suelta una risotada al terminar de recitar el chascarrillo.
—Ya. —El otro sonríe por educación.
—Bueno, pues nos quedaremos viendo al Sporting por la tele, que también está bastante chungo.
—¿Contra quién juega? —pregunta ahora por simpatía. El fútbol no le interesa mucho, aunque tampoco le molesta estar enterado de qué es lo que acontece en el mundo deportivo.
—Viene el Atlético a jugar al Molinón. Lo tienen jodido, los colchoneros están fuertes este año.
—Bueno, a ver si hay suerte.
Ignacio arruga la nariz, agita la cabeza negando y deja caer nuevamente el periódico sobre la mesa.
—Un cafelito, ¿no?
—Sí por favor.
—Marchando. —Se retira.
Ángel extiende el periódico y ojea la portada. Al minuto regresa el hostelero con el café en una mano y en la otra un platito de porcelana con una pequeña porción de bizcocho. Nada del otro mundo, algo industrial atestado de azúcar pero que se agradece para acompañar la bebida caliente.
3. ¿La conocía?
Aún no da crédito a lo que acaba de sucederle. La imagen que tiene delante es desoladora. La mujer, que poco antes se acercaba a él pidiendo ayuda, ahora yace en el suelo de la terraza de “El marinero” sin vida, tumbada sobre un charco escarlata de sangre, brillante, que poco a poco se ha ido extendiendo por las baldosas de la acera, recorriendo como pequeños riachuelos de lava formados a su paso los surcos que bordean los cuadrados fabricados en relieve sobre el cemento. Ha llegado a pasar incluso por debajo de sus pies. Ángel mientras tanto se ha quedado helado, estupefacto, con la mirada perdida en un sitio alejado, algún punto fijo en el fondo de la calle por la que hace un rato venía ella caminando; ni siquiera se atreve a mirarla.
El estruendo sonoro provocado por el disparo y la silla al volcarse, incapaz de soportar el peso muerto de la muchacha, alerta a Ignacio que rápidamente sale del bar y se queda petrificado en el umbral de la puerta. Observa la escena estático, sin saber exactamente qué narices acaba de ocurrir para que una mujer que no conoce, que nunca antes había visto por allí, se encuentre ahora nadando en su propia sangre, tirada junto a una de las mesas de su terraza frente al empresario que sí que conoce desde hace años y al cual parece haberle dado una especie de ictus o parálisis cerebral, con el rictus congelado, cargado de perplejidad, y la vista perdida cerca del infinito. Mira la escena moviendo la cabeza apresurado, llevando la mirada de un punto a otro de la imagen hasta que por fin descubre el revólver tirado en el suelo. Se encuentra junto al cuerpo, al lado de la mano que lo sujetaba segundos antes.
—Don Ángel ¿qué cojones ha pasado aquí? —pregunta asustado.
El otro no responde, no puede, no le salen las palabras. Casi no es capaz ni de sacar el aire de sus pulmones, a punto de pararse al tiempo que lo hacía su corazón por el sobresalto.
—Ángel joder, ¿quién mi puta madre es esta? ¡Está muerta! —exclama con menos delicadeza— Dígame algo, no se quede ahí parado. ¿Qué cojones ha ocurrido?
Nada, Ángel no puede hablar.
—¿Usted se encuentra bien? —insiste.
El empresario mueve la cabeza afirmando. Lo hace despacio, muy despacio, con la boca apretada, con la mirada aún perdida.
—Está bien, no se mueva, voy a llamar al ciento doce —anuncia Ignacio, que es el único de los tres allí presentes que es capaz de dominar sus actos.
El hostelero se gira y regresa corriendo al interior del local. El otro entonces, que poco a poco nota cómo va recuperando el arrojo, pestañea despacio un par de veces y después recoge su mirada para dejarla caer lentamente sobre el cuerpo de la mujer. Por fin encuentra valor para mirarla. Cuando lo hace, cuando recorre con la vista el cuerpo yacente de la chica, el lago de sangre reciente, el revólver caído al lado, la silla que ha salido propulsada, siente cómo su propio organismo se estremece, se le retuercen las entrañas. Todavía no acaba de creer lo que está viendo. Es una estampa que su intelecto no es capaz de interpretar sin echarse a llorar y de pronto, como primero viera en el rostro de ella, ahora muerta, nota como una lágrima húmeda comienza a caer recorriendo su propia mejilla. Primero una y después otra, y otra más, ahora los dos ojos. Está llorando. No recuerda la última vez que lo hizo.
—Ahora mismo vienen. Me han dicho que no toquemos nada —apunta Ignacio con la voz ahogada, acaba de regresar del interior— ¿Usted se encuentra bien? Joder, me cago en mi puta madre, ¿pero qué cojones ha pasado aquí, don Ángel?
—No lo sé Ignacio, no lo sé —masculla el empresario negando con la cabeza, le tiembla la voz.
—¿Pero la conocía?
Ángel recoge la vista y mira desconsolado hacia el camarero.
—No, de nada —responde.
No han tardado en llegar. En apenas diez minutos han aparecido por la avenida tres coches de la Policía Nacional y una ambulancia. El cuerpo se encuentra ahora tapado por una sábana gris que parece metálica, pero aún se puede ver el líquido rojo inundando la acera, saliendo por debajo de la tela. Ángel ha cambiado de mesa. Lo hizo cuando comenzó a sentir su propia sangre recorrer las extremidades, volver a dotar de temperatura todo su organismo, que se había quedado helado por la conmoción. Ahora está sentado de espaldas al cadáver y tiene enfrente una tila humeante que Ignacio ha decidido prepararle sin ni siquiera preguntarle si la quería. Se lo agradece, le está sentando bien. Delante, en la misma mesa, ocupando otra silla, se encuentra una mujer policía con un cuaderno en la mano esperando a que el hombre se recupere del todo y sea capaz de contarle su versión de los hechos. Por qué una chica joven acaba tendida muerta con un orificio en la cabeza y un revólver al lado debajo de la mesa de un bar del polígono industrial cercano al puerto pesquero.
Todo el espacio que les rodea ha sido acordonado y varios agentes de uniforme se afanan por mantener a raya a los múltiples curiosos, no son muchos, no es una zona excesivamente frecuentada y menos a tan temprana hora, que se están acercando alertados por el alboroto de los tres coches patrulla y de la ambulancia. Nadie sabe lo que ha pasado, pero el bulto gris en el suelo resulta bastante esclarecedor. No lo es tanto la figura del conocido Ángel Naredo, propietario de la empresa Distribuciones Naredo, interrogado al lado, en el interior del cordón, por una mujer policía. A lo lejos se ve caminando acelerada a Dolores. Se aproxima hacia el lugar, antes preocupada por la tardanza inhabitual de su jefe, y ahora alarmada por el panorama que está advirtiendo desde lejos, sobre todo al distinguir los coches patrulla y la ambulancia. No piensa en víctimas ajenas.
—A ver, señor Naredo, me está diciendo que esta mujer que tenemos aquí tumbada muerta, llegó sin más, se sentó a su lado, y se pegó un tiro en la boca —relata en voz alta la mujer que está junto al empresario.
El tono que ha utilizado es bastante hosco, más de lo necesario. Ángel, aún algo aturdido, supone que el desconcierto de la escena, excepcionalmente inusual en una pequeña y tranquila ciudad como la suya, es el causante de que esa joven se esté comportando con él como si en lugar de damnificado fuese verdugo.
—Bueno, más o menos es como usted dice —añade sin mucho entusiasmo.
—¿Más o menos? Por favor, explíquese. ¿La conocía?
—No, de nada —repite, esta vez a la chica.
—Entonces, si no la conocía, ¿qué hacía sentado en la mesa con ella? —Nota que la agente está nerviosa. Tal vez el asunto le quede grande.
—Ya le digo que llegó caminando y se sentó en mi mesa. Así, sin más.
La chica respira hondo y continúa. Sí, es cierto, el tema se le está atragantando un poco.
—Está bien, ¿qué fue lo que le dijo cuándo se sentó? Porque algo le diría ¿no?
—Sí, algo me dijo —responde esbozando una ligera y tranquila sonrisa—. Se veía preocupada. Estaba agobiada por algo, pero no me explicó qué le pasaba.
Le cuesta recomponer la escena. Ha sido solo hace unos minutos, pero el susto y el drama se han entremezclado en su cerebro y le están provocando algo parecido a una amnesia pasajera. Es como si todas las imágenes se le amontonasen en la mente y se volviesen difusas, impidiéndole recomponer los hechos de manera ordenada.
—Bueno —declara de repente al recordarlo—. Antes de dispararse —al pronunciar la frase se gira un instante y vuelve a observar el bulto gris sobre la acera—, y después de pedir disculpas varias veces, me rogó que le hiciera un favor.
—¿Un favor? —inquiere la agente circunspecta.
—Sí, me pidió que le prometiera que pasase lo que pasase, iría a visitar un lugar. Me dio una dirección.
—¿Una dirección? Eso es importante. Puede que ahí esté la explicación a todo este disparate —añade la mujer que parece ver algo de luz.
Ángel mira hacia los lados, primero sobre la mesa en la que está ahora y después hacia la otra, en la que tomaba tranquilo el café cuando apareció la chica, buscando el papel arrugado con las señas manuscritas que le dio antes de volarse la cabeza delante de sus narices. En la de ahora no hay nada salvo la tila y el cuaderno de la policía. En la primera continúa la taza casi vacía, el periódico doblado y el cenicero con la colilla del primero de los tres cigarrillos diarios —en estos momentos ya han caído otros dos, pero a estas alturas ha preferido no torturarse y piensa que la ingestión de nicotina está justificada—. Se pone en pie y otea la distancia buscando en los alrededores, en el suelo, creyendo quizás que el papel ha podido caérsele a consecuencia del alboroto.
—¿Qué hace? ¿A dónde va? —le pregunta molesta la mujer que no entiende la reacción del interrogado.
—Hay un papel. La chica me dio un papel con la dirección que me pidió que visitase. Pero no sé dónde está. Puede que se me haya caído.
La agente se pone en pie y mira también hacia los lados sin saber muy bien lo que busca.
—¿Cómo es? —le pregunta.
—Es una hoja de libreta escrita con bolígrafo azul. Estaba arrugada.
—¿Se la habrá guardado en un bolso?
Al empresario le parece una idea plausible. Es posible que anulada su capacidad de control, de manera inconsciente introdujera el papel en algún bolsillo. De pie como está comienza entonces un auto cacheo inspeccionando cada uno de los orificios del traje. Primero los bolsillos del pantalón, los laterales y los traseros, después los de la americana que son tres. Dos por fuera y uno por la cara interna de la solapa. Todos vacíos a excepción de su cartera, un pequeño tarjetero y un juego de llaves.
—Lo siento, ha debido de caérseme —confiesa avergonzado.
—Está bien, no se preocupe, lo encontraremos.
La mujer se aleja unos pasos y se dirige a un segundo policía que se encuentra cercano al cadáver de la chica. Lo custodia con otros dos compañeros, además de los técnicos sanitarios que han dejado una camilla al lado del cuerpo, mientras llega el juez que autorice el levantamiento y de por concluido el espectáculo. Hablan un instante y al momento, ese segundo agente y otro de los que le acompañan, comienzan una ronda exploradora por los alrededores del bar. Ángel los observa desde su posición mientras que la agente que lo interroga decide regresar a su lado. Al caminar desandando sus pasos no puede evitar tropezar con una extraña mujer salida de la nada. Se trata de Dolores. Nada más llegar ha visto a Ángel con la cara desencajada, de pie junto a una mesa, lanzando la vista hacia los lados de manera inspectora como si hubiese perdido algo. Sin pensarlo dos veces ha decidido saltar la baliza policial y acudir al rescate de su jefe. Tal es su instinto protector que ni siquiera se ha dado cuenta de que hay un cuerpo flotando en sangre unos metros más allá, escoltado por varias personas de uniforme. Solo es capaz de ver a su patrón y le parece que está en apuros.
—¡Señora! —exclama la mujer policía alarmada por el encontronazo—. ¿A dónde cree que va?
—¡Conozco a esa persona! —responde Dolores casi gritando y señalando con el brazo en alto hacia Ángel, que acaba de darse cuenta de la intromisión.
—¡Me importa un carajo a quién conozca! ¡Haga el favor de salir del cordón si no quiere que la detenga! —No lo hará, pero el tono autoritario hace que Dolores ceje en su empeño.
Bueno, el tono de la chica, y el gesto de reproche que le acaba de lanzar desde la distancia su jefe, al tiempo que levanta la palma de la mano indicándole que espere. No le hacen falta las palabras, con eso basta. Dolores asiente sin añadir nada más y se retira unos pasos, colocándose en primera línea justo por detrás de la cinta. La chica la observa estatuada mientras lo hace, y a continuación regresa junto al testigo.
—Ahora mismo le dejaré marchar —anuncia tranquilamente al llegar a su lado—, intentaremos encontrar la nota. No creo que haya desaparecido. ¿Usted no recuerda lo que ponía?
—No, lo siento, no llegué a leerla —contesta ensombreciendo el rostro. Se siente mal por haber perdido el papel.
El interrogatorio se alarga durante un cuarto de hora más. La chica ha pensado adecuado emplear la técnica pertinaz de la repetición tratando que, al contar la historia varias veces, el hombre termine por recordar algún aspecto relevante que pueda haberle pasado desapercibido en un primer relato. No lo hace. Nada de lo que explica la tercera ocasión difiere con la primera, así que una vez que le toma los datos personales y le emplaza a una segunda entrevista cuando el asunto esté más calmado, decide dejar que se vaya.
Ángel se dirige entonces hacia Dolores. Continúa estática siguiendo la función por detrás de la banda azul y blanca, justo en el momento que ven aparecer un vehículo del que se baja apresurado un nuevo intérprete. Supone que es el juez al que esperan y prefiere salir por piernas antes de que levanten la tela que cubre el cuerpo de la chica. Maldita la gana que tiene de volver a contemplarla.
—Vamos, Dolores —ordena pasando junto a ella sin detenerse.
Dolores no añade nada, se gira, y comienza a caminar al lado, esperando impaciente que le explique qué es lo que ha ocurrido. Está más tranquila. Sea lo que sea, Ángel se encuentra bien, al menos físicamente.
Llegan hasta al aparcamiento del almacén en silencio —un camión está en el muelle cerrando la lona una vez cargado y presto para salir al reparto— cuando Ángel se detiene, mira un segundo hacia la ventana de su despacho y después dirige la mirada hacia Dolores, que impaciente ha permanecido callada todo el camino esperando que fuese el jefe el que decidiera soltar prenda y contarle lo sucedido. Se muere de curiosidad por conocer de primera mano cuál es el motivo que ha llevado a su superior a encontrarse en medio de un cordón policial interrogado por una agente y con un cadáver tapado a escasos metros sobre el asfalto.
—Dolores, me voy a casa —declara Ángel—. Estoy un poco cansado y me duele la cabeza. Si necesitas algo me llamas.
—¿A casa? Pero… Joder Ángel, ¿qué coño es lo que ha pasado? ¿Te encuentras bien? —pregunta decepcionada, no esperaba la estampida.
—Ya te he dicho que me duele la cabeza, nada más que eso.
El dolor no es para tanto, pero sí que es cierto que aún continúa muy aturdido. Prefiere desaparecer y evitar así dar muchas explicaciones. Refugiarse en casa y tomarse un Lexatín cuando llegue. No suele recurrir a él, aunque alguna vez no le ha quedado más remedio que hacerlo para combatir la ansiedad, sobre todo la que le produce su trabajo cuando el negocio le juega una mala pasada. Hoy lo necesita más que nunca.
—Pero ¿no me vas a explicar que es lo que ha sucedido? ¿Quieres que te acompañe?
—No, mejor quédate —responde categórico—. Además, no me apetece mucho hablar del tema ahora. Esta tarde si vuelvo, y si no mañana, ya os lo cuento todo con calma. Ahora prefiero irme a casa. Tú di que ha habido un accidente y que yo estaba cerca. Después de todo prácticamente es eso lo que ha sucedido.
—De acuerdo —acepta resignada, convencida ya de que él ha tomado la decisión de irse y nada lo hará cambiar de idea, lo conoce bien— descansa. Ya me contarás mañana. Si necesitas algo llama.
—Lo haré, no te preocupes.