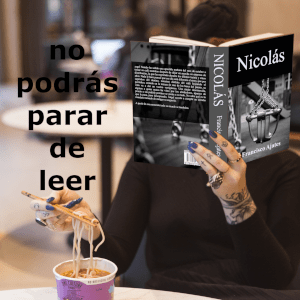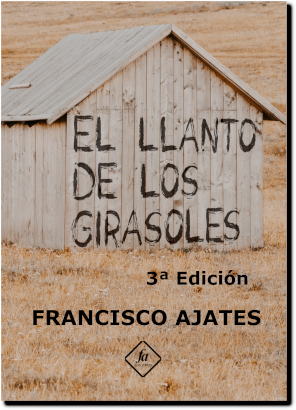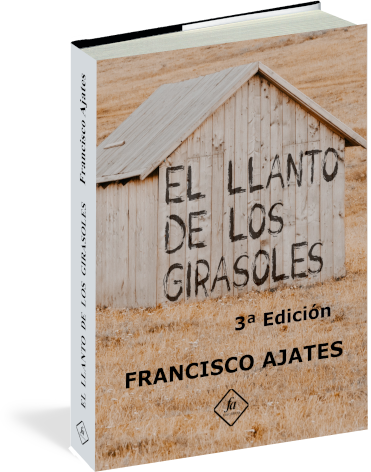La vida en occidente pasa muy deprisa. Tanto, que con el transcurrir de los años, los que vivimos en los países más desarrollados, a medida que de forma particular vamos cumpliendo metas, colmando el vaso de los objetivos personales, dejamos de valorar precisamente todo eso que hemos logrado, y centramos nuestras preocupaciones en alejarnos lo más posible del horizonte de la muerte. Estamos tan concentrados en empujar lo más lejos posible el final de nuestro recorrido en la vida, que lo que conseguimos es que todo pase tan rápido que ni nos damos cuenta de lo que vamos dejando atrás. Es una cuestión de relatividad muy sencilla de comprender. Cuanto más nos preocupamos de lo que está por venir en un futuro lejano, menos valoramos lo que tenemos ahora, y sin querer, nos olvidamos de saborear las cosas buenas que nos rodean. Aquello que hace que gocemos de una vida plena y satisfactoria, con sus catástrofes sentimentales, claro está, que de esas no se libra nadie.
Pensaréis que de pronto me he vuelto chiflado y me ha dado por filosofar sobre el significado de la vida. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que sucede, es que observando estos días lo que está ocurriendo en dos puntos de la Tierra, uno más próximo que el otro, me ha venido a la cabeza esta reflexión tan oportuna: ¿somos verdaderamente conscientes de la suerte que hemos tenido al nacer en este lado del planeta?
Y si no, que le pregunten a alguno de los habitantes de Israel si al irse a la cama cada noche lo hace imaginando cómo serán sus vacaciones este próximo verano. O solamente si será capaz de levantarse a la mañana siguiente, escuchando el ruido de los misiles que sobrevuelan los edificios, sin echarse a llorar y creyendo que quizás mañana no sepa cómo explicarle a sus hijos qué es lo que ha pasado para que no hayan vuelto a sentarse todos a la mesa.
¿Y qué me decís de toda esta pobre gente que se agolpa por millares detrás de una valla metálica en Ceuta? ¿Cómo tiene que ser su vida ahora para jugársela en un suspiro, atraídos por una burda mentira de su propio gobierno y con la falsa esperanza de alcanzar al otro lado un mundo mejor? Si es que hemos visto cómo algunos llegan tan exhaustos, que cuando alcanzan la orilla de la playa solo les quedan fuerzas para llorar desconsolados de rodillas, abrazados a las piernas de unos desconocidos cuya tarea consiste en devolverlos al otro lado sin poder ni siquiera plantearse el motivo de tanta falta de humanidad.
Es una verdadera lástima ver esa playa abarrotada de seres humanos desesperados por alcanzar un sueño que a buen seguro para la mayoría terminará convirtiéndose en pesadilla; incluso para muchos de los que logren cruzar la valla y se encuentren más tarde vagando por una ciudad que no es la suya, escondidos Dios sabe dónde, y seguramente mendigando por un poco de comida en un lugar en el que nadie les quiere. Puede que además, alguno lo haga al mismo tiempo que llora la pérdida de un ser querido, igual un hijo, o un padre, o una esposa, alguien que como ellos pensó que al otro lado íbamos a estar esperándoles con los brazos abiertos dispuestos a recibirles con honores. Y eso, mientras sus dirigentes se sientan orgullosos parapetados tras los muros de sus lujosos palacios de marfil, contemplando con satisfacción el resultado de una inhumana pantomima que ha puesto en peligro la vida de miles de sus ciudadanos. Todo con el objetivo último de ganar la mano en una absurda competición de testosterona que lleva más de un siglo jugándose en ese país. Una guerra política por la hegemonía de un territorio tristemente olvidado más allá de las fronteras de Marruecos, seguramente porque allí no hay petróleo que repartirse entre el resto de las naciones poderosas.
La verdad, es que viendo las escenas se me parte el corazón y por eso me ha dado por pensar en lo afortunados que somos observando estas miserias humanas desde la barrera, detrás del cristal de la pantalla del televisor, alejados del ruido de las bombas en Israel o de esa playa de El Tarajal en Ceuta. Y que conste que no pretendo encontrar la solución al problema de la inmigración en Europa, ni soy nadie para opinar sobre si Marruecos es o no la nación soberana del Sahara Occidental. Y mucho menos saber cómo tienen que hacer palestinos e israelís para dejar de matarse entre ellos como llevan haciendo tantos años. Pero sí me gustaría, que sabiendo de dónde venimos este último año, después de pasarnos los primeros meses del 2020 viendo en televisión cómo en China se morían intentando controlar un extraño virus que parecía no entender de barreras geográficas —como si con nosotros no fuese la cosa, quién lo iba a decir ahora, ¿verdad?—, fuésemos al menos capaces de arrancar de nuestras entrañas una pizca de empatía por esos miles de personas que se sientan estos días con nosotros en el salón. Quién sabe si quizás en un futuro, ojalá nunca suceda, sean nuestros hijos, o nuestros nietos, es lo mismo, los que viajen por las ondas hasta verse reflejados en las pantallas de un televisor a miles de kilómetros de España, al igual que lo hizo el virus cuando decidió escaparse de China y hacer que el problema de aquel país del Lejano Oriente terminase también siendo el nuestro.
Justo ahora que estamos a un solo paso de recuperar las sonrisas que han borrado las mascarillas, intentemos entre todos que la lección aprendida sirva para algo. Tenemos que luchar para que cuando todo este mal trago pase, el mundo no siga siendo igual de despiadado con aquellos que han tenido la desgracia de nacer al otro lado de esa valla metálica coronada con espinas afiladas.
Francisco Ajates