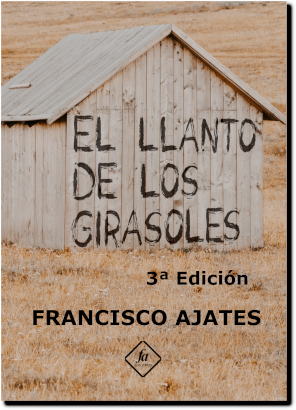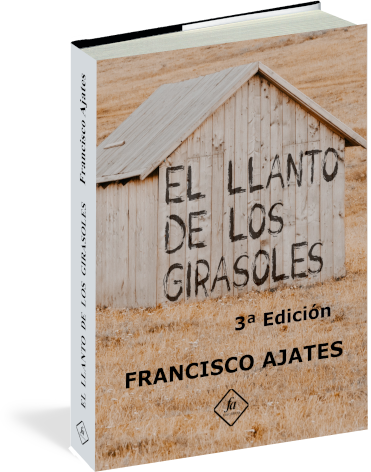Estamos empezando a vivir sin esperanza y eso es un claro signo de derrota.
Llevamos tanto tiempo sufriendo esta pandemia, que me da la sensación de que ha llegado a calar entre nosotros la imagen del desaliento. Y el resultado de este sentimiento de desesperanza es que, antes de que nos lleguemos a vacunar contra el virus, vamos a terminar inmunizados contra sus efectos. Y no hablo de los efectos que la enfermedad causa en el organismo de las personas, sino de aquellos que sufrimos como individuos en el seno de la sociedad en la que estamos viviendo. Tengo la impresión de que con el tiempo, poco a poco se ha ido construyendo una coraza alrededor de cada uno de nosotros, que aunque no evita que el virus nos alcance, sí que ha logrado que veamos sus consecuencias como algo anecdótico, triste pero casual, como el simple resultado de un sorteo que a nosotros nunca nos toca, igual que tampoco lo hace el de la Lotería de Navidad el 22 de diciembre de cada año.
Es más, a fuerza de ver una y otra vez los cansinos telediarios, estoy convencido de que hemos aprendido a mirar los datos epidemiológicos con ojos de estadista, como simples números que se suceden y a los que hay que buscarles un significado, y lo que es peor, una tendencia matemática. Algo en lo que no debemos caer, porque entonces olvidaremos que detrás de cada número que engorda los índices de esta enfermedad, hay una persona nueva que se contagia con el virus, uno más que ingresa en un hospital, alguien que termina sedado e intubado en una UCI, o lo que es infinitamente peor, un padre, o una madre, o un hermano, o un amigo, o un hijo, que se muere.
Y me da mucha pena reconocerlo, pero cada vez percibo con más claridad este desánimo por aburrimiento en la gente que me rodea. Cada vez creo que estamos más cerca de darnos por vencidos, cuando ya casi hemos ganado la guerra. Y entre los que parece que todo les da igual, aquellos que de insensibles han pasado a crueles y organizan fiestas multitudinarias para reírse de los que se mueren, estamos empezando a caminar los demás, pensando que esto no tiene arreglo, y que por mucho que hagamos al final terminaremos por contagiarnos del virus; algo así como «sálvese quien pueda». Tal vez pensemos por error que lo peor que nos puede suceder es tirarnos en cama un par de semanas, precisamente viendo en la pantalla cómo son otros los que engordan las listas de fallecidos. No nos equivoquemos, este virus no discrimina, y si te alcanza, será solo una cuestión de suerte el que no termines intubado rogándole a una enfermera, quizás la última persona a la que veas justo antes de que te seden, que por favor, en cuanto mejores un poco te despierte, que tus hijos esperan que regreses a casa y sigas cuidando de ellos como has hecho hasta ahora.
Tenemos que ser fuertes. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que salir a la calle mirando hacia el frente con la cabeza bien alta, pero conscientes de que todavía estamos librando una batalla muy dura, una que aún dejará gente por el camino a poco que nos volvamos laxos con las medidas. Porque si empezamos a rendirnos, o a relajarnos por exceso de confianza, habrá muchos que no logren superarlo; y no os quepa la menor duda de que detrás de cada uno de los que se vaya, un montón más sufrirán su pérdida. Los que se han muerto no son solo un número, como tampoco son una tendencia los que se van a morir mañana, o los que lo están haciendo ahora mientras tú estás leyendo estas líneas.
Justo cuando ya se empieza a ver el final de este túnel tan negro, no podemos rendirnos. Ya falta poco, y aunque nosotros no podamos evitar que el virus mate a una persona contagiada, no dejemos que sea el desánimo quien lo haga. Pensad que por mucho que cueste quedarse en casa, por mucho que fastidie llevar puesta una maldita mascarilla durante todo el día, por más que te duela no poder salir a tomar unas cervezas con los amigos un viernes por la tarde, con que con tus actos se logre salvar una vida, una sola de los cientos que se apagan como velas fatigadas a diario, el esfuerzo habrá valido la pena.
Francisco Ajates