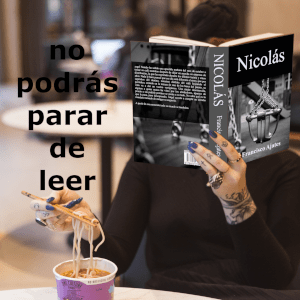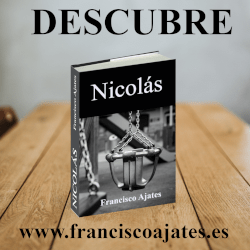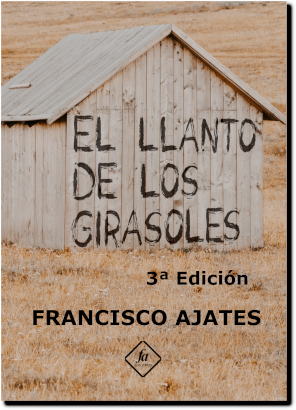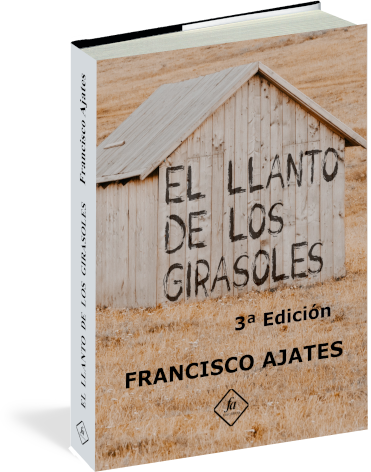Siempre que hay una crisis, alguien sale beneficiado. Y el provecho de unos pocos, suele ser inversamente proporcional a la desgracia de la mayoría, así que imaginad qué ha ocurrido con esta que estamos sufriendo ahora que es de una envergadura épica.
Siempre ha sucedido lo mismo, y en este caso, desde que empezó la pandemia, han surgido multitud de empresas que han visto el negocio donde los demás solo veíamos muertos. Para muestra un botón. Recordad si no aquellas primeras mascarillas que llegaban con honores televisivos en avión desde la China fantástica, la misma que primero nos mandó el virus, y por las que pagamos un precio que tenía más que ver con la escasez que con la calidad higiénico sanitaria que se les suponía. O la proliferación de productos desinfectantes terminados en –ol y con poderes mágicos, que nos aseguraban desde los primeros días que una ducha en ellos al entrar en casa era suficiente para mantener alejado al bicho de la familia —os confieso que yo llegué a tener las manos tan blancas y arrugadas que mis huellas se volvieron indactilares, si se me permite la palabra—. Del asunto del papel higiénico prefiero no hablar demasiado. Pienso que este fue solo un negocio pasajero que funcionó bien los primeros días de la pandemia, probablemente porque el miedo a infectarnos hizo mella en nuestro tránsito intestinal, y ante la posibilidad de vernos sentados en el bidé si la cosa se ponía más chunga, preferimos llenar la despensa de celulosa en rollos aunque alguno se hiciera con reservas suficientes para lo que queda de década, no fuera a ser que la cagalera durase más de la cuenta.
Bueno, bromas aparte, no cabe duda que en cualquier ámbito de la vida, cuando la cosa se pone fea, surgen oportunistas expertos en pescar en río revuelto. Pero cuando además, lo que se ve en un brete es la salud de la humanidad al completo, son las empresas farmacéuticas las que se ponen manos a la obra para conseguir el mejor cebo, y podemos asegurar que estas no se andan con chiquitas. Aquí el asunto cobra una magnitud desproporcionada, y cuanto mayor es el problema y más graves son las consecuencias, más ceros que se suman a la cuenta de beneficios de estas empresas. Para que os hagáis una idea, justo ahora que se publica el balance de estas cuatro farmacéuticas que han ganado la carrera por comercializar la vacuna contra el Coronavirus, nos encontramos que Moderna, por ejemplo, solo el primer trimestre del año, ha ganado 1.221 millones de euros frente a los poco más de 200 del mismo periodo en el año anterior, una cifra tampoco despreciable. Y claro, ahí es donde surge el dilema moral con el que llevamos días debatiendo: que si patentes sí, que si patentes no.
A priori, la respuesta parece clara. Por supuesto que hay que liberalizar las patentes para que cualquiera pueda fabricar esas vacunas y así lleguen pronto a los países más necesitados. Y si no, que se lo digan a los pobres habitantes de la India, que llevan semanas incinerando ciudadanos en las calles porque ya no saben qué hacer con sus muertos.
Pero cuidado, que algo que parece tan obvio, tal vez sea una quimera, y es aquí dónde surge el debate. ¿Qué hubiese sucedido hace unos meses, si estas farmacéuticas que se frotaron las manos con la idea de encontrar la salvación para la especie humana, creyesen que el beneficio que iban a obtener por ella era menor del esperado? ¿Habrían corrido tanto para encontrar la vacuna? Pues la verdad, no lo sé. Probablemente no. Ya lo he dicho otras veces, y creo que en nuestra virtud para globalizar el mundo está nuestra pena, y este es uno más de los peajes que tenemos que pagar. Hoy en día todo es negocio, hasta la salud, y dudo mucho que los gobiernos estuviesen preparados para afrontar una situación tan complicada como esta, cuando en algunos sitios como en España, por ejemplo, llevamos años recortando la inversión en ciencia e investigación. Así que aunque ahora pensemos que lo más fácil es cortar por lo sano, tenemos que pisar con pies de plomo, no fuera a ser que estas grandes empresas hagan fuerte el dicho asturiano de «al platu vendrás arbeyu», y luego, en otra situación futura y parecida a esta, se dediquen a especular con el remedio cuando lo encuentren.
Bueno, tampoco debemos tenerles miedo. Personalmente pienso que en realidad no será para tanto. Algunas, con lo que han sacado hasta ahora, tienen para llenar la nevera unos cuantos años, y seguramente ya se esperaban que tarde o temprano la vacuna acabaría siendo un bien compartido. De ahí que lo convirtieran en una competición de velocidad. No nos olvidemos de que estas empresas miden las pulsaciones del planeta con un estetoscopio muy sensible, y por su propio bien, nunca dejarán que la cuerda se tense tanto como para que se rompa. Saben calibrar perfectamente sus esfuerzos para que al final el beneficio económico siempre resulte estimulante.
Lo que me da mucha pena, y al mismo tiempo me preocupa, es pensar en que nunca sabremos hasta donde llega su capacidad, ni tampoco sus escrúpulos. Me pone los pelos de punta imaginarme algo como la cura para el cáncer, o la vacuna contra el SIDA, congelada en el disco duro del ordenador de un directivo de una de estas empresas, aguardando a que la rentabilidad de los tratamientos actuales baje tanto como para cambiar de estrategia. El problema, es que mientras que las reglas del juego no cambien, y para esto no queda más remedio que todas las naciones, al menos las grandes, se pongan de acuerdo en algo aunque parezca casi imposible, nuestro futuro sanitario seguirá dependiendo de estos gigantes.
Francisco Ajates