Descripción y reseña sobre el autor Francisco Ajates en Hoy por Hoy Miranda de la Cadena SER.
Ralizado por el Dr. Carlos de las Heras, y presentado por José Ángel García.
Lunes 20 de enero de 2025

Lunes 20 de enero de 2025

El Corte Inglés acogió este miércoles el coloquio «La magia de los libros», en el marco de las actividades por el Día Internacional del Libro. María Esther López, presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores de Asturias, moderó un encuentro que contó con la presencia de las escritoras Carlota Suárez, Noelia Velasco, Rosa Valle y Cristina García, y el autor Francisco Ajates.
Fuente: LNE 24 de abril de 2024

Lunes día 06 de noviembre de 2023 .
Llevamos tanto tiempo en crisis, que ya nos hemos acostumbrado al sabor de la sangre y nos hemos vuelto prácticamente insensibles a los golpes. Tengo la impresión de que pase lo que pase, ya no somos capaces de levantarnos de la lona para seguir luchando, y lo único que nos queda es convertirnos en ovillo para encajar las tortas esperando que quizás con suerte la próxima sea menos dolorosa que la anterior, y eso nos otorgue un punto de tregua conciliadora con el que logremos tirar hasta que llegue la siguiente.
Y es que después de tantos años viendo cómo el mundo que nos rodea se desmorona, creo que hemos perdido del todo la capacidad de reaccionar cuando algo no está bien, y al final nos resignamos a aceptar el vano consuelo de que seguramente habrá alguien no muy lejano, o sí, es lo mismo, que lo esté pasando peor, mientras yo me puedo permitir el lujo de programar unas vacaciones, o de tomarme unas cervezas el viernes con los amigos. Así que, ¿con qué derecho puedo quejarme?¿Acaso sirve de algo?
Bueno, pues más de una década escuchando a los grandes gurús de la macroeconomía amenazar con que lo peor estaba aún por venir, unos pocos, con el beneplácito de los que mandan que suelen ser bastante cobardes, por fin han logrado convertirnos al resto en pequeños pececillos nadando distraídos en medio de un océano de conformismo, mientras ellos, vestidos con trajes caros y sentados en grandes butacas de piel, muertos de risa, lanzan una y otra vez las redes al mar para pescar sin ningún tipo de escrúpulo. Porque claro, eso es lo que tiene la pesca de arrastre, que no discrimina. Y que, si ya está mal robar al que tiene mucho, no sé cómo calificar a quien se lo hace al que apenas puede llegar a fin de mes.
Entre las que se están desternillando con esta situación de crisis se encuentran las empresas energéticas: Endesa, Iberdrola, TotalEnergies, Naturgy… Por citar a algunas. No voy a pararme a soltar datos que ya todos hemos escuchado estas últimas semanas, pero desde que estalló la guerra de Ucrania, hemos visto cómo los precios han escalado debido a las sanciones a Rusia, según nos han explicado. Y claro, cuando los precios suben, lo que ocurre es que el dinero cambia de manos, y en este caso, la guerra ha sido la excusa perfecta para llenar las arcas de estas empresas que menciono, al mismo tiempo que nuestros bolsillos se han ido vaciando; y en solo año y medio, han batido récords de beneficios, llegando incluso algunas de ellas a incrementarlos en más de un 40% (Repsol, por ejemplo, en los nueve primeros meses del 2022 aumentó sus beneficios en 1.300 millones de euros con respecto al mismo periodo del año anterior). Pero ¿qué pensaríais si os dijera que nos están tomando el pelo con esto de las subidas de los precios, y que lo único que han hecho es ponerse todos de acuerdo para desvalijarnos amparados en una crisis de suministro? A las pruebas me remito.
Esta misma semana, sin ir más lejos, yo mismo he sufrido una bofetada de espabilina. Después de llevar toda la vida con la misma compañía eléctrica, creyendo que el trato que me dispensaba era cuando menos justo, y ajustado a la realidad de los tiempos, un par de buenos compañeros me instaron a que comparase mi tarifa con las ofertadas por otras empresas de la competencia. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que vivía en la más absoluta ignorancia a este respecto, ya que algunas ofertaban un precio del kilovatio muchísimo más bajo que el que yo estaba pagando, y para cambiarse de compañía bastaba con hacer una llamada de teléfono. Pero mayor fue esta sorpresa cuando mi anterior suministrador, el de toda la vida, me llamó alertado por la solicitud de cambio que les había llegado y me ofreció bajarme el precio del kilovatio a justo la mitad de lo que había pagado durante el último año y medio. Un precio menor que el que venía pagando durante muchos años, antes incluso de que estallara la guerra de Ucrania. Así que, ¿dónde narices está la crisis de suministro? ¿Por qué si han podido bajarme el precio a la mitad, a cobrarme menos por cada kilovatio que lo que me cobraban cuando no había crisis, se permiten el lujo ahora de multiplicar por dos sus beneficios a costa de nuestra ignorancia? La mía, que por suerte puedo seguir llegando a final de mes a pesar de estos estafadores, pero también la de mucha gente que está evitando poner la calefacción este invierno por miedo a la factura que les va a llegar antes siquiera de que pase el frío.
En fin, ya veis en qué situación nos estamos moviendo. Una simple llamada de teléfono después de un buen consejo, y más de 400 € de ahorro al año. Multiplicad por los millones de usuarios que, sí o sí, debemos estar enganchados a la red eléctrica, y ahí tenéis los incrementos desproporcionados de las compañías eléctricas. ¿Acaso alguien no debiera ponerle freno a esto? Cada empresa es libre de vender sus productos como quiera, pero, si hablamos de algo así como la luz, el gas, el agua, los alimentos… ¿No debería alguien alertar de que esto está ocurriendo, en lugar de obligarnos a pagar porque sí o sí estamos obligados a consumir estos productos? ¿Quién más se está enriqueciendo?
No sé si podemos hacer algo para que no nos roben de forma tan descarada, pero cuando menos, tenemos que salir del estado narcótico al que nos han inducido con tanto guantazo. Dejar de ser tan pequeñitos y hacer del número una ventaja.
Ya está bien de que nos tomen el pelo.
Francisco Ajates
Lo que ha sucedido esta semana en el Reino Unido con la muerte de su reina no ha hecho otra cosa que reafirmarme en la idea de que estamos inmersos en una enorme crisis de liderazgo. Es más, ha sido tan grande la aflicción que ha mostrado el pueblo inglés al enterarse del fallecimiento de la eterna Isabel II, que no me extrañaría que en algún momento a alguien de la corte real británica se le haya pasado por la cabeza mantener en secreto su muerte durante unos cuantos años más; el tiempo necesario para no tener que sufrir a Carlos III haciendo de soberano.
Ya sabíamos que era una mujer muy apreciada y seguramente gracias a ella la Corona inglesa como institución ha logrado mantenerse en un nivel de aceptación tremendamente alto después de los grandes escándalos del pasado. Y más aún teniendo en cuenta que en la actualidad, en países que se suponen modernos y en continua evolución como el Reino Unido, o España, claro, cuesta creer que aún siga habiendo cargos institucionales hereditarios. Porque no debe olvidársenos que más allá de la parafernalia, de las comodidades y de la sumisión de la que viven rodeados, los reyes actuales en la moderna Vieja Europa no son otra cosa más que eso, funcionarios al servicio del Estado al que representan. Y que conste que a mí personalmente no me disgusta que haya alguien que desempeñe esa labor representativa para su nación. Que se mueva fuera y dentro de las fronteras velando por los intereses de sus habitantes, a veces solo haciendo acto de presencia para darle el peso institucional a ciertos acontecimientos que lo merecen, pero al mismo tiempo alejado del ruido interesado en el que conviven hoy en día todos los políticos que dicen que nos gobiernan. De hecho, tampoco me parece mal que incluso cobren por un trabajo que yo no querría para mí mismo. Con lo que ya no comulgo tanto es conque lo haga como lo haga, tengamos que aguantarnos sin poder remplazarlo si al final su labor resulta un completo fracaso. Aunque la verdad, tampoco sé si podemos hacer mucho con otros cargos que se suponen electos.
Bueno, pues dentro de este contexto tan atemporal, no deja de sorprenderme que Isabel II haya sido capaz de consolidar una opinión tan favorable, y unánime, hacia su persona y su trabajo después de más de 70 años de reinado. A pesar del transcurrir de los tiempos, del avance de las democracias, todos, incluso muchos de los que formalmente debían promulgar su rechazo, han aceptado de buen grado su carácter de soberana. Y eso no deja de ser en sí una complicada paradoja. Estoy convencido de que a partir de ahora que por fin le toca coger el relevo a su primogénito comiencen a escucharse cada vez más altas las voces de aquellos que no conciben que un señor que ha vivido siempre entre pañales, rodeado sin merecerlo de lujo y pleitesía hasta niveles que los mortales comunes no llegamos ni a imaginar, se vea desde mañana mismo dando su consentimiento a cientos de decisiones que antes tuvieron que votarse en el seno de su gobierno, el democrático.
Este contrasentido es precisamente al que apelo cuando me refiero a la crisis tan grande de liderazgo con la que abría el artículo. Es difícil de entender que en estos tiempos en los que predomina el desencuentro, alguien que optó al cargo hace más de siete décadas por pura sucesión familiar, haya sido capaz tras su muerte de recibir tantas alabanzas por su desempeño. Y no solo en su país, sino en todo el mundo. Es como si de pronto al morirse ella, todos y no solo los británicos, hemos creído en cierto modo que el mundo perdía uno de sus líderes, a pesar de que como digo su estatus de gobernante haya sido impuesto.
Esta reflexión que hago entonces, sobre todo en una era en la que parece que siempre caminamos rodeados de mierda hasta el cuello, dice muy poco de los que tenemos ahora al mando, a pesar de que hayan sido elegidos en libre votación. Y si no, mirad lo que está pasando en el otro extremo de Europa.
Puede que a partir de ahora a los británicos solo les quede llorar la muerte de su apreciada reina y al resto, aunque sinceramente nos afecte más bien poco, sí que al menos nos dé para pensar un instante en qué es lo que queremos ver en un posible líder antes de dejar caer la papeleta con su nombre en una urna. No cometamos el error de darle argumentos a aquellos que siempre han querido ser gobernados por pura imposición. Además, en este preciso momento tenemos que tener mucho más cuidado con lo que hacemos, porque observando a algunos “líderes” en los que la población menuda se encuentra ahora poniendo su interés en las redes, parece que lo que está por venir será aún peor que lo que tenemos. En fin…
Francisco Ajates
Seguramente dirán que voy a referirme a algo que sucedía el siglo pasado, y mucho me temo que no podré negarlo. Pero aunque es cierto que cuando yo cumplía los 13 corría el año 1991, ahí es nada, tampoco se puede decir que nos vayamos a remontar hasta la época en la que nuestros padres acudían al colegio con poco más que un cuaderno y un lapicero, dispuestos a repasar la lista de los reyes godos justo después de rezar el rosario en pie junto al pupitre.
No, ni mucho menos. De lo que yo me acuerdo ahora, especialmente en estas fechas y porque tengo una hija de esa misma edad de la que hablo, es de los tiempos en los que empezábamos el curso escolar borrando las soluciones de los ejercicios en casi la totalidad de los libros escolares heredados después de varios años de uso penitente. Es cierto que alguno de estos libros apenas llegaba de una pieza cuando aún debían ofrecer su contenido durante un curso más; pero incluso así, cosidos con toneladas de cinta adhesiva para mantener su magreada estructura interna, lograban finalizar el año escolar con bastante dignidad.
La cuestión es que precisamente ahí, al menos en lo que al gasto en material necesario se refiere, residía parte de la coherencia en la definición del sistema público de enseñanza. En la facilidad que encontraban muchas familias para hacer que sus hijos comenzasen el curso sin poner en riesgo la economía doméstica al llegar el final del verano. Y eso que también nuestros padres se gastaban una pasta, pero muy lejos del despropósito con el que nos encontramos ahora, año tras año, al desembolsar la friolera de 300 € por hijo, o más dependiendo del centro, y solo contando libros. Tomos hiperilustrados que varios meses después muchos terminan almacenados sin uso en una caja porque han decidido cambiar alguna nimiedad en su contenido o forma. A veces insignificantes modificaciones que para nada justifican el cambio del ISBN, pero con el que se aseguran la publicación al año siguiente de una edición diferente, y obligan con ello a los padres a adquirir nuevos ejemplares.
Lo curioso de todo esto es que precisamente en la era digital en la que estamos criando a nuestros hijos, la comunidad educativa al completo, y aquí permitidme que incluya a todos los miembros de la administración pública que contemplan cada año este negocio perenne, no haya sido capaz de poner el grito en el cielo y abogar porque cada doce meses las familias no tengan que hacer tamaño desembolso. Y que conste que creo que no basta con lo que algunos profesores hacen con los libritos, que no es otra cosa que dejarlos cerrados hasta el último día de curso. Seguramente tengan las manos atadas y no puedan hacer nada al respecto, pero con este gesto, en lugar de reivindicar una postura en contra, lo que provocan es que los padres nos sintamos algo más que engañados con el precio. Alguien podía haberme avisado antes de empezar el curso y me habría ahorrado los 40 € que me costó el dichoso libro, ¿no?
La verdad es que por mucho que me esfuerzo no llego entender cuál es el beneficio para las familias, los alumnos primero, de este proceder tan insensato. Es más, lo mire por dónde lo mire, aparte de la ganancia para las imprentas y para los vendedores, y reconozco que tanto unos como otros ya se han llevado muchos palos durante esta última década, lo único que encuentro son desventajas. La primera de todas está clara: el gasto innecesario para las familias. Después, justamente ahora que estamos hablando del coste de la energía, ¿cuánta de esta energía hace falta para imprimir y encuadernar esta cantidad ingente de libros año tras año? ¿Y qué me decís del coste medioambiental asociado a la fabricación de este papel y a la posterior impresión de los libros? Si me apuras, hasta podríamos esgrimir algún argumento asociado a la salud de los alumnos. ¿O acaso no os da penita ver a ciertos niños portando a diario mochilas atestadas que pesan tanto más que ellos mismos?
Igual es muy atrevido por mi parte tratar de ofrecer una solución al respecto. Pero sin hacer un análisis profundo del problema, no más profundo de lo que ya he comentado hasta aquí, o del hueco que dejan los billetes salientes en mi cartera todos los meses de agosto desde hace unos cuantos años, en un panorama idílico y moderno me imagino a estos niños con una Tablet sencilla en la mochila. Un dispositivo adquirido nuevo, y si se quiere, al comienzo de cada ciclo educativo, por eso de mantenerse actualizado, y a los padres pagando cada año una licencia por la versión digital de los libros que usarán sus hijos durante el curso. Una licencia que debiera costar como mucho tres veces menos de lo que cuestan los libros impresos ahora, y de la que quizás se podría gestionar su compra e instalación a través de los centros de venta actuales, para que además de las editoriales, los vendedores pudieran seguir ganando su comisión. Una postura, esta de la venta centralizada, que también ayudaría a aquellas familias que no estuviesen habituadas a las nuevas tecnologías, y que podría asegurar sin perjuicio de nadie una venta legal de dichas licencias.
Vaya, después de poner por escrito esto sobre lo que ya llevo años reflexionando, todavía me encuentro más desconcertado. ¿Qué demonios estoy obviando para que gobierno tras gobierno, sin importar el color de sus ideales y por muchas reformas educativas que se planteen, nunca haya pensado en poner fin a un negocio tan lucrativo? ¿Cómo es posible que este gasto desmesurado se siga permitiendo en la enseñanza pública?
O mucho me equivoco, o aquí hay demasiados interesados dándole mordiscos a un pastel muy sabroso.
Francisco Ajates
En los primeros 18 años del Siglo XXI, en Estados Unidos habían muerto 128 estudiantes a causa de un tiroteo. 218.000 eran los afectados de manera directa en los más de 220 tiroteos registrados hasta ese año 2018. Solo en el año 2021, murieron en ese país la friolera de 20.920 personas por violencia con armas de fuego. La media de menores muertos cada año por armas de fuego asciende a más de 3.500… Y así, podríamos llenar la página con cifras tan apabullantemente dolorosas como esas.
Tan dolorosas, como los titulares que hemos leído estos días justo después de que, una vez más, en el país que presume de la democracia más avanzada del planeta, un chalado sin escrúpulos se levantara de la cama con la firme intención de acabar con la vida de varios chiquillos en una escuela de primaria además de la de alguno de sus profesores. Nada menos que 19 niños, de entre 9 y 10 años, y 2 profesores. Todos, víctimas inocentes de una sociedad que permite que una tras otra estas lamentables desgracias se sucedan sin hacer nada por evitarlo, aparte de salir en televisión muchos de sus famosos condenando con más o menos vehemencia los hechos; y sabiendo, que después de varios días, el asunto dejará de ser noticia, y los únicos que seguirán lamentándose de esta terrible desgracia serán los pobres padres, hermanos, primos, amigos, compañeros, o simples conocidos de aquellos que perecieron una triste mañana en la que salieron de sus respectivas casas convencidos de que nada impediría que regresaran a ella para continuar con normalidad viviendo el resto de su aún larga existencia. Tan solo diez años, por Dios, ¿alguien puede creerlo?
La cuestión, es que más allá de culpar a esos chiflados que un día se levantan pensando que la solución a todos sus problemas pasa por acabar con la vida de varios niños, además de la suya propia (lástima que no pensaron en invertir el orden de los factores esa misma mañana); incluso más allá de tratar de analizar por qué un joven aparentemente normal, por muchos problemas que tenga, no encuentra ni solución coherente ni suficiente apoyo alrededor para tratar de despejar de su cabeza los fantasmas del desaliento más superlativo que se pueda uno imaginar, lo que no podemos olvidar es que estas cosas suceden porque todos estos infelices han nacido y crecido convencidos de que es absolutamente normal tener un arma cerca. Ni más, ni menos. Puede que incluso en su propia casa, en el cajón de la mesita del dormitorio de alguno de sus progenitores, por si acaso un día, un enajenado del mismo nivel que ellos, decidía asaltarles a punta de pistola.
Seguramente parte de esto que voy a afirmar es un cliché televisivo, pero si como asegura la Asociación Nacional del Rifle tiene más de 16.000.000 de seguidores, muchos de ellos con tanto poder político y económico que nadie les puede meter mano, puedo imaginarme a familias enteras acudiendo a misa los domingos a rezarle a un Dios misericordioso en el que creen a pie juntillas, y regresando a su hogar una hora más tarde a limpiar la pistolita que guardan como oro en paño junto a la Biblia. Esta idea, la del buen padre de familia enseñando a su hijo adolescente a usar un Colt Ar-15 —un juguetito del que se venden alrededor de 1.5 millones de unidades al año, así que podéis imaginar cuántos de estos padres ejemplares tienen uno en casa, si no más—, cuando para lo único que les puede servir en el futuro esa enseñanza es para dispararle a otra persona, me genera un sentimiento de rechazo sublime. Casi tan grande, como el que me produce ver una pistola fuera de la funda de alguien que de verdad sabe y debe usarla aquí en España.
Y es que aunque nos cueste admitirlo, y dejando a un lado las cuestiones monetarias, que en este asunto de las armas en Estados Unidos son quizás la otra parte del problema, el rasero de la normalidad no es el mismo dependiendo de dónde tenemos la suerte de caer cuando nacemos. Y si no, que se lo digan también a esas pobres chicas que hace unos días fueron arrancadas de su casa en Barcelona para morir asesinadas por no acatar una doctrina familiar. Seguramente esa gente que decidió por ellas, sangre de su sangre, entendía que era totalmente normal pasarlas por el garrote por no acceder a venderse como pura mercancía que eran. Estas y otras, iguales en muchas partes del mundo, que tuvieron la mala suerte de nacer mujeres en el seno de una cultura tan extremista y retrógrada que piensa precisamente que las mujeres solo sirven para perpetuar la especie.
No quiero extenderme mucho más, porque todo lo que diga aquí probablemente esté dicho ya. Pero antes de acabar, sí me gustaría poner un punto para la reflexión y la autocrítica. Si somos conscientes de que realidades como esta última que acabo de comentar existen en muchas partes del mundo, o viendo que una y otra vez estas masacres estudiantiles se repiten en Estados Unidos y a pesar de ello la mitad de su población ni se plantea prohibir la venta libre de armas, comportamientos que para nosotros son inconcebibles aunque para otras culturas o sociedades son asimilables, ¿estaremos aquí, en España me refiero, en nuestra sociedad actual y moderna, haciendo alguna cosa que a los ojos de alguien que mire con más distancia resulte una absoluta barbaridad? ¿Os habéis atrevido alguna vez a hacer esta reflexión? Probablemente baste con detenerse un segundo a observar más de cerca, pero hacerlo con ojo crítico y sincero. Estoy convencido de que sin ser tan grave como esa matanza en Texas, o como el asesinato de las dos chicas de Terrasa, eso espero, encontraremos algo de lo que tendríamos arrepentirnos una y mil veces, aunque solamente sea por mirar hacia otro lado cuando nunca debiéramos hacerlo.
Francisco Ajates
Vaya por delante que en cuanto me he sentado al teclado con la idea de escribir este artículo, he notado una especie de pinchazo agudo en el estómago que a puntito ha estado de provocar que me arrepintiera antes incluso de poner la primera de las letras; sí, la V de victoria, por si alguien ha echado la vista atrás a comprobar de cuál se trataba. Pero como un buen compañero de trabajo me ha retado esta semana a hacerlo, y además, he escuchado cientos de veces, aunque no termino de creerlo, que una de las mejores maneras de superar una fobia es enfrentarse a ella cara a cara, ahí va este puñado de líneas para homenajear la enésima hazaña futbolística que esta semana ha protagonizado el laureado equipo blanco de la capital de España. Vale, que sí, que lo digo, el Real Madrid.
Bueno, bromas aparte, que seguramente no será para tanto la aversión, una vez más los que no somos merengues, más bien lo contrario, tenemos que reconocer que lo que tiene este equipo con la Champions League no es normal. Parece algo así como una especie de cuento de hadas, una quimera futbolística que consiste en hacer sufrir al respetable, sus propios seguidores, o disfrutar al resto, no lo vamos a negar, hasta el momento más postrero de los partidos, para después, cuando todo el mundo menos ellos, da el asunto por finiquitado, sacarse un último conejo de la chistera en forma de arreón y marcar los goles que le hagan falta para terminar llevándose el gato al agua. Para disfrute de sus hinchas, y calvario de los que no lo son.
Y es que ya no son una ni dos, ni tres ni cuatro, las ocasiones en las que el Madrid lo tenía todo perdido en esta competición que tanto ama, y justo al final del partido, casi en el descuento como sucedió este pasado miércoles contra el Manchester City de Guardiola, que ya tiene bemoles que fuera Guardiola la víctima en esta ocasión, consigue darle la vuelta a la contienda y terminar pasando la eliminatoria cuando todo el mundo ya la daba por perdida. Es como si, con el paso de los años, los jugadores que visten esta laureada camiseta llevasen grabado en el ADN la condición de remontar las eliminatorias de la Champions para salir en hombros y por la puerta grande de su estadio, dejando postrados en el césped a los jugadores contrarios, preguntándose todos, incluido su entrenador, de dónde coño ha salido esa avalancha que en los últimos instantes del partido les ha arrollado sin clemencia y les ha echado de la competición cuando ya se veían ganadores. Es de locos. No me extraña que ellos mismos, los madridistas digo, estén así precisamente, como locos con su equipo. No en vano, ya lo han hecho tantas veces, que cuando este mismo miércoles escuchaba a un periodista deportivo decir durante la retrasmisión del partido, a falta de cinco minutos para la conclusión del tiempo reglamentario, que aún había tiempo de marcar dos goles y provocar la remontada, yo mismo pensé que era cierto y por si acaso dejé de seguirlo. Y menos mal que lo hice. A las pruebas me remito.
Ahora bien, después de encumbrar al Real Madrid durante unas cuantas líneas, dejadme que al menos plante en el discurso la semilla del recelo. ¿No os parece demasiada casualidad que esto siempre le ocurra al mismo equipo? ¿No habrá alguien en la sombra moviendo los hilos de la competición para que se produzca este fatídico resultado eliminatoria tras eliminatoria? Después de tantos años viendo cómo el Madrid se pasea por Europa con gestas del calibre de la de esta semana, con más títulos que nadie, he terminado por convencerme de que este equipo es a la Champions lo que la Champions es al Madrid, y quizás eso sea suficiente para que todo el mundo dé por sentado que pase lo que pase tiene que llegar hasta la final o casi. No fuera a ser que la competición perdiese caché si es que alguien se atreviese a eliminarlo antes de tiempo. Parecerá una locura pero, ¿hasta dónde llega la mano de Florentino para que esto suceda año tras año y sin que nadie se dé cuenta de cómo narices está ocurriendo? ¿Tendrán algo que ver las proezas de este equipo con el asunto del espionaje en España? ¿Y con el tema de las comisiones, por ejemplo? Visto lo visto, he llegado a pensar que si F.P. llegase a ser elegido Presidente del Gobierno, seguramente la posición de España en Europa mejoraría unos cuantos enteros. Es más, siendo ambiciosos, creo que alguien debiera darle un cargo mundial honorífico, algo así como Consejero Delegado del Planeta. Solo Dios sabe lo que podría llegar a conseguir entonces. Yo ahí lo dejo.
Vale, admito que quizás sea un razonamiento un tanto baladí, porque esto que acabo de decir, este amor mutuo entre Competición y Club también es mérito suyo. Pero no me pidáis tanto esfuerzo de reconocimiento. Bastante hemos soportado ya algunos, incluido el bueno de Isaac Molina en su última aventura, Caviar para las ratas, por si alguien aún no la ha leído.
En fin, por mucho que me duela, no me queda más remedio que terminar el artículo felicitando al Real Madrid, y por extensión a sus seguidores, por el pase a la final de este año, y más de la manera tan heroica que lo han logrado. Solo espero que el próximo 28 de mayo no tengan mucho que celebrar. Aunque pase lo que pase durante el partido, me temo que habrá que aguardar hasta que el árbitro pite el final para dar la contienda por concluida. Y aun así, si yo fuese un hincha del Liverpool, esperaría incluso a tener la copa en las vitrinas del Club antes de atreverme a celebrar nada, no fuera a ser que la mano de Florentino fuese aún más larga y poderosa de lo que sospecho.
Francisco Ajates
Cae la tarde y el cielo abierto se va oscureciendo, despacio, con el mismo letargo con el que la brisa de poniente que peina el atlántico sur de la península se calma dando paso a una noche cálida. Una más del verano gaditano. Una de estas que hacen que el espíritu se sosiegue y se deje atrapar por un manto de templanza bajo el que todos los problemas se ocultan, y el deseo de parar el tiempo se vuelve casi un compromiso para el alma.
Las calles de la ciudad antigua están abarrotadas. Lucen entre los paseantes las galas de lino blanco de aquella Cuba lejana, al otro lado del océano, que un día decidió reflejarse en el cristal del espejo de esta Cádiz tan nuestra, y la volvió eterna a su imagen y semejanza. En una de ellas, un pasadizo estrecho dibujado entre edificios de otro tiempo y casi desapercibida para los transeúntes, se abre la puerta de un local que se anuncia en letras negras sobre la fachada: La Cava, Taberna Flamenca. Al entrar, el aroma a remembranza te golpea de manera sublime y te hace girar la cabeza hacia atrás para comprobar si no solo te has colado en un bar de la zona, sino que sin darte cuenta tu cuerpo se ha disuelto en el aire, y se ha transportado a otra dimensión, una más distante, una en la que el reloj definitivamente se detiene del todo, y solo avanza una pizca cada noche. Un ratito que dura en tiempo lo que dura el espectáculo, para que aquellos que lo disfrutan desde una mesa puedan salir más tarde con una muesca de profundo deleite grabada en su memoria.
Un pasillo estrecho junto a la barra y miles de retratos adornando las paredes. Todos desconocidos para un visitante anónimo, pero seguro que medallas de oro que cuelgan para hacer gala de los ilustres del género que en algún momento del pasado se acercaron a honrar uno de sus templos. Y al fondo, por encima del hombro del solícito camarero que ha salido a recibirte, se divisa majestuoso un tablao de madera tintado en negro. Una especie de quimera magnética que hace que tu mirada se centre en él sin escuchar las amables palabras de bienvenida. Un soniquete al que no respondes mientras que caminas buscando la mesa reservada, no porque no quieras, sino porque no puedes, no te salen las palabras, solo eres capaz de mirar hacia la madera, testigo con sus marcas de desgaste de los miles de taconazos que la han hecho llorar emocionada lágrimas de barniz. Sabedora que con cada baile que soporta está cumpliendo con el noble objetivo para el que fue concebida por algún ebanista de la zona. Acaba de comenzar el embrujo.
Y entonces, cuando todo está calmado, pleno el local de comensales impacientes, expectantes, con la vista fija en el pequeño escenario que corona el espacio para las mesas, se atenúan las luces del establecimiento y aparece un chico joven, tranquilo, sonriente, camisa negra, pantalón a juego, zapatos brillantes. Viene armado con una guitarra y sube al escenario marcando los pasos que replican intrigantes sobre la madera. Toc, toc, toc, toc. Se sienta sin decir nada en una silla también de madera y mimbre, coloca el instrumento sobre su regazo, ajusta con sutileza el micrófono para situarlo a la altura conveniente, y lanza un leve gesto con la cabeza, un saludo alegre al respetable. Un segundo más tarde y sin tan siquiera presentarse, no hace falta, sus dedos comienzan a bailar acelerados sobre las cuerdas y tú sientes que tu cuerpo se estremece de golpe, como si no supieses lo que iba a pasar, como si no estuvieses preparado para recibir las notas. Él lo sabe, él reconoce las miradas de alabanza, y a cada segundo, a cada brillo que percibe en los ojos de los que le observan, atónitos, hechizados, dueño en absoluto del tempo, aumenta un poquito la energía de esos dedos infatigables y disfruta viendo cómo los corazones se encojen entregados a su don.
A los pocos minutos, con todo el plantío embelesado y sin que cese la sintonía, asoma en la escena el cantaor luciendo una idéntica sonrisa de suficiencia. Es un hombre veterano, un soldado del flamenco con tanta historia que solo su presencia, su porte, su saber estar, sus andares sobre la madera, instruyen al más sabio. Sube al escenario, observa con parsimonia a su compañero mientras sigue acariciando las cuerdas, ambos se miran con complicidad, y de la nada… no, de la nada no; de muy adentro, cuando él quiere, lanza al aire del local un profundo quejío. Lamentos de placer que le rasgan la garganta al nacer, y que al compás de la guitarra completan una escena sonora soberbia. Dos instrumentos diferentes, dos compases que se complementan, una pareja de baile que llora el arte que los vio nacer, que les da la vida, y que ellos comparten con los que les contemplan desde la distancia, un paso más abajo, súbditos deseosos de dejarse torturar con latigazos de esta pasión vocal tan suya, tan nuestra.
Y cuando parece que nada más puede hacer que el encanto se incremente entre los que participan escuchando, una cohorte de tres más, dos mujeres de bandera y un gitano gaditano que rezuma pasión por todos los poros de su piel, se suben con paso firme sobre el tablao. Una es alta y rubia, igual que el sol andaluz que la peina todas las mañanas al asomarse a su ventana, y la otra morena, de piel tersa, ojos grandes, más bajita que la primera, pero solo de estatura, porque ambas son enormes sobre el escenario, antes incluso de sacar a pasear sus tacones al ritmo constante de la guitarra que no cesa. Los tres se sientan junto a los otros dos, y ahora los cinco completan la imagen de la pleitesía. Los pares de ojos que se fijan en ellos cautivados, extasiados por la sintonía y el hechizo que mana del escenario, solo con estar allí apostados, simplemente con exhibir sus figuras de flamenco mientras los demás los observan de rodillas, con el brazo extendido y el corazón en la palma de la mano, entregado como tributo al más casto de los artes.
Dos horas seguidas de puro talento, entrega, dedicación, adiestramiento desde la niñez para convertir en la edad adulta la vocación en trabajo. Puñales de pétalos que salen disparados, chorros de sudor del bailaor que mira hacia la nada con los ojos en llamas, vientos de cólera que impone el mayor de los respetos, dagas afiladas en los tacones que se clavan con estruendo en la madera del tablao, un mar embravecido de lamentos que rasgan el aire al ritmo de las notas, que desde que el niño se transformara en tunante, armado con el puñado de seis cuerdas entre los brazos, no ha dejado de fustigar con la melodía los oídos del montón de desdichados, esos que a cada minuto que han pasado sometidos, han visto cómo su esencia incontenida poco a poco se alejaba de sus cuerpos para acabar observando el espectáculo desde las alturas del firmamento.
Al final, me he enamorado. Lo reconozco. Un poco ya lo estaba, pero esa noche, al terminar el espectáculo, me he dado cuenta de que nunca más podré sacar de mis entrañas esta porción de Cádiz que se me ha clavado en el alma.
Francisco Ajates
Seguramente no valdrá para nada, pero después de caer como un absoluto incauto, lo único que me queda ahora es el recurso del pataleo. Eso, y usar este canal para denunciarlo, a ver si entre todos conseguimos que este tipo de estafas no tengan recorrido, y alguien que pueda, se atreva a ponerles freno, sobre todo ahora con la que está cayendo.
Y es que pagar 23 € por una llamada de teléfono de apenas unos minutos es algo absolutamente inconcebible. Teniendo en cuenta además que enseguida me percaté de que estaba siendo víctima de una estafa, y tuve el valor de reconocer el engaño en el momento en el que la llamada llegó al destino adecuado, y la persona que me atendió al otro lado me ofreció una alternativa más coherente, y gratuita, como cabía esperar.
La artimaña es muy sencilla. En un momento dado, te encuentras apurado y buscas el teléfono de una empresa en internet. Algo que todos hemos hecho alguna vez. En mi caso el de la aseguradora de mi coche para pedir un servicio de grúa —precisamente de la inquietud o de la prisa se alimentan este tipo de engaños—. Rápidamente aparece un número importante de entradas que se refieren al concepto de la búsqueda, y la primera de todas, refulgiendo con luz propia y con un tamaño tan sugerente que es imposible pasarla por alto, seguida de un número fijo que a todas luces es normal, la que tú crees que estás buscando.
SEGUROS XXXXX.
Teléfono 917 949826. LLAMAR
Y claro, tan normal te parece, es un número fijo de la Comunidad de Madrid, donde todas las compañías de seguros tienen afincadas sus oficinas centrales, que vas, y pulsas el botón de llamar.
Ahí comienza el engaño. Un tipo muy amable te responde, te pregunta qué necesitas, y sin dudarlo un segundo, te pide que, por favor, llames a otro teléfono, que es donde tienen centralizado el servicio de grúas. Algo que a priori también parece normal, esto de centralizar servicios, y que hacen muchas compañías para ahorrar costes. El teléfono al que me piden llamar es el
Lo pongo más grande para que todo el que lea este artículo lo grabe en su memoria.
Bueno, reconozco que cuando me dieron el número ya me sonó un poco raro. Un número corto, solo cinco cifras, no sé, comenzó a olerme un poco a chamusquina. Y justo después de solamente dos tonos, una grabación que suena a la velocidad de la luz, prácticamente inteligible, te advierte de que la llamada tiene una tarificación especial, y te parece escuchar la cifra de 0,20 €. Y entonces piensas: «vale, está bien, encima de pagar el seguro me cobráis la llamada cuando os necesito, vaya jeta». Pero aunque sepas que estás pagando de más, con la necesidad de solucionar un problema como el que tienes, después de hablar con alguien que te asegura la normalidad del procedimiento, la práctica habitual, tu cabeza razona de la siguiente manera: «bueno, 20 céntimos, a lo sumo 5 minutos de comunicación, 1 eurito y carretera. En el peor de los casos 2 o 3; bah, tampoco es para tanto». Y entonces, te dejas llevar. Craso error, amigos. Porque ahí es donde empiezas a pagar la condena.
El siguiente en contestar es un tipejo sin escrúpulos, alguien tan desesperado, de una bajeza moral tan grande que acepta un trabajo que consiste en timar a la gente, y que probablemente lleve comisión cuanto mayor sea el engaño que perpetra. En este caso la envergadura del fraude, el tamaño de su éxito, es directamente proporcional al tiempo que consiga mantenerte al otro lado de la línea. Así que podéis imaginar el tono de la conversación. Por poco no termino aceptando una invitación a cenar con su familia la próxima vez que se venga a pasar las vacaciones a Asturias, en su opinión, la mejor provincia de toda España. Vamos, me puso como una moto. Allí sentado en el coche averiado, con prisa para que viniese la grúa antes de que me cerrasen el taller, y soportando las mamarrachadas de un fulano que no sabía cómo hacer para mantenerme a la escucha a cada segundo que pasaba viendo cómo yo me iba impacientando por no llegar a concretar nada. Tanto me cabreé en un momento, que casi consigue que le pida perdón por mi impaciencia. No le pedí perdón, hasta ahí podíamos llegar, pero sí que es cierto que traté de rebajar el tono para no darle un argumento más con el que seguir hablando de estupideces.
Al final, cuando logré que me pasara con la aseguradora y le conté mi experiencia con la llamada al operador que me atendió al otro lado, uno de verdad, este sí, no dudó un segundo en darme un nuevo teléfono al que llamar una vez colgase esa llamada a la que estaba enganchado. Cuando lo hice, cuando colgué y miré la pantalla de mi teléfono, comprobé con desesperación que aunque finalmente había conseguido comunicarme con el seguro, el número que aún se mostraba en la pantalla era 11869. Así que de no haberlo hecho, de no haber reaccionado a tiempo, primero cortándole el rollo al impresentable del teléfono de información y después hablándole con franqueza al operador del seguro, aquella llamada hubiese durado el doble o el triple de lo que finalmente duró.
Por cierto, en este caso, tengo que romper una lanza a favor de mi compañía de teléfonos, que a las pocas horas de realizar la llamada contactaron conmigo para advertirme que había sido víctima de una estafa telefónica, entre otras cosas para que no volviera a caer en ella si se daba el caso. Fueron ellos los que me comunicaron que el coste ascendía a los 23 €, en lugar de los 3 o 4 que pensé que tendría. Al parecer, según me explicaron, la tarifa que suena al principio de la llamada juega con las cifras, y no llegas a comprender que están hablando de un coste por segundos en lugar de minutos, como tú piensas.
No quiero ni imaginar la cantidad de dinero que estos estafadores ganan de una forma aparentemente legal. Dinero del que invierten una pequeñísima parte por posicionarse los primeros en los buscadores de internet y camuflarse entre las entradas de las páginas de las grandes compañías con las que trabajamos todos, y de las que en algún momento necesitamos un contacto para hacer una consulta. Me refiero a aseguradoras, compañías eléctricas, telefónicas, bancos, etc. Pero me entristece muchísimo pensar en que haya gente que se lucre de la inocencia del resto, y más que lo puedan hacer con una impunidad tan abrumadora.
Si a mí, que me considero alguien prudente y siempre estoy ojo avizor, lograron sacarme 23€ en unos pocos minutos, qué no harán con otras personas más confiadas o simplemente menos acostumbradas a esta era digital en la que vivimos. No me quiero imaginar la cara que se le debe de quedar a ese hombre o a esa mujer que acaban de hacer una llamada por pura necesidad y que al final le ha costado 100 €, o más, quién sabe. Tiene que ser para tirarse de los pelos, o mejor, para arrancarle la melena a alguien si tuviesen la oportunidad…
Francisco Ajates
La miseria humana nunca dejará de sorprenderme.
Apenas hemos logrado abandonar lo que pensamos sería la mayor crisis a la que tendría que enfrentarse esta generación, y en solo unos pocos días, nos hemos visto aplazando el discurso triunfalista para un mejor momento. Dejando a un lado el grito de esperanza, la fútil idea de que después del mal trago quizás lográsemos salir reforzados como especie para ser capaces de celebrar juntos la vuelta a los abrazos, las sonrisas al descubierto, los apretones de manos o los dos besos al presentarnos, entre otras cosas. Nada más lejos de la realidad.
Porque después de tanto sufrimiento durante dos años enteros, hace justo ahora tres semanas que el mundo se volvió a frenar en seco. Si no habíamos tenido suficiente con ver morir a los cientos de miles de personas que no lograron superar la enfermedad, ahora nos toca contemplar estupefactos cómo otros tantos millones en un país vecino tienen que dejar atrás los escombros en los que un grandísimo hijo de p… (perdón) cargado de bélica testosterona, y varios cables cruzados en la cabeza, ha convertido sus casas. Gente como nosotros, que un día estaba en su trabajo, en su casa tranquilamente preocupados por pagar la hipoteca, en el cine haciendo cola para ver el último estreno de Hollywood o simplemente jugando en el colegio durante el recreo; y al siguiente, así de pronto y casi antes de darse cuenta de que era a ellos a los que les estaba sucediendo, se han visto asediados por las bombas y obligados a salir corriendo sin atreverse siquiera a echar un segundo la vista atrás, no fuera a ser que la metralla les alcanzase a ellos en plena huida.
Probablemente todos pensamos lo mismo, y que yo lo escriba ahora no va a cambiar nada. Puede que incluso no lo haya hecho hasta hoy porque una parte de mí, cegado por la necesidad de pasar página después del desastre del que veníamos, creía que esto iba a acabar tan rápido que no nos íbamos ni a enterar. Lo mismo que seguramente pensaba Putin cuando decidió destrozarle la vida a tanta gente. Pero ahora que hemos tenido tiempo a masticar la noticia, no quiero ni imaginarme lo que debe de estar pasando por la cabeza de todas estas personas. Los que tienen que huir sin pararse a pensar qué va a ser de ellos en un futuro cercano, preocupados la mayoría además por los padres, maridos o hermanos que no pueden acompañarles, o los que se han quedado allí ahora, me refiero a los varones, empuñando por primera vez en su vida un arma, y convertidos, en ese preciso instante en el que alguien los nombró capaces, en objetivos militares para el ejército ruso. No me atrevo ni a pensar en cómo se siente ahora ese padre de familia, alguien como yo por ejemplo, que acaba de ver marchar a su esposa e hijos, en el mejor de los casos ilesos aunque hacia un destino incierto, armado con un fusil de asalto y esperando atemorizado a que una bala perdida le atraviese el cráneo en un momento de despiste. Buff, se me ponen los pelos de punta.
Pero cuidado, porque lo más triste de toda esta situación, es que me temo que el culpable de este desastre de dimensiones épicas no es solo uno, por mucho que a este lado del mundo nos hayamos empeñado en señalar todos al mismo. No me cabe duda de que a este tío, a Putin me refiero, se le ha ido completamente la cabeza, si no es que la locura ya le venía de serie; y claro, poner a los mandos a un loco es como darle a un chimpancé un par de pistolas cargadas, pero ¿no es mucha casualidad que después de llevar años escuchando a otro loco como Trump gritando a su propia gente que había que aumentar el gasto en armamento, justo ahora que parece que dejamos atrás la pandemia —con toda la recesión que la acompañó durante estos dos años— a causa de esta maldita guerra injustificada todos los países, los que están en la OTAN como España y los que no, hayan decidido aumentar su presupuesto militar? ¿Alguien se ha parado a pensar dónde están ubicadas las mayores empresas armamentísticas del planeta?
Lockheed Martin (EE.UU.), Boeing (EE.UU.), Northrop Grumman (EE.UU.), Raytheon (EE.UU.), General Dynamics (EE.UU.). La lista es muy grande, pero las cinco empresas que la lideran pagan impuestos en el mismo país. Un país que lidera este mercado, con una facturación anual de más de 250.000 millones de dólares. No sé, a mí esto me parece muy sospechoso, porque si de algo estoy seguro, es de que la mejor manera de ponerse a fabricar armas es teniendo un motivo para usarlas.
El problema de provocar a un loco sin escrúpulos, más allá de destrozar un país al completo con toda su gente dentro, pobres peones en esta partida de ajedrez entre poderosos, es que a ver quién lo para ahora. En el mejor de los casos, habrá que esperar a que Putin termine con lo que ha empezado, mientras el resto de naciones interpretan un papel que va a durar en tiempo lo que dure la guerra. Después, un par de apretones, dos o tres disculpas, y pelillos a la mar. Porque aunque nos cueste reconocerlo y como ya he dicho en otras ocasiones, en nuestra capacidad para globalizar el mundo está nuestra penitencia. Y en este caso, la penitencia tiene forma gaseosa. Eso si el asunto no cobra visos de tragedia mundial, porque no se le puede olvidar a nadie que estos tipos que lideran el mundo ahora tienen una capacidad infinita para destruirlo, y al final acabamos como Max Rockatansky conduciendo un Ford Falcon en un país convertido en desierto y en busca de la última gota de gasolina. De momento, el precio de los combustibles ya va apuntando maneras.
Dios no quiera que a uno de estos locos le dé por apretar el famoso botón del que presumen, y más pronto que tarde finalice este mal trago, sobre todo para los pobres ucranianos. Aunque me temo que para ellos, pase lo que pase a partir de ahora, ya siempre será tarde.
Francisco Ajates
Maldita la gana que tengo siempre de hablar de política. Pero es que lo que está pasando esta semana en el seno del Partido Popular, una agrupación de las que ya tienen solera no solo en este país sino en toda Europa, me ha hecho caer una vez más en la cuenta de lo tremendamente decepcionado que estoy con esta generación de políticos que nos ha tocado en suerte. Un grupo de líderes que parecía llegar a España para darle un vuelco al asunto, cada uno con sus ideas, que de eso trata la política, una visión rejuvenecida, un punto de vista moderno y pragmático, realista y alejado de los grandes gurús del pasado que se negaban a abandonar el estatus de intocables del que gozaban. Un puñado de treintañeros que cuando llegó, prometió dejar atrás de una vez para siempre el «España va bien» de Aznar, o el «No estamos en crisis» de Zapatero, o los papeles de Bárcenas con el famoso M. Rajoy nombrando decenas de apuntes correspondientes a varias entradas en la caja B del partido.
Pero no fue así, nos engañaron a todos. Nos hicieron pensar que la política que llegaba iba a convertir el progreso en lema, y al final lo único que nos han dejado es una guerra constante por ocupar un trono que ninguno ha ganado por méritos propios. Y no hablo del trono de la presidencia, porque ese alguno no lo ha llegado a ver ni siquiera de lejos. Podría decirse incluso que el que lo ocupa ahora lo hace en perpetua zozobra, consciente de lo peligrosos que son los apoyos con los que ostenta el cargo, y por mucho que en otra época dijera de este agua no beberé. Me refiero a simplemente conseguir liderar con perspectiva de futuro el partido para el que sus propios votantes les dieron primero la confianza. Al final, como se veía venir, el tiempo pone a cada uno en su sitio.
Alguien con mucho acierto me dijo una vez que solo el veinte por ciento de las cosas que nos suceden en la vida son debidas al azar o a la mala suerte, como lo queramos llamar. El resto, el otro ochenta, sean buenas o sean malas, son consecuencia del camino que hemos elegido seguir para avanzar en la vida. Dicho de otro modo, somos en mayor medida los responsables de lo que nos sucede. Así, ¿qué se podía esperar entonces que le ocurriera a esta hornada de políticos que desde que les dieron un micrófono lo único que han hecho es tratar de ganar adeptos repartiendo leches dialécticas?
 Primero fue Rivera, que cuando ya lo tenía en la mano, después de convencer a muchos españoles de que venía para encarnar la moderación en persona, el centrismo acérrimo y pragmático, decidió darle un giro a su política con la intención de morder un trozo del pastel demasiado grande, mucho más de lo que pensó nunca que podría llegar a probar. Luego, le siguió Pablo Iglesias. Otro jovenzuelo que consiguió movilizar a millones de personas, muchos de los que nunca habían pensado en la política como algo de su incumbencia, y que terminó de caerse de la silla del poder precisamente por empeñarse demasiado en ocupar un sitio que tampoco se había ganado en unas elecciones. Y por último, Pablo Casado, alguien que sin lograr nada especial en todos estos años, llevaba meses en la cuerda floja haciendo soberano el dicho de «por la boca muere el pez», y quizás consciente de que lo más difícil que tenía por delante era recuperar el rédito que alguna vez le habían dado sus propios militantes. No lo consiguió, y en su intento de eliminar a su mayor amenaza hasta el momento, alguien de su propio partido, ha terminado completamente carbonizado. ¿Quién será el próximo en morir en la hoguera?
Primero fue Rivera, que cuando ya lo tenía en la mano, después de convencer a muchos españoles de que venía para encarnar la moderación en persona, el centrismo acérrimo y pragmático, decidió darle un giro a su política con la intención de morder un trozo del pastel demasiado grande, mucho más de lo que pensó nunca que podría llegar a probar. Luego, le siguió Pablo Iglesias. Otro jovenzuelo que consiguió movilizar a millones de personas, muchos de los que nunca habían pensado en la política como algo de su incumbencia, y que terminó de caerse de la silla del poder precisamente por empeñarse demasiado en ocupar un sitio que tampoco se había ganado en unas elecciones. Y por último, Pablo Casado, alguien que sin lograr nada especial en todos estos años, llevaba meses en la cuerda floja haciendo soberano el dicho de «por la boca muere el pez», y quizás consciente de que lo más difícil que tenía por delante era recuperar el rédito que alguna vez le habían dado sus propios militantes. No lo consiguió, y en su intento de eliminar a su mayor amenaza hasta el momento, alguien de su propio partido, ha terminado completamente carbonizado. ¿Quién será el próximo en morir en la hoguera?
No voy a decir que me alegro de todo esto que está sucediendo, porque entonces estaría admitiendo que mi país, mi futuro y el de nuestros hijos me importan un bledo. Pero sí que después de ver caer a estos reyes sin trono, tenéis que permitirme que por un instante me permita creer en la justicia política, y que me acueste estos días con la esperanza de que tarde o temprano estaremos orgullosos de nuestros líderes.

No sé cuándo sucederá esto que anhelo, pero por el momento, me conformo con gritarles alto y claro a todos estos personajes que primero nos hicieron creer en el cambio, los que han caído y los que aún no, que ya está bien de tomarnos el pelo. Que se dejen de una vez de jugar al desprestigio, porque así lo único que están consiguiendo es devaluar la clase política hasta niveles inconcebibles, y haciendo que día a día, partidos más extremistas, separatistas, inconstitucionales incluso se froten las manos, satisfechos, y ganen seguidores entre aquellos que ya están cansados de que nadie se fije en ellos.
Señores, por favor, vuelvan a buscar el voto aportando ideas, pero las suyas propias, que repito, de eso trata precisamente la política.
Francisco Ajates
La imagen de un lienzo en blanco aún inviolado siempre le producía la misma sensación embriagadora. Un rayo de excitación nerviosa le recorría todas las entrañas justo cuando tomaba el primer pincel y lo sumergía lentamente, con sumo cuidado, con precisión calculada, midiendo la profundidad exacta con la que penetraba la punta en el pequeño montón de óleo que se ordenaba junto a sus compañeros de paleta, formando un círculo exacto de colores.
Hacía tiempo que había descubierto su capacidad, y desde entonces, desde el momento en el que recibía el don directamente de la mano de Dios, toda su vida se transformaba. En cada uno de los momentos que ocupaban su existencia se empeñaba en dar salida a un ímpetu incontrolable por cumplir con su cometido en la Tierra. Prácticamente se trataba de una obsesión, pero por primera vez en su vida creía estar dando sentido a cada uno de sus actos conscientes, e inconscientes en ocasiones; porque incluso cuando dormía, cuando se dejaba sucumbir rendido por la falta de sosiego mental, era capaz de recrear en sueños todos y cada uno de los actos pasados y también futuros que envolvían esta su nueva capacidad. Cada momento del día, cada minuto de la película en la que se proyectaba su vida, era víctima de una sensación de zozobra perpetua que solo se aplacaba justo en ese instante en el que veía el óleo sucumbir a la embestida del pincel dominado por su mano. Toda la angustia acumulada durante días, toda la tensión, toda la presión que se agolpaba en su cabeza en forma de anhelo por dar rienda suelta a su talento, se aliviaba repentinamente dando paso a un estado de abstracción mental inalcanzable para cualquier otro mortal. Cuando el pincel comenzaba a correr por la tela dejando tras de sí la estela pigmentada en negro, comenzaba él con su particular catarsis sensorial.
A partir de ese instante en el que su mano iniciaba el vals por la pista imaginaria que formaba el espacio vacío entre la paleta y el caballete, acompañada de su pareja de baile, el pincel recién estrenado para lucir con honor su mejor traje de gala, todo a su alrededor dejaba de tener presencia. No importaban ya las largas jornadas de meditación confusa en búsqueda de una explicación razonable que diera sentido a aquél deseo incontrolable, ni las largas horas previas en las que, frenéticamente, acondicionaba con ahínco excesivo la estancia sobre la que más tarde tendría lugar aquella redención corporal de la que él se sentía el auténtico artífice y protagonista al mismo tiempo. Todo desaparecía y se volvía oscuro en el momento en el que la música comenzaba a oírse en su cabeza, y se abría un túnel directo entre su mirada, la modelo y el lienzo, sobre el que dibujaba en negro la primera forma de su retrato. En negro, porque así era como él creía estar convencido de que Dios había decidido teñir el marco de las puertas de cielo.
No se puede decir que mi vida hubiese cambiado mucho, pero después de mi aventura andaluza el verano anterior, en la que un par de matones rumanos primero y un guaperas chulo de playa más tarde a punto estuvieron de acabar con mi vida, sí que es cierto que había germinado en mi cabeza una pequeña semilla de sensatez. Le costaba crecer, tal vez porque seguía regándola cada noche con alguna copa más de la cuenta, pero ya empezaba a dejar ver una punta de su raíz que poco a poco iba agarrándose a mi cerebro y que, aunque aún no tenía la fuerza suficiente para impulsar un cambio total de conducta, sí al menos había conseguido que todas las mañanas, después de una noche de baile con mis incondicionales anónimos amigos de barra, al despertar mi conciencia tuviese una dura audiencia con el remordimiento.
Habían pasado cuatro meses desde que había recibido la carta de mi clienta gaditana, agradeciéndome los servicios prestados con un pequeño regalo en forma de nota de reconocimiento, escrita en el papel impreso de una de sus chequeras. En un primer momento no estuve seguro de que aceptar aquel dinero no supusiese a la larga una carga de ética mayor de lo que estaba acostumbrado a digerir, pero tengo que reconocer que después de leer la cifra varias veces, alguna de ellas en voz alta, conseguí deshacerme por completo de la sensación de traición hacia mi condición de personaje independiente y autosuficiente, y decidí cambiarla por la de recompensa merecida por la mala experiencia sufrida. Además, aquella cantidad que no me permitía ni mucho menos pensar en retirarme, sí que supuso el empujón que mi carrera como investigador privado estaba necesitando.
Los meses siguientes a la recepción de la carta fueron vertiginosos. Lo primero, después de un par de años pasando las noches entre bares de mala muerte y el centro comercial en el que trabajaba de segurata, decidí dejar una de las dos cosas y volcarme por completo en la otra. Así que, sin pensarlo un solo instante, al día siguiente de cobrar el cheque e ingresarlo en mi cuenta, me pasé por las oficinas de la empresa de seguridad y gustosamente presenté la dimisión. No se puede decir que se pusieran a llorar cuando les dije que me iba, tampoco yo esperaba que lo hicieran, pero tengo que admitir que un poco herido en mi corazoncito sí que salí de allí, después de que el tipo de Recursos Humanos no se dignara a levantar la cabeza de sus papeles mientras yo le explicaba los motivos de mi abandono. Se limitó simplemente a darme un formulario y a pedirme que lo cubriese y lo dejase en la mesa de su secretaria antes de irme. Esa misma noche, tratando de ahogar el desdeñoso trato recibido, liberado ya de mi responsabilidad laboral y con la cartera bien acolchada, celebré en la Taberna de Moe en compañía de Barney, Lenny y el resto de los amigos pseudoalcohólicos mi definitiva emancipación profesional. Ellos sí que se alegraron de verme tan decidido, sobre todo después de la cuarta ronda de todas las que pagué aquella noche.
Al día siguiente no, no podía, pero dos más tarde comencé con la segunda de las mutaciones. En este caso me empeñé en trasformar mi imagen de investigador, empezando por el local en el que tenía mi centro de operaciones. En solo dos semanas conseguí deshacerme del bajo que mi tío me había dejado en herencia, vendiéndoselo a un fontanero particular que necesitaba un sitio en el que guardar los materiales y las herramientas que usaba habitualmente en su trabajo. Es cierto que tuve que malvenderlo; de ningún otro modo hubiera encontrado a nadie tan desesperado para invertir su capital en él, pero con el dinero de la recompensa, llamémoslo así, más lo que saqué por la venta del local, pude buscar un sitio más confortable para realizar mis dos actividades fundamentales. Por un lado, vivir algo más cómodo de lo que lo había hecho durante mi estancia en Madrid en la pequeña boardilla de veinticinco metros, y por el otro, ocupar una de las habitaciones de mi nueva residencia para instalar un buen escritorio de madera de roble comprado de segunda mano, y un par de sillones de despacho que le daban un aspecto más profesional a la oficina en la que pensaba recibir a los futuros clientes.
Por mediación de una agencia había conseguido encontrar un céntrico apartamento de dos habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño, medianamente amueblado y listo para entrar a vivir. Era algo más caro de lo que en un principio me hubiese gustado, pero con la cuenta saneada, a poco que tuviera tres o cuatro trabajillos al mes para cubrir los gastos, podría mantener el piso durante unos años. Ese tiempo era muchísimo más de lo que yo era capaz de planificar a largo plazo, así que no dudé un instante en mudarme allí una vez que la chica de la inmobiliaria me lo hubo enseñado.
Se trataba un lugar bastante acogedor y tenía un estupendo pasillo central al que se accedía directamente desde la puerta exterior, y del que podías llegar a todos los cuartos de la vivienda, añadiendo la posibilidad de aislarlos si mantenías las puertas interiores cerradas, que era eso precisamente lo que yo hacía. De esta manera, si un cliente llamaba desde el portal usando el interfono, cuando alcanzaba el piso en el que estaba el apartamento, podía nada más bajarse del ascensor dejarse guiar por la placa grabada con mi nombre y remachada junto a la entrada; “Isaac Molina. Investigador Privado”. Ya en el interior, el visitante no atisbaba más que un pequeño pasillo iluminado por una lámpara central, con tres puertas cerradas y una abierta, que era la del despacho. Así podía mantener separada mi vida personal de la laboral, y conseguía dar un aspecto más profesional a mi nueva agencia de investigación.
Llevaba algo más de cuatro semanas en el nuevo apartamento cuando apareció la chica. Era una tarde lluviosa y fría del mes de enero. Después de una reconfortante siestecilla al son del soporífero murmullo de la televisión, mientras escuchaba la cafetera roncar y el olor a café recién hecho inundaba toda la vivienda, de pie junto a la ventana, concentrado en la lluvia que golpeaba con fuerza sobre el asfalto de la calle, y sintiendo los últimos suspiros de un cigarrillo a punto de agotarse, el estruendo del timbre, me sobresaltó hasta el punto que casi consigo quemarme con la colilla que se me escapó de entre los dedos. Tardé un rato en reaccionar a la llamada. Cuando por fin acabé de recoger la ceniza, abrí la puerta del portal y esperé paciente en el pasillo, finalizando antes el ritual que escrupulosamente me llevaba a cerrar todas las puertas del apartamento, abrir la del despacho, encender la luz del corredor, y vaciar medio bote de ambientador con aroma de lavanda para disimular el olor que el tabaco dejaban adherido al mismísimo yeso de las paredes. No tardé en escuchar el ascensor cerrarse en el rellano de la escalera. Abrí mi puerta antes de que el visitante llegase a ella.
Se trataba de una mujer joven. No más de treinta. Morena, con la melena ondulada a la altura de los hombros, estatura media y buena figura. Vestía unos pantalones vaqueros ajustados, y llevaba puesto un abrigo corto de color negro. En su mano derecha portaba un paraguas cerrado chorreando agua sobre la cerámica del rellano.
―¿Isaac Molina? ―preguntó deteniéndose nada más verme aparecer tras la puerta.
―Yo mismo ―respondí.
La chica dio un paso al frente y se acercó a mí.
―Es usted el investigador privado, ¿no? ―volvió a preguntar
―Bueno. Eso pone en la placa ―respondí señalando con la cabeza el letrero dorado grabado con mi nombre.
―Necesitaba hablarle de un asunto.
―Está bien, pase por favor. No se quede en la escalera.
Me hice a un lado y la invité a pasar al interior del apartamento. La chica se quedó un instante inmóvil en la entrada mirando al fondo del pasillo, dudando qué dirección tomar.
―Vaya al despacho ―indiqué―, hacia la puerta que está abierta.
Se volvió hacia mí y levantó el paraguas empapado.
―Se lo voy a poner todo perdido ―advirtió.
―No se preocupe. Déjelo aquí junto a la entrada. Luego ya pasaré un trapo para secar el suelo.
La mujer aceptó mi propuesta y posó el paraguas junto al marco, apoyando el asa en la pared para que no se cayera. Al segundo de dejarlo ya se había formado un pequeño charco bajo la punta y eso me recordó la necesidad de comprar un paragüero.
Caminó despacio hacia el despacho y al entrar, después de lanzar una mirada por toda la habitación, se dirigió hacia una de las dos butacas que tenía situadas frente al escritorio. Yo por mi parte pasé al otro lado y me senté en la mía. Me quedé un segundo mirando hacia ella. Había adoptado una postura rígida, sin descansar la espalda en el respaldo y con las manos entrelazadas posadas sobre las piernas, que las mantenía juntas. Parecía nerviosa. Yo en parte también lo estaba. Era mi primer cliente después del cambio de imagen corporativa.
―Usted dirá. ―La animé a comenzar hablando.
―Verá, no sé muy bien por dónde empezar. Nunca antes había hecho algo parecido ―lo dijo como si estuviese a punto de cometer un delito.
Esperé en silencio a que continuara.
―El motivo de mi visita es que necesito encontrar a una persona. Bueno, más que encontrarla, necesito saber qué le ha ocurrido.
Joder, no me lo podía creer. Habían pasado varios meses desde que me había visto envuelto en otro caso de búsqueda, y después de aquella aventura, todos mis esfuerzos se habían centrado en provocar un cambio en mi estatus. Esta era la primera ocasión en la que alguien venía solicitando un servicio desde que me había instalado en la nueva residencia y a priori me estaba planteando un caso de características similares. Si seguía por este camino, me iba a convertir en el nuevo Paco Lobatón.
―Explíquese por favor ―le pedí haciendo un gesto con la mano derecha para que tomara de nuevo la palabra.
―Mi compañera de piso ha desaparecido ―afirmó directamente.
Miré hacia ella levantando las cejas.
―Necesitaré algún dato más ―añadí.
―Sí, claro.
La mujer se inclinó hacia atrás en la silla y desenlazó las manos.
―Hace ahora casi un año que estoy compartiendo piso con otra chica ―empezó hablando despacio―. Se llama Rebeca. Es una mujer muy discreta. Tanto, que después de todo el tiempo que he compartido con ella apenas conozco poco más que su nombre. Lo único que puedo decir sin ningún miedo a equivocarme es que se trata de una buena persona ―aseguró con firmeza.
―Entiendo. Continúe por favor.
―Bien. Como le decía, Rebeca llegó a mi casa hace un año y desde entonces no ha pasado un solo día en el que no haya sabido nada de ella. No siempre coincidimos, tenemos horarios distintos ―explicó―, a veces simplemente sé que ha pasado por casa porque cuando yo vuelvo me encuentro con algún plato en el fregadero, alguna prenda en el cesto de la ropa sucia, la cama sin hacer… Ya sabe, este tipo de cosas que siempre hay cuando compartes piso con otra persona.
Se quedó callada esperando una reacción por mi parte.
―¿Y bien? ―insistí.
―Pues que hace tres semanas que no sé nada de ella. Es como si se la hubiese tragado la tierra ―declaró con solidez. Parecía molesta―. Una mañana se levantó, y simplemente desapareció.
En silencio saqué un cuaderno que aún permanecía sin estrenar en uno de los cajones de la mesa, y tomé un bolígrafo de un pequeño bote metálico enrejado de color negro que tenía perfectamente colocado en una esquina del escritorio. Las dos cosas me habían costado un euro con setenta y cinco céntimos en un chino cercano.
―Veamos ―dije abriendo el cuaderno por la primera hoja―. Su amiga Rebeca, la que lleva viviendo con usted desde hace más de un año, dice que de buenas a primeras, un día se levantó de la cama, se fue, y desde entonces ya no ha vuelto a saber nada de ella; y esto sucedió hace exactamente tres semanas.
―Bueno, casi tres semanas ―corrigió―. Este viernes hará justamente tres semanas.
―De acuerdo. Eso quiere decir que el día que desapareció fue un viernes.
―Así es ―confirmó mientras que yo hacía un cálculo mental rápido para averiguar la fecha concreta de la desaparición. Después la anoté en el cuaderno.
―Usted explicaba hace un momento que no solían coincidir en el apartamento, así que ¿cuándo se dio cuenta de que la chica se había ido?
―Eh…
Hizo otra pequeña pausa reflexiva antes de comenzar con la explicación.
―Rebeca trabaja de camarera en un pub en Chueca. Normalmente ella entra a las ocho de la tarde los días de semana, y regresa de madrugada. Yo me suelo levantar sobre las siete de la mañana, así que cuando me voy al trabajo ella sigue aún durmiendo. Cuando regreso, normalmente ella ya se ha ido. Solo coincidimos un día por semana que ella descansa, y los fines de semana que soy yo la que no trabajo; aunque los sábados y los domingos ella entra primero, y como no sale de la cama antes de las doce del mediodía, pues comprenderá que tampoco tenemos mucho tiempo para coincidir.
―Entiendo ―afirmé sin tener muy claro si de verdad había entendido el baile de días, de entradas y salidas de una y de la otra en su propia casa.
―Bueno; pues el viernes del que le hablo, cuando me levanté de la cama, ella se encontraba durmiendo como de costumbre. No la sentí llegar esa noche pero, cuando yo me acosté, la puerta de su habitación estaba abierta y por la mañana estaba cerrada a cal y canto. Esa es la manera que tengo de comprobar habitualmente que ella ha vuelto a casa sin problemas. Después, yo me fui a trabajar como de costumbre. Ese día salí del trabajo y me quedé a tomar algo con unas compañeras cerca de la oficina, y alrededor de la una de la madrugada regresé a casa. Cuando llegué, Rebeca ya no estaba.
―Hasta ahí todo era normal, ¿no? ―observé.
―Sí, hasta ese momento todo me parecía normal. Supuse que ella se había ido a trabajar, como hace todas las tardes.
Volvió a quedarse en silencio para ordenar las ideas. Yo no dije nada y esperé paciente a que continuara con el relato.
―Lo extraño comenzó a la mañana siguiente ―continuó.
Noté un pequeño cambio en el tono de su voz. Parecía que el recuerdo de aquella jornada le producía cierto estado de nerviosismo.
―¿Qué ocurrió? ―pregunté.
―Pues que esa mañana, cuando me desperté y me dirigí hacia el baño, vi que la puerta de su habitación continuaba abierta. En ese momento pensé que quizá ella se había levantado temprano y se había ido a algún sitio.
―¿Tan temprano? Me decía que usted se levantaba sobre las siete de la mañana ―la interrumpí recordado lo que hacía unos segundos acababa de explicarme sobre los hábitos de su compañera.
―Sí, es cierto. Pero no los sábados ―aclaró―. Además, como la noche anterior había estado tomando alguna copa y llegué más tarde de lo normal, cuando abrí los ojos eran más de las once.
―Está bien. Siga.
―Bueno, como decía, fui al baño sin darle mucha importancia al asunto. Después de ducharme me acerqué hasta la cocina, y ahí fue cuando empecé a sospechar que algo no iba bien.
Asentí para que continuara.
―Ya le había dicho que Rebeca es una buena chica, le tengo mucho aprecio, pero como compañera de piso es un desastre. En todo un año de convivencia no ha habido un solo día en el que al levantarme e ir a desayunar, no me encontrara con los restos de un huracán esparcidos por la cocina. No sé cómo es capaz de conseguir tanto desorden en tan poco tiempo.
Aguardó un segundo, apartó el pelo de la frente, y después retomó la conversación.
»Verá. Cada noche, cuando regresa del bar, tiene la costumbre de tomarse un vaso de leche y comer algo de lo que suelo preparar yo para cenar. Al principio no lo hacía, pero al poco tiempo de empezar a vivir con ella, me di cuenta de que era una chica que necesitaba que alguien le dedicara un poco de atención, así que por las noches empecé a cocinar para las dos y dejarle su ración apartada en un plato para que lo comiera antes de acostarse. Esa noche yo había cenado fuera, pero igualmente, antes de irme a dormir, saqué un poco de queso y de jamón que tenía en la nevera, y se lo dejé en un plato sobre la mesa con un paquete de pan tostado y un vaso limpio.
―Vaya, es usted toda una madraza ―apunté con cierta guasa.
Me parecía una actitud muy paternalista por su parte.
―No la conozco bien ―replicó un poco aireada―, ya le he dicho que es una chica muy discreta y no sé muy bien cómo ha sido su vida antes de entrar en la mía, aunque estoy convencida de que no ha debido de ser fácil. No sé por qué, pero desde que llegó a mi casa he tenido siempre la sensación de que era una mujer con un profundo déficit de afecto.
―Está bien, lo entiendo. Por favor continúe con el relato…
Iba a dirigirme a ella por su nombre, y en ese momento me di cuenta de que aún no me lo había dicho.
―Perdone. No sé si ya me ha dicho su nombre.
―¿Cuál, el mío? ―preguntó.
―Sí, el suyo. Su amiga se llama Rebeca, ¿y usted?
―Ángela. Me llamo Ángela.
―Está bien, Ángela, ¿le parece que nos tuteemos ahora que nos hemos presentado? ―propuse.
―Sin problema ―aceptó.
―Bueno, pues sigue con el relato de los hechos, Ángela. Te habías levanto y al llegar a la cocina, ¿qué es lo que viste que te sorprendió?
Le lancé una sonrisa amable que ella aceptó de buen grado y que me devolvió del mismo modo. Al verla sonreír, sin el rictus rígido autodefensivo con el que había aparecido hacía unos minutos, me pareció una mujer bastante atractiva.
―Pues que en lugar de encontrarme restos de migas por toda la mesa, un plato vacío sobre la encimera, un cartón de leche fuera de la nevera, y un vaso sucio junto a la ventana al lado del cenicero, me encontré que todo estaba tal y como yo lo había dejado la noche anterior. No lo había tocado, así que me di la vuelta y fui hasta su habitación para ver si había regresado a casa esa madrugada.
―Y fue ahí cuando te diste cuenta de que no había pasado la noche en casa.
―Exacto ―confirmó―. La cama estaba deshecha como de costumbre, esa cama solo se hace los sábados cuando yo le cambio las sábanas ―explicó con resignación―, pero no había ni un atisbo de actividad reciente: ni ropa esparcida por el suelo, ni la persiana bajada, ni el calzado fuera del armario, nada. Ahí fue cuando descubrí que Rebeca no había vuelto a casa después del trabajo.
Nos volvimos a quedar callados unos segundos mirándonos directamente a los ojos, mientras yo pensaba en la siguiente cuestión. Su mirada emitía destellos de inquietud.
―De acuerdo, ¿qué hiciste después? ―pregunté.
―En ese momento nada ―respondió―. Al principio, cuando descubrí que no había dormido en casa, durante unos minutos me angustié pensando en la posibilidad de que le hubiese ocurrido algo. Hace mucho tiempo que le vengo advirtiendo que no es prudente que una chica como ella ande sola por la calle a esas horas de la madrugada.
Pero ―intervine―, que durmiera fuera de casa una noche, tampoco sería tan extraño, ¿no?
―Sí y no. Por eso digo que me angustié al principio. En todo el tiempo que hemos estado compartiendo piso, Rebeca nunca ha pasado una noche fuera de casa ―hizo una pausa―. Hasta ese día. Es por eso por lo que más tarde, sí que pensé que tal vez había conocido a alguien, o que simplemente había decido salir de fiesta después del trabajo y aún no había regresado. Todos hemos hecho eso alguna vez y ella no tenía por qué ser diferente. Aunque hasta aquel momento nunca antes lo hubiese hecho. Qué equivocada estaba… ―declaró con aflicción.
Pude ver cómo le asomaba un brillo lacrimal por los párpados inferiores y rápidamente saqué un paquete de pañuelos de papel que llevaba en el bolso del pantalón y se lo ofrecí en silencio. Lo tomó y extrajo uno con el que comenzó a secarse los ojos con cuidado para no estropear el maquillaje.
Lo siento ―se disculpó, mientras con el mismo pañuelo que había retirado las lágrimas se acariciaba la punta de la nariz.
―No tienes por qué disculparte. Es normal que estés preocupada.
Ella hizo una bola con el clínex y con un gesto nervioso se lo guardó en un bolsillo del abrigo. Después, acalorada por el mal momento del recuerdo, tiró hacia abajo de la cremallera del gabán y lo desabrochó por completo, abriéndolo por las solapas para permitir que entrara el aire hasta su pecho. Llevaba puesta una blusa blanca de lunares azul marino, con los dos botones superiores desabrochados de forma muy sugerente y elegante al mismo tiempo.
―Bueno ―continué― ¿qué es lo que hiciste más tarde?
―Pues ese día nada. Me pasé toda la mañana preocupada, intentando convencerme a mí misma de que Rebeca estaba durmiendo tranquilamente en casa de alguna amiga del trabajo o de algún chico que yo no conocía. Pensaba que antes del mediodía regresaría o me haría una llamada para explicarme dónde se encontraba.
―Pero no lo hizo ―apunté.
―No. Y no solo no volvió a casa, sino que tampoco al trabajo. No me moví del apartamento en toda la tarde esperando tener noticias suyas. Hacia las ocho y media, como seguía sin aparecer, salí decidida a encontrarla en el bar en el que trabajaba y echarle un buen rapapolvo por haberme tenido en ascuas todo el día. Cuando llegué al pub solo estaba su compañero detrás de la barra. Le pregunté por Rebeca y él aseguró que no sabía nada de ella. Según me explicó, la noche anterior cerraron como de costumbre sobre las cuatro de la madrugada y después se fueron cada uno por su lado.
¿Y él no estaba extrañado de que su compañera aún no hubiese llegado a trabajar? ―cuestioné.
Sí lo estaba, pero también me dijo que pensaba que simplemente se estaba retrasando. Me contó que a veces llegaba un poco más tarde de la hora, pero que él solía hacer la vista gorda. Esa noche, después de hablar conmigo y antes de que yo me fuera, llamó al propietario del bar y le preguntó por Rebeca pensando que quizás ella le hubiese llamado para justificarse. El otro le aseguró que tampoco sabía nada ―confirmó.
―¿Cómo se llamaba el bar en el que trabaja? ―pregunté luego.
―Se llama “La Mercería”. Es un bar de ambiente, muy de moda en Chueca.
Anoté el nombre en el cuaderno. Después, antes de continuar hablando, revisé los pocos datos que tenía anotados hasta el momento, y me percaté de que aún no conocía la edad de la chica.
―¿Cuántos años tiene Rebeca?
Ángela dudó unos segundos.
―No lo sé ―dijo al fin.
―¿No lo sabes? ―pregunté extrañado.
―La verdad es que tengo que confesar que no. Ya te dije que es una mujer extremadamente reservada. Nunca habla de su vida y nunca ha surgido el tema de la edad. Es muy joven. Mucho más que yo. Supongo que rondará los veinte años.
Escribí la cifra junto a su nombre. Después, levanté la vista hacia la ventana y me di cuenta de que la luz del exterior era ya demasiado tenue para iluminar la habitación. Consulté la hora en mi reloj, las cinco y diez minutos, me levanté, y en silencio me dirigí hacia la puerta. Pulsé el interruptor de la lámpara del techo y una tormenta de luz artificial nos asoló, obligándonos a pestañear varias veces para acostumbrarnos. Ensimismado con el relato, no me había percatado de que llevábamos un tiempo en penumbra y supuse que a ella le había sucedido lo mismo, porque en lugar de agradecer el gesto, pareció sentirse molesta con tanto derroche energético. A continuación, me desplacé hasta la ventana y cambié la posición de las lamas de la persiana veneciana para evitar que el aumento de claridad interior nos convirtiese en un escaparate para los vecinos del edificio de enfrente. Ella siguió mis pasos con la mirada.
―Está bien. ¿Algo más que quieras contarme? ¿Algo que hicieses aquel día que saliste a buscarla a su trabajo? O, ¿algún detalle que te parezca interesante que indique qué es lo que hizo ella aquel día que desapareció, o algún otro día desde entonces? ―pregunté mientras regresaba a la mesa.
―Pues no ―respondió negando con la cabeza―. Aquella tarde, después de salir del bar en el que trabaja, regresé a casa y ya no he vuelto a saber nada de ella. Ese día no pegué ojo en toda la noche pensando que quizás le hubiese ocurrido algo y ahora, estoy segura de que ha sido así. Ya han pasado casi tres semanas y parece que se la ha tragado la tierra.
―¿No has ido a la policía? ―inquirí seguro de conocer la respuesta.
―Pues claro ―afirmó molesta por la duda―. Al día siguiente. Me acerqué a una comisaría de la Policía Nacional y puse una denuncia.
―¿Y qué han hecho ellos desde entonces?
―No lo tengo muy claro. Ese mismo día se presentaron en mi apartamento dos agentes haciéndome el mismo tipo de preguntas que acabo de responder aquí. Después, me comentaron que aún era pronto para asegurar que le había sucedido algo. Dijeron que simplemente podría tratarse de una escapada de fin de semana, o de que una chica joven, en un momento de su vida, decide cambiar de rumbo y piensa que es mejor dejar atrás todo lo que le rodea sin dar ninguna explicación. Yo creo que eso son gilipolleces ―declaró bruscamente levantando la voz―. Rebeca nunca se habría ido sin decirme nada. Después de aquel día en el que me entrevisté con ellos no he vuelto a tener noticias de la policía, salvo un par de veces que pasé por la comisaría en la que puse la denuncia y pregunté si había alguna novedad. En las dos ocasiones me explicaron que seguían con la búsqueda, pero que aún no tenían nada.
―Bueno, supongo que será difícil para ellos encontrarla ―justifiqué―. En ciudades como Madrid desaparecen personas a diario, y muchas veces vuelven a aparecer sin más, cuando la propia persona desaparecida decide dar señales de vida.
La chica volvió a negar con la cabeza.
―A Rebeca le ha sucedido algo, estoy segura ―dijo suspirando. El tono de su voz se fue apagando con el transcurso de la frase, hasta el punto que apenas pude oír la última palabra.
Volví a centrar la mirada en el cuaderno.
―Veamos. ¿Algún familiar de la chica? ―pregunté levantando la cabeza y dirigiendo de nuevo la mirada hacia ella― ¿Algún conocido de Rebeca al que podamos dirigirnos, o un sitio, aparte del bar “La Mercería”, que ella suela frecuentar?
―No lo sé ―respondió un poco abatida―. Me avergüenza decirlo, pero no tengo ni idea si para por algún otro sitio que no sea su trabajo. Ya te he explicado que es una mujer muy reservada, simplemente tengo entendido, por algún comentario que hizo alguna vez, que hace muchos años que cortó el vínculo con su familia y que es de alguna zona de la provincia de Burgos.
No dijo nada más. Yo reflexioné unos segundos oteando la hoja de papel en mi cuaderno. No había mucho por dónde empezar. Probablemente aunque tuviese muchos más datos, el asunto también resultaría un tanto peliagudo, pero tenía que dar una imagen lo suficientemente profesional como para que aquella chica no saliese corriendo de mi apartamento.
―No va a ser sencillo ―expliqué―. No tengo muy claro por dónde empezar.
―¿Eso quiere decir que aceptas el trabajo? ―preguntó esbozando media sonrisa.
―Podemos intentarlo, pero no prometo nada. En una desaparición, las cuarenta y ocho primeras horas son fundamentales. Si la persona que desaparece ha dejado algún tipo de rastro, con el paso del tiempo ese rastro se difumina y cada vez se vuelve más complicado dar con su paradero. Ya han pasado tres semanas, y según dices, no ha sucedido nada que pueda indicarnos qué es lo que ocurrió aquella noche. Será muy complicado.
Ángela arrugó la frente y me miró desconsolada. Probablemente lo que acababa de decirle no es lo que esperaba escuchar cuando decidió acudir a un investigador privado para encontrar a su compañera.
―Isaac ―dijo con la voz apagada―. No puedo quedarme de brazos cruzados esperando a que Rebeca vuelva. No lo va a hacer. Estoy segura de que le ha sucedido algo. En estas tres semanas apenas he pegado ojo; estoy desesperada… Sí no sé algo de ella pronto, creo que me voy a arrancar los pelos. ―«Muy elocuente el comentario», pensé―. No tengo muy claro por qué, pero en este poco tiempo en el que he compartido mi vida con ella, le he cogido mucho cariño. Tengo que saber qué le ha pasado.
―Ángela ―añadí poniendo un punto de suspense―. No tienes que perder de vista la posibilidad de que simplemente se haya largado sin más, y que no quiera que la encuentres.
Se quedó callada unos segundos valorando mi comentario. Seguramente ya lo había pensado antes. Después, me miró con un punto de hostilidad, y se limitó a negar en silencio apretando los labios.
―Bueno, será complicado, pero no imposible ―añadí, necesitaba trabajar―. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para encontrarla, y si damos con un solo hilo del que tirar para llegar hasta el final de esta historia y saber dónde se ha escondido nuestra chica, tiraremos de él y la haremos salir de su escondite ―afirmé guiñándole un ojo para infundir cierto grado de optimismo al comentario, y tratar de eliminar de los suyos el punto de desconfianza que habían adquirido.
―No está escondida. Le ha pasado algo ―afirmó categórica.
No estaba tan seguro de eso, pero preferí aceptar su premisa con un simple y largo pestañeo.
―Ojalá que no, pero intentaremos saber qué ha ocurrido antes de asegurar nada.
A continuación, una vez captada por ella mi declaración de intenciones, no tuve más remedio que dar un paso atrás y exponer en alto las condiciones. Después de todo, sentimentalismos aparte, aquello para mí no era más que trabajo, y aunque por aquel entonces gozaba de cierta bonanza económica que me permitía tomarme los aspectos monetarios con cierta relajación, debía formalizar mi relación laboral con aquella mujer antes de ponerme manos a la obra.
―Ángela, antes de empezar debemos de hablar de un asunto ―manifesté con más solemnidad de la que me hubiese gustado.
―Sí, lo sé ―afirmó seria―. Entiendo que no vas a trabajar gratis. No te preocupes por eso. Tú dirás qué es lo que necesitas. Supongo que tendrás algún tipo de tarifa, o algo así.
Realmente no la tenía. Hasta al momento siempre había actuado del mismo modo. Una vez expuesto el caso por el cliente, recapacitaba un instante sobre las peculiaridades que debería abordar y cuáles sería lo derroteros por los que transcurriría el trabajo, que podían ir desde unas simples fotografías a la salida de un restaurante, a una estancia continuada en otra provincia, como así había ocurrido en mi anterior caso por tierras andaluzas ―vale, lo de la estancia en otra provincia no era lo más habitual―. Luego, en función del tiempo de ocupación y de los medios necesarios que se le suponían a la investigación, fijaba un coste diario que me permitiese desarrollar el trabajo sin complicaciones. La mayoría de las veces, este coste era para los clientes muchísimo menos de lo que cualquier agencia de detectives fijaba como honorarios, pero después de todo, yo no tenía mucha infraestructura que amortizar, así que tampoco era algo que me obsesionara demasiado. En esta ocasión que se me planteaba, a pesar de la dificultad de obtener un resultado positivo, pensé que no requeriría ningún derroche de recursos para el desarrollo del trabajo.
―Bueno, no tengo una tarifa única. En este caso, empezando mañana por la mañana, ciento cincuenta euros al día serán suficientes por el momento.
―Me parece bien ―aceptó sacando del bolso del abrigo una cartera de mano―. ¿Necesitas que te pague algo por adelantado?
Un punto a su favor. No solo no trató de negociar el precio, sino que quiso adelantarme el dinero.
―Nada ―declaré agitando ligeramente la mano abierta con la palma mirando hacia la chica en un gesto de rotunda negación―. No es necesario que me adelantes nada. Creo que puedo fiarme de ti ―era cierto. Aquella mujer me inspiraba una total confianza―. Empezaremos a trabajar desde mañana mismo, y según vayamos avanzando, iremos revisando los términos de este acuerdo que acabamos de firmar verbalmente. Si en cualquier instante damos con el paradero de Rebeca, o alguno de los dos decide poner fin a la investigación, nos sentaremos con un café delante y liquidaremos el trabajo realizado hasta ese momento.
Volvió a guardar la cartera en el bolso y sonrió complacida por los términos del acuerdo.
―Muy bien, Isaac. ¿Por dónde quieres empezar?
―Ahora mismo no lo tengo muy claro ―confesé―. Debo repasar las notas que he tomado antes de decidir cuáles serán los pasos a seguir.
Eché un nuevo vistazo al cuaderno.
―Si te parece ―continué―, mañana por la mañana puedo pasar por vuestro apartamento a echar un ojo entre sus cosas. Tal vez haya algo que nos dé alguna pista de por dónde empezar a buscar y si no, al menos podré formarme una mejor idea de cómo es la chica que tengo que encontrar. Si tienes alguna foto también sería de ayuda.
―De acuerdo ―aceptó asintiendo con la cabeza―. De hecho, la foto ya la traía conmigo, ¿a qué hora pasarás? ―preguntó al tiempo que sacaba una fotografía de tamaño diez por quince centímetros y la dejaba sobre la mesa. Era la imagen de cuerpo entero de una chica joven. Muy joven; más de lo que en un principio me había imaginado.
―No sé. ¿Las once está bien? ―propuse mientras tomaba la instantánea para observarla con detalle.
―Perfecto, te anotaré la dirección.
Estiró el brazo para llegar hasta el block que tenía sobre el escritorio. Al inclinarse hacia adelante, el aire que la rodeaba se agitó con su perfume y alcanzó mis fosas nasales. Era un aroma fresco y penetrante. Me gustó. Alcanzó el cuaderno, y con el bolígrafo que había posado justo al lado, escribió la dirección de su apartamento. Después se puso en pie.
―Isaac, te agradezco mucho que hayas aceptado el trabajo.
Asentí con la cabeza sin decir nada. Me levanté de la silla y caminé unos pasos para pasar al otro lado del escritorio. Cuando estaba junto a ella le ofrecí la mano para firmar el acuerdo con un apretón. Ella me devolvió el saludo dejando que yo estrechara su mano entre mis dedos sin hacer ningún tipo de fuerza con los suyos, gesto que por otra parte no parecía corresponder con el porte que mostraba. Me parecía una mujer más firme de lo que aparentaba con su lánguido saludo de manos.
―Ángela, haremos todo lo posible por encontrar a Rebeca.
Retiró la mano, sonrió, y me sostuvo la mirada unos segundos. Después, sin decir nada, desvió la vista hacia la cremallera de su abrigo y comenzó a subirla, preparándose para salir al frío invierno del exterior. Yo me aparté a un lado y esperé paciente a que finalizara. Cuando terminó de colocarse la prenda de ropa, la dejé pasar delante para acompañarla hasta la puerta de salida. Nos despedimos sin más y aguardé a que el ascensor se cerrase con ella dentro para volver al interior de mi apartamento.
Una vez en solitario, antes de regresar al despacho a recapacitar sobre todo lo que acababa de escuchar, me dirigí hasta el salón a coger un cigarrillo. Al regresar hacia el despacho me percaté de que la chica había olvidado su paraguas junto a la puerta. Allí seguía, apoyado por el mango en la esquina que formaban las dos paredes del pasillo. Se había formado un enorme cerco de agua bajo la punta metálica. Lo observé unos segundos desde la distancia y finalmente decidí no tocarlo hasta el día siguiente cuando fuera a visitarla.
Ya en el despacho tomé la fotografía de Rebeca y me acerqué a la ventana para echar un vistazo al exterior. Ángela no había regresado a por su paraguas, así que supuse que habría dejado de llover y la ausencia de necesidad habría provocado el olvido. Levanté la persiana veneciana, y al mirar a través del cristal descubrí que, en aquel instante, en aquel momento de la tarde en el que la luz de las farolas y de los coches que circulaban por la avenida sofocaba la poca claridad que aún se podía atisbar en el cielo gris del invierno madrileño, caía agua de manera torrencial.
Le di una calada fuerte al cigarrillo y bajé la vista hacia la imagen de la chica desaparecida, impresa en el papel de fotografía.
La mañana siguiente me levanté temprano. El tiempo seguía sin dar tregua y desde hacía dos días no había dejado de llover apenas durante unos minutos seguidos. Lo desapacible de la noche y la sensación de estar otra vez en actividad con un nuevo trabajo a la vista, después de varios meses de confusa ambigüedad y reubicación personal, fueron motivos suficientes para retenerme en casa el día anterior. Bastaron un par de copas, sentado frente al televisor sin nada en la pantalla suficientemente interesante como para borrar de mi cabeza la imagen de la fotografía con la chica desparecida.
En aquel momento no sabía el tiempo que podría tener esa imagen. A juzgar por la buena calidad de la impresión y por el fondo de la fotografía, una ventana de cocina cerrada con dos bonitos visillos blancos estampados con rombos de color azul, pensé que quizá sería reciente. No más de un año y probablemente tomada en la cocina del apartamento de Ángela. En la imagen se veía un plano completo de una chica joven, con el pelo rubio y liso recogido en una coleta, una figura delgada, y un rostro anguloso y con las facciones muy marcadas. Se encontraba de pie y apoyada en el alféizar interior de la ventana, con los brazos cruzados y la sonrisa ligera y aparentemente forzada. En esa imagen no lucía especialmente hermosa, pero tampoco fea. Más bien parecía una chica que no pasara por un buen momento, al menos en el instante en el que se tomó la fotografía, y el reflejo de su rostro, con la mueca forzada en una sonrisa, sumado al gesto de autodefensa que marcaban los brazos cruzados frente al pecho, invitaban a pensar que quizá se había visto obligada a posar para la cámara sin tener muchas ganas de hacerlo. Ese día vestía unos tejanos claros y una camiseta de manga corta, lisa y de color blanco.
Salí a la calle media hora antes de la que habíamos quedado la tarde anterior, y lo hice portando el paraguas que Ángela había olvidado en el pasillo de mi apartamento. El día era espantoso. Al frío propio de la época del año se le sumaba un torrente de agua que caía del cielo con aplomo, y unas ráfagas de viento cruzado y cambiante que provocaban que la lluvia te atacara desde cualquier lado. Apenas se veía gente por la calle y la poca que había, lo hacía de forma apresurada, peleando con paraguas que apenas se mantenían abiertos, o refugiándose pobremente bajo las cornisas de unos edificios que poco podían hacer con aquel vendaval de mal tiempo. Un temporal que hacía un par de días que asolaba la capital y alguna que otra provincia limítrofe.
Un par de estaciones de metro después, me presenté en la dirección que Ángela había anotado en el papel. El lugar en el que se ubicaba me hizo pensar que se trataba de una chica con posibilidades. No en vano, un apartamento, puede que en propiedad, en el señorial barrio madrileño de Salamanca, para una chica joven y sola como ella, se me antojaba un pequeño lujo al alcance de muy poca gente. De pie frente al portal, me abordó una enorme curiosidad por saber de qué forma se ganaba la vida para poder permitirse vivir en un lugar tan privilegiado.
Pulsé el botón del portero automático apretándome contra el portón enrejado del edificio para resguardarme del agua que estaba cayendo. Al instante sonó el chasquido de la cerradura y empujé la puerta para acceder al interior. Caminé unos pasos por la alfombra color grana que recorría toda la extensión del portal hasta el ascensor, y justo antes de alcanzarlo, de una especie de garita con un mostrador de madera instalado frente a la puerta y a un costado en el portal, asomó un hombrecillo, bajito pero de complexión más bien fuerte, de mediana edad, vestido con un traje oscuro y sin corbata.
―Buenos días ―saludó―, ¿puedo ayudarle en algo?
Me quedé mirando hacia él unos segundos tratando de averiguar el motivo de su presencia, y en seguida me percaté de que se trataba del portero. «Demasiado nivel para lo que yo estaba acostumbrado», pensé al momento.
―Buenos días ―le devolví el saludo carialegre―. Vengo a visitar a una persona.
―Entiendo ―respondió sonrisa en ristre―. ¿Puede decirme a quién, si es tan amable?
«¿Cómo?», pensé de golpe. «¿Estoy obligado a confesar? Ni que estuviese entrando en un ministerio».
―No le parezca mal la intromisión, caballero, es mi trabajo ―justificó al instante al darse cuenta de mis recelos. En este caso noté cierta malicia en su gesto.
―Vengo a ver a la señorita Ángela… ― ni idea del apellido, aunque no me hizo falta. El hombre salió ipso facto al rescate.
―Ángela Miranda, en el Tercero C.
―Exacto.
―¿Puede decirme su nombre por favor? Voy a avisarla de que ha venido a verla, aunque no estoy seguro de que se encuentre en casa. A estas horas suele estar en el trabajo.
―Isaac Molina ―respondí sin más oposición― He quedado con ella.
El hombrecillo descolgó un teléfono que descansaba sobre el mostrador de madera y marcó dos números.
―Buenos días, Señorita Miranda, tiene una visita. El señor Isaac Molina ―anunció mirando hacia mí y guiñándome un ojo mientras pronunciaba mi nombre.
Al momento colgó.
―Suba, me ha dicho que le espera.
«¿Qué pensabas? Acabo de decírtelo», me dije a mi mismo con acritud, aunque en lugar de triunfalismo sentí un ligero resquemor de displicencia por el trato.
Dejé atrás al portero, tomé el ascensor y subí a la tercera planta. Allí me esperaba la chica de pie, sujetando abierta la puerta de su apartamento. Vestía un pantalón gris de algodón y una sudadera verde con las letras de una marca deportiva cubriendo todo el pecho. Llevaba el pelo recogido con una pinza sobre la cabeza.
―Buenos días, Isaac ―saludó― has sido puntual.
―Buenos días ―hice una pausa―. Hubiera llegado antes de no ser por el cancerbero que tenéis ahí abajo.
―¿Cancerbero? ―preguntó extrañada―. Ah, te refieres a Mario ―se rio―. Es un buen hombre, muy profesional.
Elegí no contradecirla y ella se hizo a un lado invitándome pasar. Al entrar levanté la mano en la que llevaba el paraguas que ella había olvidado la tarde anterior.
―¡Te has acordado! ―exclamó―. Ayer cuando salí iba un poco apurada y olvidé cogerlo. Cuando estaba en la calle me dio algo de apuro volver a molestarte para pedírtelo.
Lo cogió y lo introdujo en un paragüero situado tras la puerta, bajo un perchero de pared que soportaba el peso de al menos tres abrigos diferentes.
―Muchas gracias. Puedes dejar aquí mismo tu abrigo ―me propuso señalando con la mano el perchero en cuestión.
Sin decir nada me quité el abrigo y lo colgué junto al resto. Justo cuando cerraba la puerta y mientras yo esperaba alguna indicación para continuar hacia un lugar en concreto, un teléfono móvil comenzó a sonar con estruendo desde una de las habitaciones del apartamento.
―Perdona ―se disculpó―, será del trabajo.
Ángela echó a correr dejándome atrás y desapareció bajo el marco de la habitación de la que provenía el sonido del teléfono. La seguí despacio sin estar seguro de que debiera hacerlo, aunque quedarme pasmado en el pasillo junto a la entrada me parecía menos apropiado.
―¿Sí? ―contestó ella en voz alta a la llamada― Good morning Peter, how are you? No, I’m sorry. I’m not in my office today. I’m working at home.
Permanecí estático apoyado en el quicio de la puerta observando cómo mantenía una distendida charla telefónica con algún angloparlante, mientras me sonreía para evitar que me sintiera incómodo por invadir la intimidad de la conversación. La sala en la que había respondido al teléfono era un pequeño despacho, con un escritorio acristalado a un lado, en el que había un portátil abierto junto a una impresora. Además del escritorio y una silla giratoria de estilo moderno, para completar el mobiliario, una librería recorría el fondo opuesto al de la mesa. Estaba atestada de libros de todos los tamaños y colores amontonados sin orden los unos sobre los otros.
―Oh yes, I’ll call you later. Bye, Peter.
Finalizó la llamada y dejó el móvil sobre la mesa.
―Lo siento Isaac, era un tema del trabajo.
―No te preocupes, tal vez no ha sido una buena idea venir a estas horas. No sé por qué no pensé en que tendrías que trabajar. De hecho, ¿no deberías estar allí? ―pregunté dándome cuenta de que la gente normal, con trabajos normales, suele tener un horario que cumplir con la empresa que les paga.
―Sí, pero tengo la suerte de trabajar en una empresa muy flexible. En ocasiones puedo hacer mi trabajo desde casa sin ningún tipo de problema. Hoy en día con un buen ordenador, una conexión de banda ancha, y un teléfono móvil se puede hacer cualquier cosa.
―¿A qué te dedicas, si no es mucha indiscreción? ―pregunté echando la cabeza hacia atrás para otear la longitud del pasillo―. No debe de ser barato vivir en un piso como este.
―No es barato, tienes razón, pero tampoco tan caro como piensas ―justificó―. Llevo unos años trabajando como Directora Financiera para una empresa de Comercio Internacional. Ya sabes, comprar en un sitio y vender en otro intentando sacar beneficio.
No sabía, pero asentí con la cabeza para no parecer un completo ignorante.
―Ven, te enseñaré el resto.
Salió del pequeño despacho y la seguí a través del pasillo.
―Vivo aquí desde hace algo más de dos años ―aclaró―. Cuando llegué estaba tal y como lo ves ahora. Simplemente le he añadido algún detalle más personal. No es fácil encontrar en Madrid apartamentos tan bien equipados como este. La verdad es que estoy encantada con él.
Durante unos minutos pasamos por todas las habitaciones de la casa mientras ella me explicaba los detalles de cada una. Un luminoso salón con doble ventana y presidido por un bonito chaise longue, de color beis claro, situado frente a un mueble minimalista sobre el que descansaba una pantalla plana de cincuenta pulgadas; una cocina repleta de modernos electrodomésticos encastrados y a juego con el resto del mobiliario, sin duda la misma que aparecía en la foto en la que posaba junto a la ventana la chica desaparecida; un amplio cuarto de baño, y dos dormitorios. Uno de ellos el que había ocupado Rebeca hasta hacía tres semanas.
―Este es su cuarto ―apuntó al llegar a la altura de la habitación de Rebeca―. Está tal y como lo dejó el último día. He preferido no tocar nada por si acaso… ―hizo un silencio― Ya sabes.
―Lo entiendo ―afirmé―. ¿Te importa? ―pregunté extendiendo el brazo desde la puerta hacia el interior del dormitorio.
―Por supuesto, para eso has venido. ¿Te apetece un café? Justo ahora iba a prepararme uno.
―Perfecto, me vendrá bien, gracias.
―¿Cómo lo tomas? ―inquirió mientras se alejaba camino de la cocina
―Solo, por favor, y sin azúcar ―le respondí alzando la voz para que me oyese desde su posición.
―Muy bien.
Se dio la vuelta y salió hacia la cocina. Yo esperé un segundo y entré en la habitación de Rebeca.
Se trataba de un dormitorio sencillo. Muy espacioso y luminoso, como el resto de la vivienda, ocupado en su mayor parte por una cama central de uno treinta y cinco. Junto a la cama, a cada lado, había dos pequeñas mesitas de noche con sendas lamparitas de base cerámica y pantalla de tela blanca. Frente a ella un armario empotrado y debajo de la ventana, oculta tras unos estores de color gris claro, estampados con el contorno difuso de cientos de hojas de diferentes formas y tamaños, se situaba una pequeña cómoda con cuatro cajones. No había más adornos en la habitación que un pequeño jarroncito de cristal con varias flores artificiales sobre esa cómoda y una lámina también de flores impresas sobre el cabecero de la cama. A primera vista era una estancia bastante impersonal, más propia de un cuarto de invitados que de una chica joven que llevase utilizándola a diario durante casi un año.
Caminé despacio hacia el armario. Abrí una de sus puertas y me sorprendí por lo escaso de su contenido. Apenas media docena de perchas de las que colgaban varias prendas de mujer, entre ellas un abrigo común y un puñado de camisetas y jerséis bien doblados en la balda inferior del ropero. En la parte más baja, dos pares de zapatos, unos tenis, y un par de zapatillas de casa color azul cielo. Estiré el brazo y metí la mano con cuidado en los bolsos del abrigo tratando de encontrar algún objeto reseñable, pero solo conseguí hallar un paquete de pañuelos de papel empezado.
―¿Hay algo interesante? ―preguntó Ángela desde la puerta de la habitación. Portaba sendas tazas de café humeante.
Cerré la puerta del armario y caminé hasta su altura.
―Pues la verdad es que no ―respondí tomando una de las tazas―. Es extraño la poca ropa que tiene Rebeca, ¿no? Parece que solo estuviese de paso.
―Es cierto, siempre he pensado lo mismo. Pero a decir verdad no creo que tenga muchas actividades aparte de su trabajo. Se pasa el día durmiendo y las noches en el bar. Supongo que con lo que tiene ahí se apaña. Es una mujer muy sencilla, demasiado diría yo ―apuntó mientras le daba un sorbo al café.
Yo la imité y le di un pequeño trago al mío. Estaba muy caliente, pero sabroso. Un sabor reconfortante y muy casero.
―Vayamos a la cocina a tomar el café ―propuso―. Luego puedes seguir echando un vistazo.
Asentí y la seguí hasta la cocina. Cuando llegamos, me ofreció una de las dos sillas altas que tenía bajo una barra americana situada junto a la encimera. Me senté y no pude evitar lanzar la mirada hacia la ventana. La misma que recordaba de la fotografía que me había dejado el día anterior en mi casa.
―Ángela, una pregunta. La foto de Rebeca que me diste ayer, está tomada en esta cocina, ¿no?
―Así es. La hicimos el día que llegó a esta casa. Después de comer.
―Si te soy sincero, no me pareció que Rebeca se encontrase muy a gusto posando para la cámara ―observé―. En la foto se la ve algo forzada.
―Puede ser ―admitió―. Ese día, cuando apareció con el anuncio que yo había puesto en el periódico, estuvimos charlando durante más de una hora sentadas en esa misma mesa ―señaló hacia la mesa de la cocina―. Bueno, más que charlando las dos, yo hablando y ella escuchando. Aquella mañana la noté algo abatida, desconsolada, como si cargara con un gran peso a sus espaldas. Venía buscando una habitación para alquilar, y yo tenía una anunciada.
Volvió a darle un sorbo al café y cogió una galleta del interior de una lata metálica que había colocado antes en la barra, justo entre los dos. Yo cogí también una.
―Yo llevaba un tiempo queriendo tener una compañera con la que compartir un trocito de mi vida ―continuó―. Alguien con quien hablar de otra cosa que no fuera del trabajo.
―¿No tienes pareja? ―pregunté extrañado. Tal vez era una pregunta algo indiscreta, pero me parecía raro que una mujer como ella estuviese sola.
Ángela permaneció en silencio unos segundos. Pensé que tal vez no había sido una pregunta apropiada.
―Lo siento Ángela, no tienes por qué contestar ―me disculpé.
―No te preocupes, no importa. Y no, no tengo pareja. Pero la tuve. Hace tiempo salí con un chico durante más de cinco años, pero al final la cosa no funcionó.
―Está bien, perdona otra vez. Por favor sigue contándome qué sucedió aquel día que llegó Rebeca.
Preferí zanjar ahí la cuestión del novio para no incomodarla. Ella aceptó las disculpas, se volvió a llevar su vaso a los labios, y después continuó hablando sin darle más importancia al asunto.
―Bueno, como te decía, Rebeca llegó a esta casa justo el día después de que apareciera el anuncio en el periódico. No llamó antes por teléfono. Simplemente se presentó aquí y llamó al timbre. Cuando abrí la puerta, nada más verla, me pareció la compañera de piso perfecta. Era mucho más joven que yo, buena presencia, y con aspecto de necesitar desesperadamente que alguien se ocupase de ella. Parecía triste, aunque trataba de disimularlo aparentando una seguridad bastante poco creíble. La dejé entrar y la traje hasta la cocina. Durante un buen rato estuve tratando de sacarle las palabras con sacacorchos. Yo no paraba de hablar de mí misma para que se relajara y de hacerle preguntas acerca de su vida, pero ella se limitaba a responder con monosílabos. Probablemente, en cualquier otro tipo de persona no hubiese aceptado esa actitud tan cicatera con las palabras, pero con ella era diferente. Todo su ser emitía un halo de debilidad que hacía que cuanto más la miraba más sentía la necesidad de ocuparme de ella.
―Y entonces, la aceptaste como compañera sin más.
―Exacto. Pensé que con el tiempo acabaría abriéndose y que llegaríamos a ser buenas amigas. Con decirte que, ese mismo día, la invité a comer, y saqué una botella de vino para celebrar su llegada… Botella que me bebí yo casi entera; ella apenas probó un sorbo. Después de comer, estaba tan emocionada por tener una compañera, que prácticamente la obligué a colocarse junto a la ventana para inmortalizar el día de su llegada ―dijo con solemnidad―. De ahí la foto que tienes en tu poder. Supongo que trató de sonreír para no estropearme el momento ―admitió resignada.
Justo en ese instante volvió a sonar el teléfono móvil que Ángela había dejado en el despacho. Se disculpó y salió rápidamente para atender la llamada. Yo bebí el último trago de café que me quedaba en la taza y regresé a la habitación de Rebeca para continuar echando un vistazo a sus pertenencias.
La cómoda tenía cuatro cajones. Los fui abriendo uno a uno sin encontrar nada interesante aparte de un puñado de prendas interiores muy normales. Ciertamente Rebeca, a juzgar por lo escaso de sus pertenencias, parecía una chica con muy poco que destacar en su vida personal.
Por último me acerqué hasta una de las mesitas de noche. En cada una había un pequeño cajón blanco con un tirador de latón dorado. Abrí uno de ellos y vi un conjunto de accesorios de bisutería, un monedero vacío, algún que otro complemento para el pelo, varios tickets arrugados de compras pasadas, y una pequeña estampita con la figura de un cristo crucificado grabada en una de sus caras. Tomé la estampa y la giré para leer el contenido impreso en el lado inverso. Se trataba de un calendario del año anterior, con el nombre y la dirección de una parroquia de Madrid que se llamaba “Los esclavos de Cristo”.
Estaba observando con detenimiento la fotografía religiosa, cuando escuché a lo lejos el sonido del telefonillo del portal. En ese momento oí los pasos de Ángela caminando por el pasillo desde su despacho y en dirección a la cocina.
―Dime, Mario ―respondió a la llamada.
―¿Quién? ―preguntó por segunda vez extrañada.
Después escuché cómo dejaba el telefonillo en su sitio y salía de cocina hacia la habitación en la que yo me encontraba. La vi asomar por el umbral de la puerta, perpleja por lo que acababa de escuchar de voz del portero de su edificio.
―Isaac, es la policía ―anunció abriendo los ojos al máximo―. Ha ocurrido algo, te lo dije.
Primero me quedé inmóvil mirándola fijamente desde la distancia, intentando valorar rápidamente todos los motivos plausibles que podían justificar una visita inesperada de la policía. Tal vez había alguna novedad sobre el paradero de Rebeca, o quizá simplemente se trataba de una visita de rigor para conocer algún detalle adicional que les ayudase en la búsqueda. Puede que simplemente quisieran saber de primera mano si durante los últimos días la chica había dado señales de vida. Aunque también existía la posibilidad de que ciertamente hubiese sucedido algo malo.
Sin devolver la estampita al cajón de la mesita caminé despacio hacia ella. Quería encontrar las palabras adecuadas para transmitirle algo de sosiego. No tuve tiempo. Antes de llegar hasta su posición sonó el timbre en la puerta del apartamento.
Ángela se giró apresurada sin decir nada y yo la seguí a través del pasillo. Cuando abrió, una pareja de agentes de la Policía Nacional uniformados esperaba al otro lado.
―¿Señorita Ángela Miranda? ―preguntó uno de ellos, el más joven.
―Sí, soy yo ―respondió dubitativa.
―Hace algo más de dos semanas puso usted una denuncia por la desaparición de una mujer llamada Rebeca Solares.
―Así es. ―Le temblaba la voz.
―Señorita, tenemos malas noticias que darle. Hace un par de días hemos encontrado el cadáver de una chica que encajaba con la descripción de la mujer cuya desaparición usted había denunciado. Ayer tarde, después de varias pruebas identificativas, han confirmado que se trata de Rebeca Solares.
A punto estuvo de caerse desplomada al oír la noticia. Y seguramente lo habría hecho de no ser porque yo me encontraba de pie justo detrás de ella, y pude cogerla por las axilas cuando me percaté de que estaba perdiendo el equilibrio. Después, con las piernas recuperadas de la impresión, permaneció en silencio mirando hacia los agentes como si esperara que en cualquier momento uno de ellos se echase a reír y le confesase que todo era una broma. Lamentablemente para sus intereses, más aún para los de la pobre Rebeca difunta y, por qué no decirlo, los míos propios porque me acababa de quedar sin trabajo, eso no sucedió.
―Lo sentimos mucho ―dijo el otro agente―. El inspector Martínez de la Brigada de Homicidios de Madrid nos ha pedido que le diéramos el aviso, y que le solicitáramos que en la mayor brevedad posible se presente en la dirección de esta tarjeta para hacer una declaración.
Ángela no respondía. Solo era capaz de mantener la mirada fija en la pareja que le hablaba desde el felpudo de su puerta. Al ver que ella no se hacía cargo, fui yo quien estiró la mano como pude y tomé la tarjeta de visita asintiendo con la cabeza para que el agente viera que había comprendido el mensaje.
―Gracias, y de veras que lo sentimos mucho ―apuntó de nuevo el policía que había mostrado la tarjeta―.
Se dieron la vuelta y desaparecieron por la escalera. Yo aparté a Ángela de la puerta y la cerré despacio.
No sé cuánto tiempo permanecimos en la misma posición. Ángela no salía de su asombro. Permanecía atónita, en silencio, mirando ahora hacia la puerta cerrada, y yo como un pasmarote justo a su lado contemplándola sin saber muy bien qué hacer o decir para que se despertase de ese extraño estado de catalepsia inducido por la mala noticia que acababan de traerle los dos agentes de policía.
De entre todos los escenarios posibles, después de haber transcurrido casi tres semanas desde que la chica había desaparecido, estaba claro que aquel era uno de los que a medida que iba pasando el tiempo sin tener noticias de su paradero poco a poco ganaba peso. Estoy convencido de que esa idea, la de la catástrofe en forma de fallecimiento prematuro, hacía tiempo que rondaba por la cabeza de una mujer inteligente como Ángela, aunque su yo consciente se hubiera negado en todo momento a admitirlo. Ahora, después de saber el desenlace de los acontecimientos, esa misma idea que ella seguro había procurado esconder en el fondo de su cerebro, había encontrado un aliviadero repentino y se había convertido en una cruda realidad difícil de afrontar.
―Ángela, siento mucho lo que ha ocurrido ―traté de consolarla como pude.
No me contestaba. Al menos con palabras, porque al poco de quedarnos a solas, vi aflorar una lágrima muda por el párpado de su ojo derecho. A esa lágrima le siguió una más, y otra, y un largo parpadeo. Y al final, un tímido llanto que terminó por hacer que toda ella regresase al mundo de los vivos. La observé cómo poco a poco se iba sumiendo en la tristeza, y aunque no tenía claro que debiera hacerlo, me acerqué a ella tímidamente y le di un abrazo. Ella lo aceptó de buen grado y se dejó consolar apoyada sobre mi hombro.
Cuando por fin dejó de llorar, me separé unos centímetros para poder mirarla a la cara e intentar transmitirle algo de serenidad. Yo por mi parte me encontraba fortalecido en mi papel de consolador, en el buen sentido, claro.
―No sé qué decirte ―agregué dubitativo―. Es un golpe muy duro.
―Lo sé, Isaac ―masculló con rabia― era tan joven…
―Anda, vamos a la cocina a tomar algo caliente para tranquilizarnos un poco ―le sugerí.
Ángela aceptó la propuesta y atravesamos en silencio el pasillo. Ella acompañaba sus pasos agitando constantemente la cabeza en un claro gesto de negación. Cuando entramos, se separó de mí en silencio, sacó una tetera de uno de los armarios, la llenó de agua y la puso sobre la vitrocerámica. Acto seguido tomó de una lata metálica un par de sobres de tila y los introdujo igualmente en el recipiente.
―¿Te apetece otro café? ―me ofreció con algo más de entereza una vez que el agua ya estaba calentándose, pero sin perder el gesto de consternación que se había adherido a su rostro.
―Sí gracias, otro café estaría bien ―respondí sentado en la misma silla en la que antes lo había hecho.
Vertió el café en una taza limpia esperando que su tila terminara de prepararse. Después puso las dos bebidas sobre la barra y se sentó junto a mí. Seguía abatida, pero a medida que iban transcurriendo los minutos, su mente poco a poco iba asentando la triste imagen de la pérdida de Rebeca, y ella misma adoptando una estampa de mayor serenidad.
―¿Qué ha podido ocurrir? ―preguntó al aire sujetando la taza con la tila humeante entre las manos y la mirada puesta en algún punto de la ventana.
―No lo sé. Tal vez la policía te pueda aclarar algo.
Saqué la tarjeta de visita que me había dado el agente y la puse sobre la barra.
―Antes de marcharse me han dado esta tarjeta y han comentado que en cuanto puedas, pases a visitar a la persona que aparece en ella ―comenté señalando la tarjeta de visita.
Dejó la taza con la bebida sobre la barra y tomó la tarjeta para inspeccionarla.
―Isaac, aquí pone Adolfo Martínez, inspector de la Brigada de Homicidios ―leyó en voz alta sorprendida por el contenido del cartoncillo.
―Eso parece, ¿por qué lo dices?
―Pues porque si la persona que quiere verme es de la Brigada de Homicidios, entiendo que es que piensan que alguien ha podido matar a Rebeca ―dedujo con rapidez.
―Seguramente ―confirmé―. Es posible que aún no tengan suficiente información, pero supongo que si la chica ha aparecido muerta en circunstancias extrañas, después de llevar desaparecida varias semanas, cuando menos quieran barajar la posibilidad del homicidio.
Ángela volvió a dejar la tarjeta sobre la madera antes de ocultarse el rostro con las manos y comenzar a agitar de nuevo la cabeza. Yo traté de consolarla una vez más poniendo una mano sobre uno de sus hombros para que se sintiera arropada.
―Isaac, es terrible ―dijo descubriéndose la cara y secándose las lágrimas con una servilleta de papel―. ¿Vendrás conmigo? ―preguntó mirándome a los ojos, los suyos estaban enrojecidos, y con un marcado acento de súplica―, te puedo pagar igualmente.
Dudé antes de responder. No tenía claro cuál sería mi papel en aquella historia. Si mi trabajo consistía en buscar a una chica que ya había aparecido muerta, no me quedaba mucho que hacer, pero el estado de estupefacción en el que se había instalado la mujer que tenía enfrente me obligó a descartar una respuesta negativa.
―Está bien ―contesté―. No veo por qué no. Y por el dinero no te preocupes, te acompañaré simplemente como amigo. Creo que mi trabajo aquí ha finalizado.
―Gracias Isaac, eres un buen tipo.
Se inclinó hacia mí sin levantarse de la butaca y me dio un suave pero largo abrazo de agradecimiento. Me cogió desprevenido.
Antes de separarnos, levanté la cabeza y comprobé la hora en un reloj de pared del que ya me había percatado nada más entrar en la cocina.
―Ángela ―dije―, son apenas las doce del mediodía. Si nos apuramos, tal vez podamos llegar antes de que nuestro amigo de la Brigada de Homicidios se vaya a comer.
Se apartó de mí, giró la cabeza para comprobar por sí misma la hora, y se levantó de la silla.
―Tienes razón, me visto y vamos. Cuanto antes mejor.
La observé mientras salía de la cocina en dirección a su cuarto para cambiarse de ropa. Yo le di un último sorbo al café y me levanté igualmente de la silla. Caminé unos pasos hacia la ventana impulsado por el recuerdo de la fotografía para la que un año antes había posado con desgana la mujer que acababa de aparecer muerta. Cuando llegué hasta ella, busqué en el bolso de la americana la instantánea para contemplarla una vez más.
La primera ocasión en la que había mirado con detenimiento la imagen de Rebeca, rápidamente, por su pose inapetente y el destello de conformidad forzada que emitía el perfil de su rostro, me di cuenta de que aquella chica portaba una carga melancólica demasiado grande para un ser cuyo conjunto exhibía un aspecto de debilidad enorme. Ahora, observándola de nuevo apostado en el mismo lugar en el que ella se había retratado, y sabiéndola muerta probablemente a manos de algún ser despreciable que se había aprovechado precisamente de esa debilidad, me pareció distinguir claramente detrás de sus ojos un mensaje sordo suplicando amparo. Mensaje que seguro Ángela fue capaz de captar desde el primer momento que la chica entró en su vida, y que en todo un año de convivencia trató con celo de apagar ofreciéndole un hogar en el que sentirse protegida y vivir en paz consigo misma. No era de extrañar que ahora, después de descubrir que Rebeca había fallecido, además de tristeza, posiblemente albergara en su corazón un profundo sentimiento de fracaso por no haberla podido ayudar más de lo que ya lo había hecho desde el principio, cuando sus vidas se cruzaron, hasta el momento en el que había desaparecido tres semanas atrás.
En menos de quince minutos estábamos en la calle sufriendo las inclemencias del día. Resguardados bajo el paraguas de lunares blancos que yo mismo le había devuelto hacía una hora, caminábamos en dirección a una avenida más concurrida en la que poder parar un taxi libre que nos acercara a la comisaría de policía.
Otros quince minutos más tarde nos encontrábamos sentados en una sala gris, sin ventanas, fuertemente iluminada por unos fluorescentes blancos instalados en el techo, tras una mesa de melanina del mismo color que el de las paredes, y esperando pacientemente la llegada de la persona a la que se había dirigido por teléfono el oficial que, con amabilidad, nos había acomodado al llegar a la comisaría.
Enseguida se abrió la puerta de la sala y tras ella apareció una mujer de mediana edad, con el pelo corto y moreno, estatura media y algo gruesa, vistiendo un pantalón de hilo negro y un jersey de líneas horizontales blancas y negras formadas por pequeños dibujos disformes pero simétricos, que se repartían por toda la superficie de la tela. Tras ella venían dos hombres. Uno de ellos, el que pasó primero, de traje gris y corbata, de mayor edad, calculé no menos de cincuenta y cinco o sesenta años y el otro, más joven, muy joven, insultantemente joven, vestido de pantalón oscuro y camisa blanca de cuadros sin corbata; un tipo delgaducho que lucía un bigotillo negro sobre su labio al más puro estilo de los ochenta. Representaba una imagen curiosa, porque aunque su cara decía que apenas pasaba de los veinte, con ese gusano que vivía pegado a ella seguramente quería aparentar unos cuantos años más, aunque no lo lograba. Simplemente era un crío con bigote, lo que hacía que aún resultase menos creíble toda su figura.
―Buenos días ―saludó la mujer mientras tomaba una de las tres sillas que había del lado opuesto de la mesa al que nos encontrábamos nosotros esperando ―soy la Subinspectora Elisa Suárez, de la Brigada de Homicidios de Madrid.
―Buenos días ―repitió Ángela.
Yo simplemente hice un leve gesto de asentimiento a modo de saludo, mientras observaba cómo los dos hombres se sentaban igualmente a ambos lados de la mujer. Me encontraba un poco fuera de lugar en aquella situación, más que nada porque hacía solo un día que conocía a la mujer que acompañaba, y porque después de todo, lo que tuviesen que contarle a ella no era de mi incumbencia. Por otro lado, tampoco tenía mucho que hacer esa mañana. Acababa de quedarme sin caso, pero una pizca de curiosidad profesional me sujetaba a la silla con los ojos y oídos bien abiertos.
―Estos caballeros que me acompañan son el inspector Adolfo Martínez ―señaló hacia su derecha donde se había situado el hombre de mayor edad, que se limitó a repetir en silencio el mismo gesto con la cabeza que yo mismo había hecho cuando la mujer se presentó―, y el teniente Ricardo Ramos, de la Guardia Civil de la Comandancia de Burgos.
―Buenos días ―saludó el teniente esbozando una sonrisa amable.
―Ustedes son ―continuó la mujer, echando la vista a unos papeles que llevaba en la mano todo el tiempo―, la señorita Ángela Miranda y, ¿el caballero?
Levantó la cabeza y me miró circunspecta.
―Perdóneme pero no tengo ningún dato suyo. ¿Sería tan amable de decirme su nombre?
―Por supuesto. Soy Isaac Molina.
―Es una amigo ―interrumpió Ángela―. Le he pedido que me acompañe. Estaba en casa conmigo cuando los agentes me han dado la noticia esta mañana ―explicó cariacontecida al recordar el motivo de nuestra comparecencia.
―Está bien, supongo que no habrá ningún inconveniente ―apuntó mirando hacia los lados y esperando la conformidad de sus dos acompañantes. Ambos aceptaron sin problema mi presencia en la sala.
La mujer barajó una vez más los papeles buscando alguno en concreto. Cuando lo encontró, lo situó sobre los otros y volvió a dirigirse a nosotros.
―Señorita Miranda, la hemos llamado porque usted interpuso hace unas semanas una denuncia por la desaparición de su compañera de apartamento Rebeca Solares, ¿cierto?
―Sí, así es.
―Disculpe por la pregunta pero, ¿tenían algún tipo de relación sentimental?
―No, qué va, éramos simples compañeras de piso ―respondió Ángela apresurada.
―De acuerdo, es simplemente por tener toda la información.
Anotó algo en el papel, levantó la cabeza y siguió hablando.
―Supongo que los compañeros que le han visitado esta mañana le habrán comunicado que su amiga ha aparecido muerta hace dos días en la provincia de Burgos ―soltó de forma ruda y sin miramientos―. De ahí que ahora se encuentre aquí sentada charlando con nosotros.
Ángela pestañeó con lentitud y asintió con la cabeza, al tiempo que un brillo lacrimoso le volvía a aparecer de nuevo en los párpados inferiores. Hacía un rato que no lloraba, pero al oír las palabras de la subinspectora, se volvió a sentir embriagada por la triste noticia del fallecimiento de Rebeca. Traté de consolarla poniendo una mano sobre su rodilla más próxima. Lo hice de manera instintiva, pero nada más hacerlo, pensé que me había pasado. «¿Amigos? Si acabas de conocerla». Por suerte, a ella no debió parecerle mal, porque me miró apretando una sonrisa entre sus labios.
―La verdad es que no sabíamos que había aparecido en Burgos ―apunté yo―. Simplemente nos comentaron que habían encontrado su cadáver.
―Pues sí, ha aparecido en Burgos ―manifestó la mujer en tono hastiado―. Por eso nos acompaña el teniente Ramos. Este caso, al haber aparecido el cuerpo en un pueblo, digámoslo así, de la provincia de Burgos, la responsabilidad de la investigación es competencia de la Guardia Civil de Burgos. Sin embargo, dadas las circunstancias, al tratarse de una mujer que actualmente vivía en Madrid y que aquí ya había una denuncia interpuesta por su desaparición, hemos pensado que sería conveniente que en esta primera cita estuviésemos todos presentes para facilitar la tarea a nuestro colega, el señor Ricardo Ramos. A pesar de que Rebeca continuaba empadronada en la capital burgalesa ―recalcó.
Mientras la subinspectora Suarez desarrollaba en voz alta los aspectos territoriales de las responsabilidades del caso, el inspector Martínez permanecía ajeno a la conversación mirando la pantalla de su teléfono móvil, y el teniente Ramos, por su parte, acompañaba las explicaciones con la mirada puesta en nosotros y los labios apretados, mostrando empatía por el efecto que las palabras de la mujer estaban causando en Ángela, que a medida que iba escuchando la explicación se iba mostrando poco a poco más consternada.
―Si le parece bien ―observó educadamente el teniente Ramos dirigiéndose a Ángela por primera vez―, me gustaría escuchar antes de nada el relato de la desaparición de su compañera, así como cualquier otra cosa que le haya llamado la atención durante estas casi tres semanas que ha permanecido desaparecida.
Ángela asintió de nuevo y justo cuando se disponía a hablar, el inspector Martínez la interrumpió saliendo de su silencioso letargo.
―Van a tener que disculparme ―declaró levantando el teléfono―. Acabo de darme cuenta de que tengo una cita anotada en la agenda a esta misma hora. Creo que podrán arreglárselas sin mí.
―No hay problema ―aseguró el guardia civil―. Creo que ustedes ya me han sido de mucha utilidad. Señora Suárez, no es necesario que permanezca por más tiempo aquí. Supongo que en Madrid ya tendrán suficiente trabajo como para no perder el tiempo con los asuntos de la periferia. Creo que podré apañármelas solo.
El teniente Ramos terminó con una sonrisa algo exagerada en los labios, dirigida a los dos policías nacionales. La subinspectora, extrañada por la propuesta de su acompañante, miró hacia su jefe buscando un gesto de consentimiento por su parte. Este no lo dudó un solo instante y se levantó apresurado de la silla.
―De acuerdo, les dejaremos solos. Elisa, podemos irnos ―confirmó mirando hacia su colega―. Señor Ramos, si necesita cualquier cosa ya sabe dónde encontrarnos. Los aspectos de la denuncia de la señorita Miranda ya los tiene a su disposición, que es todo cuanto nosotros podíamos hacer por usted. Señores…
Se despidió de nosotros inclinando la cabeza y salió acelerado de la sala. La subinspectora se puso en pie igualmente y nos saludó también antes de irse tras su jefe.
―Un saludo ―añadió al salir.
Nos quedamos en compañía del guardia civil, algo traspuestos por la inesperada estampida de los dos policías. Hacía unos minutos que habían aparecido en la sala y nada más presentarse se habían esfumado sin más.
―Tienen que disculpar a mis colegas de la capital. Como acabo de comentar, aquí hay suficientes problemas con la delincuencia autóctona como para tener que ocuparse de temas que no les competen. Ya han sido muy amables haciendo de anfitriones en esta pequeña reunión.
El teniente Ramos justificó la huida usando un tono cordial y más cercano que el que había usado antes la subinspectora, lo que provocó que desde el momento en el que comenzó a hablar el ambiente se relajara unos cuantos enteros.
―Ángela, iba a contarme cuáles habían sido los aspectos de la desaparición de su compañera. Acabo de leer el informe de su denuncia, pero si fuese tan amable, me gustaría conocer los detalles de viva voz.
Ángela, algo más relajada al haberse reducido drásticamente el número de interlocutores de la entrevista, comenzó a elaborar en voz alta un resumen de lo acontecido desde el día en el que se dio cuenta de que Rebeca no había regresado a casa, hasta esa misma mañana en la que los policías le comunicaban la triste noticia de su fallecimiento. Por el camino, se saltó intencionadamente la parte en la que me venía a visitar a mí con la idea de contratar los servicios de un investigador privado. A todas luces prefirió mantenerme al margen de la historia y asignarme el papel de amigo enterado de sus problemas.
Cuando finalizó el relato esperamos unos segundos a que el teniente terminara de tomar notas sobre un cuaderno que había abierto al comenzar la conversación.
―Nos ha dicho que la chica ha aparecido en Burgos ―manifesté nada más comprobar que había finalizado de escribir―. ¿Saben ya qué es lo que ha sucedido?
El teniente Ramos levantó la mirada y dudó un momento antes de responder.
―Aún no lo tenemos claro ―declaró con cierta solemnidad, tono que hasta ese momento no había usado―. No puedo decirles mucho, pero sí que la señorita Rebeca Solares ha aparecido muerta en una zona agreste y muy poco frecuentada del Páramo de Masa, al norte de la provincia de Burgos. Estaba desnuda y enterrada en una zona de arboleda, alejada de cualquier carretera. Aún no hemos finalizado la autopsia, pero el cadáver presenta un avanzado estado de deterioro, lo que nos hace pensar que llevaba muerta desde hace días.
Ángela repentinamente se llevó la mano a la boca abrumada por las palabras del teniente, y al gesto lo acompañó un sonido gutural algo indecoroso. Acto seguido se levantó y salió corriendo de la sala. El guardia civil y yo nos pusimos en pie y salimos tras ella para comprobar hacia donde se dirigía, aunque su expresión y la palma de la mano adherida a su boca dejaban muy poco a la imaginación.
Nada más llegar al pasillo, vimos cómo Ángela atravesaba una puerta situada bajo el cartel de “Servicios”, y antes siquiera de alcanzarla, escuchamos con claridad el sonido de su alma desgarrado salir expulsado a horcajadas por su garganta. El teniente Ramos se dirigió entonces a una mujer uniformada que estaba sentada tras un ordenador unos metros más allá de nuestra posición, y le comentó algo que yo no pude escuchar por la distancia, pero que enseguida comprendí cuando ella se levantó y pasó al interior de los servicios.
―Debe de ser muy duro ―declaró el teniente cuando regresó a mi altura―. Tal vez no debería haber explicado nada.
El chico dudaba haber actuado correctamente al comprobar la reacción de Ángela, tal vez precoz inseguridad, y eso hizo que fuese yo el que diese un paso al frente.
―Tarde o temprano lo descubriría. Es mejor que lo eche fuera cuanto antes ―inoportuno comentario, pensé, aunque él no pareció darse cuenta―. ¿Cómo la encontraron?
―¿Cómo dice?
―Rebeca. ¿Qué cómo consiguieron dar con su paradero? Según ha explicado se encontraba enterrada en un lugar poco frecuentado.
―Sí, es cierto. Probablemente este clima espantoso que estamos teniendo ha ayudado un poco. Un hombre que vive por la zona la encontró. Bueno, más bien su perro. Al parecer las lluvias de esta semana hicieron que el terreno en el que trataron de ocultar su cuerpo se convirtiera en un cenagal. Hace dos días, el hombre que nos dio el aviso, se encontraba dando un paseo aprovechando unas horas de tregua climatológica cuando su perro lo alertó en el punto en el que la chica estaba enterrada. Según nos contó, uno de los pies de la mujer se había quedado al descubierto y el animal debió sentirse atraído por el olor del cuerpo.
Me extrañó la predisposición del oficial para hablar tan abiertamente del caso. Es probable que en situaciones similares, la familiaridad se quede en un segundo lugar, y la palabra confidencialidad tome un papel protagonista. En mi caso, la curiosidad se adueñó de la prudencia, y quise aprovechar esta falta de reminiscencia del bisoño teniente para sonsacarle algún detalle más relacionado con lo sucedido. No me defraudó.
―Tengo entendido que la chica era de la zona. Ángela me había contado que sus padres vivían allí ―añadí.
―Eso parece ―continuó el teniente―. Por lo que hemos averiguado, la chica hace años que vivía con sus tíos en la capital. Al parecer sus padres murieron cuando ella tenía quince años, y desde entonces fueron ellos los que se ocuparon de su sobrina.
―¿Ya han hablado con ellos?
―Sí, aunque tengo que decir que no se han mostrado muy colaboradores. De hecho, cuando le han comunicado a su tía que la chica había aparecido muerta, no pareció sorprenderse mucho. Nos aseguró que hacía más de un año que no conocían su paradero.
―Es probable ―apunté―. Hace al menos un año que vivía con Ángela, y por lo que yo tengo entendido, ella tampoco hablaba mucho de su familia. ¿Tienen ya alguna pista de quién ha podido haberlo hecho?
―No, por el momento no. Esperaremos al resultado de la autopsia a ver si nos da algún indicio de por dónde empezar. El cuerpo se encontraba en muy mal estado y gracias a que la chica estaba fichada por un delito menor que cometió hace un par de años en Burgos, y a que su amiga denunció la desaparición hace unos días, hemos podido identificarla y averiguar dónde estaba viviendo.
―Entiendo.
En ese momento se abrió la puerta del cuarto de baño y Ángela apareció con los brazos cruzados a la altura del pecho. Caminaba delante de la agente que había entrado a consolarla. Tenía el rostro desencajado, con la tez completamente pálida y los ojos hinchados y enrojecidos por el mal trago, o más bien el estrago digestivo del que acababa de ser víctima.
―Isaac, ¿podemos irnos? No me encuentro nada bien ―suplicó.
Miré hacia el teniente Ramos antes de responder esperando una reacción por su parte a esta petición.
―Sí, será mejor que se vayan ―opinó guiñándole un ojo a la otra chica que había acompañado a Ángela en el servicio. Ella le sonrió agradecida por el pequeño gesto―. Cuando se encuentre mejor, por favor llámeme. Me gustaría poder charlar tranquilamente. Cualquier cosa que recuerde puede ser importante para esclarecer lo que ha sucedido.
Sacó una tarjeta de visita y me la ofreció a mí para que la tomara. Ángela asintió en silencio mientras yo guardaba la tarjeta y la cogía a ella con suavidad por la cintura para guiarla hasta la salida.
―Solo una cosa más ―apuntó el teniente―. ¿Pueden anotar en este papel todos sus datos personales? Los de los dos, si hacen el favor. Es importante para completar el informe de la declaración.
Asentimos al unísono y escribimos nuestras credenciales en una hoja en blanco que el hombre tomó rápidamente del interior de una fotocopiadora instalada en ese mismo pasillo.
Seguidamente nos despedimos y salimos a la calle. Había parado de llover, pero el día seguía siendo excepcionalmente desapacible. Antes de dar un paso, saqué la cajetilla de tabaco y encendí un cigarrillo.
No me había encontrado muchas veces en medio de una declaración por asesinato, pero cuando abandonamos la comisaría, me quedó una extraña sensación de incompetencia profesional poco halagüeña. ¿Qué narices había pasado ahí dentro? Realmente nada en pos de la investigación, porque en lugar de aportar algo, éramos nosotros los que terminábamos con una buena dosis de información en la cabeza y no el teniente Ramos, que era quién se suponía debía llegar hasta el fondo del asunto. Serán las nuevas técnicas de la academia, pensé con cierta guasa.
―¿Quieres? ―le ofrecí a Ángela, seguro de que lo rechazaría.
―Sí, gracias ―respondió.
―No sabía que fumaras ―manifesté confuso.
―Ni yo.
La mañana es fantástica. Hace más de diez minutos que ha llegado a la cafetería y la agradable temperatura que reina esos días a pesar de la época del año, ha hecho que Ángel decidiera sentarse en la terraza del bar de Ignacio, en el centro del polígono industrial en el que tiene asentada su compañía, en lugar de pasar al interior. El paisaje no está pensado precisamente para lucir con gala en la cara de una postal de recuerdo, pero la tranquilidad del momento, la bonanza climatológica, la hora temprana, la compañía del periódico, el sabor reconfortante del café matutino, y el primero de los cigarrillos del día que aplaca su leve pero perpetua adición a la nicotina, provocan que Ángel Naredo esté disfrutando, una vez más, de lo que para él puede que sea el mejor momento del día.
Levanta pausado la mirada del diario para buscar con ella el cenicero en el que descargar la ceniza del cigarrillo, y súbitamente algo en la distancia llama su atención. Una mujer joven, vestida de tejanos azul claro y camisa blanca de hilo por encima de la cintura, con un enorme bolso atrapado bajo el brazo derecho, camina acelerada por la acera de enfrente acercándose rápido, mirando hacia atrás con reiterada determinación. Les separa a ambos la carretera, ancha, de dos carriles. La misma que divide la zona del polígono en dos mitades casi simétricas. Sin embargo, a pesar de la distancia, Ángel se percata de que la mujer transita con un notable grado de ansiedad. Parece estar escapando de algo. Sorprendido por esa extraña conducta, la observa con detenimiento mientras avanza hacia él. «¿Le ocurrirá algo?», se pregunta intrigado. Él mismo otea en la lejanía tratando de averiguar de qué puede estar huyendo, pero no consigue distinguir a nadie aparte de ella. Solo a la mujer a varias decenas de metros, separados por la calzada ambos, caminando apresurada, como asustada, mirando sin cesar hacia atrás y hacia los dos lados.
«Tal vez necesite ayuda». Piensa que quizás podría hacerle un gesto desde su silla, tratar de llamar su atención y hacerle ver que él, que hasta ese momento se encontraba tranquilamente disfrutando de su café matutino, se ha dado cuenta de que está en apuros y de que si lo necesita puede echarle un cable.
«Igual se ha perdido, o quizás esté escapando de un novio maltratador… Anda Ángel, no te montes películas. Lo más seguro es que simplemente llegue tarde a algún sitio y que por ese motivo camine tan acelerada». Piensa así, pero una parte de su conciencia no cree que sea eso lo que sucede. Alguien que llega tarde a una cita no avanza recorriendo con la mirada todo lo que le rodea como si temiese ser descubierto. Ángel la vuelve a observar con detenimiento desde su posición. Cada vez la tiene más cerca. Es cierto que por la otra acera, pero a cada segundo que pasa la distancia que la separa de la terraza del bar en el que está él es menor. No le importa aún, porque la contempla creyéndose oculto tras los metros de alquitrán de la calzada que separa ambas aceras. La distancia es como una barrera que lo protege y al mismo tiempo lo aleja. Sea lo que sea que le esté sucediendo a esa chica, en unos segundos habrá pasado de largo, y después de todo no es de su incumbencia. Simplemente se quedará mirando, esperando a que en su abstraída carrera la mujer angustiada siga avanzando hasta que él no pueda ver nada más que su espalda alejándose, perdiéndose al final de la calle. Después seguirá con su rutina diaria; terminará el café, apagará el cigarro, cerrará el periódico y volverá tranquilamente a su trabajo.
Pero eso no ocurre. Justo cuando solo una línea perpendicular a la carretera los separa, ella se clava en el suelo y se detiene súbitamente. Vuelve a mirar hacia atrás como hacía antes mientras caminaba, y luego lanza otro vistazo hacia adelante; también hacia los lados. Él la observa cada vez con más curiosidad «¿Por qué se ha parado? ¿Por qué no sigue avanzando?» Ahora puede distinguirla mejor. Es una chica joven, no más de treinta, esbelta, morena, pelo corto, parece bastante guapa. Quieta, sigue sujetando el bolso con fuerza debajo del brazo y continúa mirando alrededor, buscando algo, escapando de alguien. Ángel parece ver que casi está llorando. «Joder, ¿qué le estará ocurriendo?» Así, mientras la vigila imaginando el motivo de su angustia, planteándose si ofrecer o no su ayuda, creyéndose él mismo a salvo, inoportunamente en ese deambular que tiene ella dando latigazos con la mirada en el aire, las de ambos se cruzan, se conectan, se enganchan desde lejos. Establecen un puente de conexión sobre la carretera. Ángel no puede evitar sentirse descubierto en el papel de anónimo voyerista y la sorpresa, que se mezcla con el bochorno, le hace retirar la vista y clavarla casi de manera inconsciente e inmediata, es un acto reflejo, sobre la hoja del periódico que continúa abierto por ya no sabe ni qué página. «Mierda», maldice para sus adentros.
La mujer, aún continúa viéndola a lo lejos por el rabillo del ojo, se queda petrificada en su posición. Ya no mira hacia atrás ni hacia los lados. Ahora mantiene la vista clavada en Ángel, que ha preferido disimular haciendo que lee el periódico. Ella aguarda en su postura, parece que está dudando, apenas unos segundos, hasta que emprende de nuevo la marcha. Pero en esta ocasión, en lugar de seguir caminando en la dirección por la que venía, decide cruzar la carretera. Escoge caminar hacia donde está el hombre, que termina de ver cómo el muro invisible que segundos antes lo ocultaba, lo mantenía alejado del pesar de la muchacha, acaba de derrumbarse y dejarlo descubierto, desprotegido. Se siente agredido.
Ahora sí que la tiene cerca. Escucha el sonido de sus botines cruzando la carretera, a cada paso más intenso, y no puede levantar la cabeza. No se atreve, no quiere, prefiere seguir enganchado al periódico, disimular, con la triste esperanza de que en el último momento ella decida cambiar de opinión y seguir su camino, dejarlo a él tranquilamente con lo que estaba haciendo hasta ese momento. «Quizás solo viene a tomar un café. Joder, igual solo me pide el móvil para hacer una llamada. Puede que solo necesite un taxi».
La mujer llega hasta donde está Ángel, se para, coge una de las tres sillas que permanecen desocupadas, la más próxima a ella, la arrastra para separarla de la mesa, posa el bolso negro sobre el aluminio y se sienta. No ha seguido de largo, no ha entrado en el bar, se ha sentado con él. Ni siquiera le ha pedido permiso ni le ha saludado, simplemente se ha sentado. Ángel, abordado, levanta la cabeza y la contempla un segundo. En su rostro ve tristeza. Es una mujer triste, triste y angustiada. Tiene los ojos grandes, oscuros, penetrantes, ojerosos, temerosos, teñidos del negro rímel derrumbado bajo sus párpados. Percibe la lástima que lleva incrustada en el alma.
—¿Le puedo ayudar en algo? —le pregunta temeroso.
La chica no responde. Se queda callada observándole, pidiendo auxilio solamente con la mirada.
—Señorita, ¿le pasa algo? —insiste.
En esta ocasión, como respuesta, una lágrima. Una lágrima sorda que brota del ojo derecho y se desliza por su mejilla hasta desaparecer en la comisura de sus labios.
—Dígame que le ocurre por favor. ¿Necesita dinero? ¿Quiere que llame a alguien?
—Lo siento —susurra ella. Casi no puede oírla.
—¿Lo siente? ¿Qué es lo que siente? Explíquese por favor. Dígame que es lo que le pasa. —Es casi una plegaria. Cada segundo que pasa, la angustia de ella se está adueñando del empresario.
Están sentados uno frente al otro. Ella erguida en su silla, él apoyado en el respaldo de la suya. Se observan, se escrutan con la mirada tratando de descubrir algo que no dicen con palabras.
—¿Podrá ayudarme? —pregunta la mujer, ahora un poco más alto.
—Sí, por favor, dígame qué puedo hacer por usted.
—De verdad que lo siento, pero no sé qué hacer —añade casi llorando.
—Pero ¿qué es lo que siente? No la entiendo. Tiene que decirme qué le pasa si quiere que la ayude.
La mujer hace una pausa y después continúa hablando.
—¿Me promete una cosa?
—¿Qué le prometa una cosa? No puedo prometerle nada si no me dice antes lo que le pasa.
—Tiene que prometérmelo —suplica.
—Señorita, no tengo todo el día. Si quiere que le ayude, dígame ya lo que necesita.
—Prométamelo por favor, dígame que lo hará. —Le tiembla la voz, y al terminar la frase rompe a llorar.
—Está bien, está bien, no llore por favor, se lo prometo. No sé el qué, pero se lo prometo.
Trata de consolarla poniendo una mano sobre su hombro y al hacerlo nota que está temblando. Está llorando y temblando. Ella, algo más satisfecha por la transigencia del desconocido al que acaba de abordar en la terraza de una cafetería del puerto, abre el bolso y saca un pañuelo de papel arrugado. Se lo lleva a la cara y se seca los ojos empapados de lágrimas. Después deja el pañuelo sobre la mesa y vuelve a introducir las manos en el bolso, en esta ocasión para extraer una hoja de cuaderno cuadriculada con una nota manuscrita en color azul.
—Tiene que prometerme que ocurra lo que ocurra irá a este sitio —le suplica ofreciéndole a Ángel el papel con la nota.
Él la observa extrañado. No entiende nada.
—Yo no puedo hacer más, estoy agotada. Dígame que irá.
—Señorita, no la entiendo. No sé qué quiere que haga.
—¡Nada, simplemente dígame que irá, que pase lo que pase irá a esa dirección que está ahí anotada! —lo dice casi gritando, desesperada, mientras que golpea con el índice el papel que ahora Ángel tiene en su mano—. Dígame que irá y le dejaré en paz, no le pediré nada más. —Rompe a llorar de nuevo.
—Está bien, iré. No se preocupe que iré, se lo prometo, pero por favor, no llore más.
La mujer le mira ahora agradecida. Esboza una tímida sonrisa que no acompaña su rostro, empapado por las lágrimas.
—Lo siento —repite aparentemente más aliviada.
—¿Qué es lo que siente? Me está volviendo loco —inquiere Ángel un tanto desesperado.
La chica vuelve a mirar hacia el enorme bolso de piel que continúa descansando sobre la mesa, e introduce una mano en él. Rebusca un instante y con agilidad, extrae un revólver que se lleva rápidamente a la boca. Con los labios aprieta el cañón y con el dedo el gatillo, al tiempo que mira agradecida, desahogada, más tranquila, hacia el maduro desconocido que ha decidido atender su plegaria.
Todo sucede muy rápido. Un trueno, un latigazo en el cuerpo, una explosión de sangre, una mujer en el suelo rodeada de una mancha roja que poco a poco va creciendo, y un hombre atónito, asustado, azarado, anonadado, sin tener muy claro que es lo que acaba de suceder delante de él esa mañana de jueves del mes de octubre en la que como siempre, ha salido de su despacho dejando a Dolores y a Prudencio discutir en el almacén por algún insignificante pedido que no cuadra.
Ángel mira el reloj. Ya son las nueve. Realmente no le hace falta comprobar la hora porque las costumbres hacen hábitos, y el de salir cada mañana a la misma hora a tomar el café y echar un vistazo a las páginas del periódico forma parte de su rutina diaria. Normalmente, llega al almacén a eso de las siete y media de la mañana. Lo hace antes que cualquiera de sus empleados, porque alguna vez leyó que uno de los tipos de autoridad con los que debe contar un buen líder es la que está basada en el ejemplo, así que desde siempre, desde que treinta y cinco años antes pusiera en marcha esa pequeña empresa de distribución de productos higiénicos, ahora no tan pequeña, es el primero en abrir las puertas del negocio, encender las luces, pasar a su despacho, y esperar pacientemente a que el resto del personal vaya apareciendo y colocándose en sus respectivos puestos. Los hay madrugadores, no tanto como él, pero sí que es cierto que entre el grupo humano que forma su empresa, ya son una veintena entre el personal de oficina, preparadores, repartidores y preventas, a algunos les gusta asomar por el trabajo un rato antes de las ocho, que es la hora fijada para el comienzo de la jornada. Él disfruta cada mañana escuchando cómo poco a poco, minuto a minuto, sentado en el viejo sillón de piel marrón de su despacho, con el ordenador encendido, un trasto con el que a sus casi sesenta ha decidido no perder más tiempo del estrictamente necesario, el almacén va cobrando vida.
El primero en aparecer después de que lo haga él, hacia las ocho menos veinte, es Prudencio el encargado. Le encanta ese hombre. Es de su quinta y lleva en la empresa casi desde que Ángel la fundara. Es el trabajador perfecto. Si para Ángel dar ejemplo es una condición indispensable con la que debe contar un buen jefe, para Prudencio supone algo así como un dogma de fe. Es un tipo amable, sencillo, educado, servicial, pero al mismo tiempo tremendamente eficaz y que con el paso de los años se ha ganado un respeto que casi está a idéntico nivel que el que la gente le profesa al mismísimo Ángel.
Dolores es la segunda en asomarse por allí después de que lo haga Prudencio. Ella suele llegar sobre las ocho menos diez y si al bueno de Prudencio no lo ve hasta que sale a tomar el café, a Dolores sí. Desde que trabaja en la empresa no ha pasado ni un solo día sin que nada más llegar vaya a dar los buenos días a su jefe. Lo trata con respeto, allí todo el mundo lo hace, pero también con confianza. Dolores es más joven que él, unos siete años —él andaba por los treinta y ella veintitrés cuando la contrató— pero el paso de los años y un descaro elocuente del que siempre ha presumido ella, han ido haciendo que entre los dos se formase un vínculo un tanto especial.
Apaga la pantalla del ordenador, se levanta, y echa un vistazo fugaz por la ventana del despacho. El día finalmente se ha presentado agradable y soleado como ayer noche pronosticaba el hombre del tiempo en la televisión. Ya le parecía que iba a ser así cuando salió de casa a eso de las ocho, pero algo le dice que no durará mucho. Se dirige hacia el perchero y se viste la americana del traje gris marengo que Rocío le dejó ayer preparado sobre el galán de la habitación al irse a acostar. Al ponérsela no puede evitar acordarse de su esposa y de la estúpida discusión que tuvieron el día anterior por culpa de unas remolachas en la cena. Últimamente discuten mucho. Rocío está en una época un poco extraña y desde hace meses se muestra más susceptible de lo normal, menos tolerante; aunque bueno, tampoco se puede decir que él esté pasando por un momento muy brillante en lo que al aspecto anímico se refiere. No es que les suceda nada malo, en general tienen una vida bastante plácida y el negocio va viento en popa, pero hace menos de un año que Samuel se ha ido a vivir a Madrid y desde entonces parece que la casa se ha quedado vacía.
Apaga la luz y sale cerrando la puerta. Su despacho comunica directamente con la oficina. En origen aquella era una sala diáfana y no existía una división física entre su espacio personal y el resto. Una pared de pladur y una puerta de madera lo separan ahora de otra sala más o menos cuadrada, bastante grande, con varios armarios de formica contrachapada en color gris pegados a las paredes, dos mesas de escritorio con sendos ordenadores en el centro y una más un poco separada, cerca de la ventana, para Dolores. A ella le gusta controlar a través del cristal la llegada y salida de los camiones al inicio o al final de las rutas de reparto diarias. Es demasiado escrupulosa.
—Buenos días Ángel —le saluda animada Sonia, una de las dos chicas que acompañan a Dolores en la oficina.
—Buenos días Sonia, ¿Dolores? —le pregunta al ver que solo ella está en la oficina.
—Está abajo, creo que ha ido a preguntarle algo a Prudencio.
—Muy bien, cuando vuelva dile que he salido a tomar el café.
—De acuerdo, jefe.
Realmente no le hace falta anunciar la salida. Ha estado haciendo esto cada mañana a la misma hora durante tanto tiempo, que cuando asoma por la puerta de su despacho nadie se pregunta ni el motivo ni el destino. Atraviesa la sala y llega a la escalera. Lanza una mirada inspectora desde las alturas y observa satisfecho que el negocio está en marcha un día más.
El almacén está instalado en una nave de dimensiones generosas y recuerda que cuando la compró parecía una locura. Todo el mundo le advertía que no era necesario tanto espacio para el tipo de empresa que quería emprender, pero finalmente el tiempo le había dado la razón y ahora, desde el descansillo metálico de la escalera, a la entrada de la oficina, puede ver que la totalidad del espacio está abarrotado de estanterías metálicas de tres alturas plenas de productos perfectamente ordenados y etiquetados, preparados para ser empaquetados y llegar a su destino. A lo lejos, junto al muelle y una camioneta que se está cargando, encuentra con la mirada a Dolores y a Prudencio hablando. Más bien discutiendo, sobre unos papeles que porta ella y cuyo contenido parece no gustarle. Bueno, la verdad es que no discuten, dos no discuten si uno no quiere, sino que Dolores lanza aspavientos al aire mientras Prudencio observa en silencio y con la cabeza gacha los documentos que la mujer le muestra con desaire. No puede evitar esbozar una tímida sonrisa al verlos. Sabe que se llevan bien, que se aprecian, pero agradece que Prudencio sea un hombre con una templanza desmedida. De no ser así, probablemente alguna vez le habría echado las manos al cuello a su compañera. «Esa mujer puede llegar a ser insoportable», y a pesar de la calma y la mesura de Prudencio, en más de una ocasión él mismo ha tenido que intervenir para evitar una colisión más contundente. En este momento cree que la sangre no llegará al río, así que prefiere dejar que se arreglen solos y no retrasar su cita con la cafeína, y el cigarro.
El trayecto a pie desde el almacén hasta el bar de Ignacio le lleva no más de diez minutos y él prefiere caminar todas las mañanas aunque esté diluviando. Ese día en concreto hace un tiempo estupendo, así que el paseo le resulta más agradable de lo habitual. Lo hace con más calma, y al llegar, en lugar de pasar al interior, aprovechando la bonanza climatológica, elige sentarse en una de las mesas de la terraza.
El bar se llama “El Marinero”, haciendo gala a la antigua profesión de su propietario, que antes de dedicarse a la hostelería había hecho sus pinitos como tripulante de un pequeño barco de sardinas propiedad de un armador de la zona. Es uno de estos sujetos barrigudos y algo desaliñados, que a priori da la impresión de ser un poco boca chancla, fanfarrón, pero que a medida que lo vas conociendo te das cuenta de que en el fondo es un buen tipo, que probablemente hace lo único que sabe o sabría hacer, pero que con una verborrea en ocasiones un tanto ofensiva, trata de aparentar una espléndida erudición adquirida gracias a la dilatada experiencia vital de la que presume. Con Ángel es diferente. Como les ocurre al resto de empleados y otras gentes con las que cohabita en el polígono, lo trata con mucho respeto, y eso a él le produce cierta satisfacción. Tal vez se trata de una pizca de egocentrismo, pero es muy leve y llevada con mucho tiento. Ángel es cortes y educado con todo el mundo y le gusta que a él lo traten del mismo modo.
De las tres mesas, todas desocupadas, escoge colocarse en la que descansa un periódico plegado por la mitad y seguramente dejado allí por algún cliente anterior. Nada más sentarse, Ignacio asoma por la puerta. No hay mucha gente dentro, solo dos trabajadores enfundados en su uniforme de trabajo y tomando un café mientras charlan apoyados en la barra dentro del local.
—Buenos días don Ángel, ¿qué tal esta mañana? Parece que el tiempo aguanta —le saluda el hostelero desde la puerta lanzando una mirada perdida hacia el cielo.
—La verdad es que sí, Ignacio. Hoy da gusto andar por la calle.
Ignacio sale bamboleando su prominente barriga tapada con una camisa de tela marrón y rayas negras, desabrochada hasta el cuarto botón, y se acerca a la mesa en la que Ángel acaba de sentarse. Levanta con una mano el periódico y con la otra, en la que porta una bayeta amarilla completamente empapada, acaricia la superficie metálica, tratando de eliminar los restos de una comanda anterior que no existen. Es un acto reflejo, algo completamente enfático que repite siempre que se acerca a saludar a un cliente.
—Bueno, a ver si aguanta para el fin de semana. Verá cómo a partir de mañana se tuerce, siempre pasa lo mismo. Llega el fin de semana y se jode el tema.
—Seguramente. Ayer en la televisión dijeron que entraba otro frente por Galicia. Así que seguro que se tuerce.
—Joder, siempre por Galicia. Estos gallegos no nos mandan nada bueno nunca. —Suelta una risotada al terminar de recitar el chascarrillo.
—Ya. —El otro sonríe por educación.
—Bueno, pues nos quedaremos viendo al Sporting por la tele, que también está bastante chungo.
—¿Contra quién juega? —pregunta ahora por simpatía. El fútbol no le interesa mucho, aunque tampoco le molesta estar enterado de qué es lo que acontece en el mundo deportivo.
—Viene el Atlético a jugar al Molinón. Lo tienen jodido, los colchoneros están fuertes este año.
—Bueno, a ver si hay suerte.
Ignacio arruga la nariz, agita la cabeza negando y deja caer nuevamente el periódico sobre la mesa.
—Un cafelito, ¿no?
—Sí por favor.
—Marchando. —Se retira.
Ángel extiende el periódico y ojea la portada. Al minuto regresa el hostelero con el café en una mano y en la otra un platito de porcelana con una pequeña porción de bizcocho. Nada del otro mundo, algo industrial atestado de azúcar pero que se agradece para acompañar la bebida caliente.
Aún no da crédito a lo que acaba de sucederle. La imagen que tiene delante es desoladora. La mujer, que poco antes se acercaba a él pidiendo ayuda, ahora yace en el suelo de la terraza de “El marinero” sin vida, tumbada sobre un charco escarlata de sangre, brillante, que poco a poco se ha ido extendiendo por las baldosas de la acera, recorriendo como pequeños riachuelos de lava formados a su paso los surcos que bordean los cuadrados fabricados en relieve sobre el cemento. Ha llegado a pasar incluso por debajo de sus pies. Ángel mientras tanto se ha quedado helado, estupefacto, con la mirada perdida en un sitio alejado, algún punto fijo en el fondo de la calle por la que hace un rato venía ella caminando; ni siquiera se atreve a mirarla.
El estruendo sonoro provocado por el disparo y la silla al volcarse, incapaz de soportar el peso muerto de la muchacha, alerta a Ignacio que rápidamente sale del bar y se queda petrificado en el umbral de la puerta. Observa la escena estático, sin saber exactamente qué narices acaba de ocurrir para que una mujer que no conoce, que nunca antes había visto por allí, se encuentre ahora nadando en su propia sangre, tirada junto a una de las mesas de su terraza frente al empresario que sí que conoce desde hace años y al cual parece haberle dado una especie de ictus o parálisis cerebral, con el rictus congelado, cargado de perplejidad, y la vista perdida cerca del infinito. Mira la escena moviendo la cabeza apresurado, llevando la mirada de un punto a otro de la imagen hasta que por fin descubre el revólver tirado en el suelo. Se encuentra junto al cuerpo, al lado de la mano que lo sujetaba segundos antes.
—Don Ángel ¿qué cojones ha pasado aquí? —pregunta asustado.
El otro no responde, no puede, no le salen las palabras. Casi no es capaz ni de sacar el aire de sus pulmones, a punto de pararse al tiempo que lo hacía su corazón por el sobresalto.
—Ángel joder, ¿quién mi puta madre es esta? ¡Está muerta! —exclama con menos delicadeza— Dígame algo, no se quede ahí parado. ¿Qué cojones ha ocurrido?
Nada, Ángel no puede hablar.
—¿Usted se encuentra bien? —insiste.
El empresario mueve la cabeza afirmando. Lo hace despacio, muy despacio, con la boca apretada, con la mirada aún perdida.
—Está bien, no se mueva, voy a llamar al ciento doce —anuncia Ignacio, que es el único de los tres allí presentes que es capaz de dominar sus actos.
El hostelero se gira y regresa corriendo al interior del local. El otro entonces, que poco a poco nota cómo va recuperando el arrojo, pestañea despacio un par de veces y después recoge su mirada para dejarla caer lentamente sobre el cuerpo de la mujer. Por fin encuentra valor para mirarla. Cuando lo hace, cuando recorre con la vista el cuerpo yacente de la chica, el lago de sangre reciente, el revólver caído al lado, la silla que ha salido propulsada, siente cómo su propio organismo se estremece, se le retuercen las entrañas. Todavía no acaba de creer lo que está viendo. Es una estampa que su intelecto no es capaz de interpretar sin echarse a llorar y de pronto, como primero viera en el rostro de ella, ahora muerta, nota como una lágrima húmeda comienza a caer recorriendo su propia mejilla. Primero una y después otra, y otra más, ahora los dos ojos. Está llorando. No recuerda la última vez que lo hizo.
—Ahora mismo vienen. Me han dicho que no toquemos nada —apunta Ignacio con la voz ahogada, acaba de regresar del interior— ¿Usted se encuentra bien? Joder, me cago en mi puta madre, ¿pero qué cojones ha pasado aquí, don Ángel?
—No lo sé Ignacio, no lo sé —masculla el empresario negando con la cabeza, le tiembla la voz.
—¿Pero la conocía?
Ángel recoge la vista y mira desconsolado hacia el camarero.
—No, de nada —responde.
No han tardado en llegar. En apenas diez minutos han aparecido por la avenida tres coches de la Policía Nacional y una ambulancia. El cuerpo se encuentra ahora tapado por una sábana gris que parece metálica, pero aún se puede ver el líquido rojo inundando la acera, saliendo por debajo de la tela. Ángel ha cambiado de mesa. Lo hizo cuando comenzó a sentir su propia sangre recorrer las extremidades, volver a dotar de temperatura todo su organismo, que se había quedado helado por la conmoción. Ahora está sentado de espaldas al cadáver y tiene enfrente una tila humeante que Ignacio ha decidido prepararle sin ni siquiera preguntarle si la quería. Se lo agradece, le está sentando bien. Delante, en la misma mesa, ocupando otra silla, se encuentra una mujer policía con un cuaderno en la mano esperando a que el hombre se recupere del todo y sea capaz de contarle su versión de los hechos. Por qué una chica joven acaba tendida muerta con un orificio en la cabeza y un revólver al lado debajo de la mesa de un bar del polígono industrial cercano al puerto pesquero.
Todo el espacio que les rodea ha sido acordonado y varios agentes de uniforme se afanan por mantener a raya a los múltiples curiosos, no son muchos, no es una zona excesivamente frecuentada y menos a tan temprana hora, que se están acercando alertados por el alboroto de los tres coches patrulla y de la ambulancia. Nadie sabe lo que ha pasado, pero el bulto gris en el suelo resulta bastante esclarecedor. No lo es tanto la figura del conocido Ángel Naredo, propietario de la empresa Distribuciones Naredo, interrogado al lado, en el interior del cordón, por una mujer policía. A lo lejos se ve caminando acelerada a Dolores. Se aproxima hacia el lugar, antes preocupada por la tardanza inhabitual de su jefe, y ahora alarmada por el panorama que está advirtiendo desde lejos, sobre todo al distinguir los coches patrulla y la ambulancia. No piensa en víctimas ajenas.
—A ver, señor Naredo, me está diciendo que esta mujer que tenemos aquí tumbada muerta, llegó sin más, se sentó a su lado, y se pegó un tiro en la boca —relata en voz alta la mujer que está junto al empresario.
El tono que ha utilizado es bastante hosco, más de lo necesario. Ángel, aún algo aturdido, supone que el desconcierto de la escena, excepcionalmente inusual en una pequeña y tranquila ciudad como la suya, es el causante de que esa joven se esté comportando con él como si en lugar de damnificado fuese verdugo.
—Bueno, más o menos es como usted dice —añade sin mucho entusiasmo.
—¿Más o menos? Por favor, explíquese. ¿La conocía?
—No, de nada —repite, esta vez a la chica.
—Entonces, si no la conocía, ¿qué hacía sentado en la mesa con ella? —Nota que la agente está nerviosa. Tal vez el asunto le quede grande.
—Ya le digo que llegó caminando y se sentó en mi mesa. Así, sin más.
La chica respira hondo y continúa. Sí, es cierto, el tema se le está atragantando un poco.
—Está bien, ¿qué fue lo que le dijo cuándo se sentó? Porque algo le diría ¿no?
—Sí, algo me dijo —responde esbozando una ligera y tranquila sonrisa—. Se veía preocupada. Estaba agobiada por algo, pero no me explicó qué le pasaba.
Le cuesta recomponer la escena. Ha sido solo hace unos minutos, pero el susto y el drama se han entremezclado en su cerebro y le están provocando algo parecido a una amnesia pasajera. Es como si todas las imágenes se le amontonasen en la mente y se volviesen difusas, impidiéndole recomponer los hechos de manera ordenada.
—Bueno —declara de repente al recordarlo—. Antes de dispararse —al pronunciar la frase se gira un instante y vuelve a observar el bulto gris sobre la acera—, y después de pedir disculpas varias veces, me rogó que le hiciera un favor.
—¿Un favor? —inquiere la agente circunspecta.
—Sí, me pidió que le prometiera que pasase lo que pasase, iría a visitar un lugar. Me dio una dirección.
—¿Una dirección? Eso es importante. Puede que ahí esté la explicación a todo este disparate —añade la mujer que parece ver algo de luz.
Ángel mira hacia los lados, primero sobre la mesa en la que está ahora y después hacia la otra, en la que tomaba tranquilo el café cuando apareció la chica, buscando el papel arrugado con las señas manuscritas que le dio antes de volarse la cabeza delante de sus narices. En la de ahora no hay nada salvo la tila y el cuaderno de la policía. En la primera continúa la taza casi vacía, el periódico doblado y el cenicero con la colilla del primero de los tres cigarrillos diarios —en estos momentos ya han caído otros dos, pero a estas alturas ha preferido no torturarse y piensa que la ingestión de nicotina está justificada—. Se pone en pie y otea la distancia buscando en los alrededores, en el suelo, creyendo quizás que el papel ha podido caérsele a consecuencia del alboroto.
—¿Qué hace? ¿A dónde va? —le pregunta molesta la mujer que no entiende la reacción del interrogado.
—Hay un papel. La chica me dio un papel con la dirección que me pidió que visitase. Pero no sé dónde está. Puede que se me haya caído.
La agente se pone en pie y mira también hacia los lados sin saber muy bien lo que busca.
—¿Cómo es? —le pregunta.
—Es una hoja de libreta escrita con bolígrafo azul. Estaba arrugada.
—¿Se la habrá guardado en un bolso?
Al empresario le parece una idea plausible. Es posible que anulada su capacidad de control, de manera inconsciente introdujera el papel en algún bolsillo. De pie como está comienza entonces un auto cacheo inspeccionando cada uno de los orificios del traje. Primero los bolsillos del pantalón, los laterales y los traseros, después los de la americana que son tres. Dos por fuera y uno por la cara interna de la solapa. Todos vacíos a excepción de su cartera, un pequeño tarjetero y un juego de llaves.
—Lo siento, ha debido de caérseme —confiesa avergonzado.
—Está bien, no se preocupe, lo encontraremos.
La mujer se aleja unos pasos y se dirige a un segundo policía que se encuentra cercano al cadáver de la chica. Lo custodia con otros dos compañeros, además de los técnicos sanitarios que han dejado una camilla al lado del cuerpo, mientras llega el juez que autorice el levantamiento y de por concluido el espectáculo. Hablan un instante y al momento, ese segundo agente y otro de los que le acompañan, comienzan una ronda exploradora por los alrededores del bar. Ángel los observa desde su posición mientras que la agente que lo interroga decide regresar a su lado. Al caminar desandando sus pasos no puede evitar tropezar con una extraña mujer salida de la nada. Se trata de Dolores. Nada más llegar ha visto a Ángel con la cara desencajada, de pie junto a una mesa, lanzando la vista hacia los lados de manera inspectora como si hubiese perdido algo. Sin pensarlo dos veces ha decidido saltar la baliza policial y acudir al rescate de su jefe. Tal es su instinto protector que ni siquiera se ha dado cuenta de que hay un cuerpo flotando en sangre unos metros más allá, escoltado por varias personas de uniforme. Solo es capaz de ver a su patrón y le parece que está en apuros.
—¡Señora! —exclama la mujer policía alarmada por el encontronazo—. ¿A dónde cree que va?
—¡Conozco a esa persona! —responde Dolores casi gritando y señalando con el brazo en alto hacia Ángel, que acaba de darse cuenta de la intromisión.
—¡Me importa un carajo a quién conozca! ¡Haga el favor de salir del cordón si no quiere que la detenga! —No lo hará, pero el tono autoritario hace que Dolores ceje en su empeño.
Bueno, el tono de la chica, y el gesto de reproche que le acaba de lanzar desde la distancia su jefe, al tiempo que levanta la palma de la mano indicándole que espere. No le hacen falta las palabras, con eso basta. Dolores asiente sin añadir nada más y se retira unos pasos, colocándose en primera línea justo por detrás de la cinta. La chica la observa estatuada mientras lo hace, y a continuación regresa junto al testigo.
—Ahora mismo le dejaré marchar —anuncia tranquilamente al llegar a su lado—, intentaremos encontrar la nota. No creo que haya desaparecido. ¿Usted no recuerda lo que ponía?
—No, lo siento, no llegué a leerla —contesta ensombreciendo el rostro. Se siente mal por haber perdido el papel.
El interrogatorio se alarga durante un cuarto de hora más. La chica ha pensado adecuado emplear la técnica pertinaz de la repetición tratando que, al contar la historia varias veces, el hombre termine por recordar algún aspecto relevante que pueda haberle pasado desapercibido en un primer relato. No lo hace. Nada de lo que explica la tercera ocasión difiere con la primera, así que una vez que le toma los datos personales y le emplaza a una segunda entrevista cuando el asunto esté más calmado, decide dejar que se vaya.
Ángel se dirige entonces hacia Dolores. Continúa estática siguiendo la función por detrás de la banda azul y blanca, justo en el momento que ven aparecer un vehículo del que se baja apresurado un nuevo intérprete. Supone que es el juez al que esperan y prefiere salir por piernas antes de que levanten la tela que cubre el cuerpo de la chica. Maldita la gana que tiene de volver a contemplarla.
—Vamos, Dolores —ordena pasando junto a ella sin detenerse.
Dolores no añade nada, se gira, y comienza a caminar al lado, esperando impaciente que le explique qué es lo que ha ocurrido. Está más tranquila. Sea lo que sea, Ángel se encuentra bien, al menos físicamente.
Llegan hasta al aparcamiento del almacén en silencio —un camión está en el muelle cerrando la lona una vez cargado y presto para salir al reparto— cuando Ángel se detiene, mira un segundo hacia la ventana de su despacho y después dirige la mirada hacia Dolores, que impaciente ha permanecido callada todo el camino esperando que fuese el jefe el que decidiera soltar prenda y contarle lo sucedido. Se muere de curiosidad por conocer de primera mano cuál es el motivo que ha llevado a su superior a encontrarse en medio de un cordón policial interrogado por una agente y con un cadáver tapado a escasos metros sobre el asfalto.
—Dolores, me voy a casa —declara Ángel—. Estoy un poco cansado y me duele la cabeza. Si necesitas algo me llamas.
—¿A casa? Pero… Joder Ángel, ¿qué coño es lo que ha pasado? ¿Te encuentras bien? —pregunta decepcionada, no esperaba la estampida.
—Ya te he dicho que me duele la cabeza, nada más que eso.
El dolor no es para tanto, pero sí que es cierto que aún continúa muy aturdido. Prefiere desaparecer y evitar así dar muchas explicaciones. Refugiarse en casa y tomarse un Lexatín cuando llegue. No suele recurrir a él, aunque alguna vez no le ha quedado más remedio que hacerlo para combatir la ansiedad, sobre todo la que le produce su trabajo cuando el negocio le juega una mala pasada. Hoy lo necesita más que nunca.
—Pero ¿no me vas a explicar que es lo que ha sucedido? ¿Quieres que te acompañe?
—No, mejor quédate —responde categórico—. Además, no me apetece mucho hablar del tema ahora. Esta tarde si vuelvo, y si no mañana, ya os lo cuento todo con calma. Ahora prefiero irme a casa. Tú di que ha habido un accidente y que yo estaba cerca. Después de todo prácticamente es eso lo que ha sucedido.
—De acuerdo —acepta resignada, convencida ya de que él ha tomado la decisión de irse y nada lo hará cambiar de idea, lo conoce bien— descansa. Ya me contarás mañana. Si necesitas algo llama.
—Lo haré, no te preocupes.
Hacía mucho rato que me quedaba embobado con la mirada clavada en el tambor de la lavadora. Me acompañaba el machacante sonido de fondo de un programa insulso de tele tienda, mientras contemplaba girar penitentes los casi cinco kilos de ropa sucia que había acumulado durante las últimas dos semanas. Se ahogaban en el mar de jabón que opacaba el cristal de la portezuela.
El reloj de la pared apuntaba las dos de la madrugada, y la noche cerrada hacía que la luz de los fluorescentes del local se sumase a la del cartel luminoso de la entrada, “Clean Clothes Autoservicio 24 horas”, y se proyectasen ambas sobre la acera en la calle, ofreciendo al transeúnte un panorama incluso apetecible; sobre todo si la alternativa era ese mismo programa de tele tienda, tirado en el sofá de mi apartamento con la única compañía de una botella de Johnnie Walker agonizando sus últimos tragos. Sin lugar a dudas, era muchísimo más gratificante estar sentado en aquella fría butaca de plástico, apoyado en el cristal del establecimiento, y con la falsa sensación de estar haciendo algo útil mientras contemplaba absorto como aquellos monstruos industriales machacaban casi toda la ropa que guardaba en el armario.
El tipo apareció como de la nada. Entró acelerado y casi sin tocar el suelo. Parecía que caminaba de puntillas, pero su presencia repentina interrumpió mi letargo cuando ya iba por la vuelta cinco mil del tambor de la lavadora, y a punto estuve de caerme de la silla. Seguramente si aquello, en lugar de ser una triste lavandería de autoservicio, se tratase del escenario de una película americana de gánsteres de los años veinte, hubiese sacado mi revólver nada más sentir en la oreja la brisa que le acompañó cuando traspasó la puerta del local. No lo hice, claro, pero me erguí sobre la butaca lo suficiente para ganar los casi cuarenta centímetros que había perdido arrastrando la espalda contra el cristal a causa de la gravedad, y me quedé mirando hacia él, ofendido por el sobresalto.
El recién llegado se detuvo en el centro del local y comenzó a dar latigazos con la mirada hacia todos los lados. Era un hombre enjuto, casi calvo, que ya no cumplía los cincuenta. Se movía de manera espasmódica, como si tuviese una culebra serpenteando por el interior del pantalón de pana marrón, una prenda que parecía haber salido de un ropero más antiguo que la propia tela que lo conformaba. Permaneció unos segundos de pie a escasos centímetros de mi posición, y después salió apresurado hasta la puerta, donde se detuvo estirando el cuello hacia el exterior y dando bandazos con la cabeza hacia ambos lados de la calle. Yo mientras tanto seguí observándole con cautela. No parecía peligroso, pero ver cómo se comportaba a esas horas de la madrugada, y sin una sola prenda, aparte de las que llevaba puestas, que pareciese necesitar un centrifugado, me hizo temer un desenlace del encuentro nada favorable.
Cuando le pareció que ya había escrutado la avenida con suficiente detenimiento, regresó al interior de la lavandería y se detuvo en el centro. Se giró hacia mí y se quedó observándome unos segundos en silencio. Fue entonces cuando de verdad me percaté del estado de ansiedad que reflejaba su rostro. Las ojeras que lucía eran tan grandes y oscuras, que parecía que se había maquillado para un festival gótico.
—¿Le puedo ayudar en algo? —le pregunté con desconfianza.
El tipo no respondió a la primera. Simplemente se quedó estático, mirándome fijamente a la cara. Parecía tan desesperado, que reconozco que me llegó a entrar un poco de miedo. Al verlo allí parado, mirándome detenidamente y con aspecto de no haber pegado ojo en días, pensé que en cualquier momento se iba a abalanzar sobre mí y morderme en la yugular. Ya estaba cogiendo impulso para levantarme de la butaca cuando decidió abrir la boca.
—¿Señor Molina? —preguntó de pronto con la voz temblorosa.
Me quedé de piedra.
—Depende de quién lo pregunte —respondí mosqueado. Dejé mis posaderas caer de nuevo sobre el asiento.
—¿Es, o no es Isaac Molina? Por favor, no se ande con rodeos.
En esta ocasión, fui yo quien dudó antes de seguir hablando.
—Me temo que sí —me di por vencido—. ¿Qué es lo que quiere? ¿Y de qué me conoce, si puedo preguntarlo? —inquirí con recelo.
—Bueno, su nombre está escrito junto a la puerta del edificio en el que vive —argumentó con cierta guasa, aunque en su cara no se atisbaba un solo reflejo de chanza—. Y pone que es detective privado. Necesito contratarle —sentenció ensombreciendo más aún el rostro.
Volví a masticar la respuesta.
—Claro, y ha pensado que alguien como yo estaría encantado de recibir a un cliente a las dos de la mañana en una lavandería de autoservicio. Creo que me sobrestima —yo sí que traté de hablar con ironía.
De pronto, el ruido de una motocicleta que cruzó la calle justo por delante de la lavandería invadió el local, ganando protagonismo por encima del zumbido constante de la lavadora que tenía mi ropa. El tipo casi se desmaya allí mismo. Pensé que le iba a dar algo. Abrió los ojos como platos, y dio una vuelta completa sobre sus pies para después echar a correr hacia la pared más próxima a la entrada. En mi caso, más por su comportamiento asustadizo que por el ruido, no pude evitar ponerme en pie y dar un paso al frente; me quedé observando sus movimientos. Él, por su parte, cuando alcanzó la pared, pegó la espalda con tanta fuerza sobre los azulejos que creí que pretendía ser embebido como si fuese un ente incorpóreo capaz de atravesar los tabiques. Permaneció allí adosado, respirando acelerado, con la cabeza recta y los ojos cerrados, el tiempo que tardó en dejar de escucharse el rugir de la motocicleta una vez que se hubo alejado lo suficiente. Yo no era capaz de salir de mi asombro. Cuando le pareció que ya no corría peligro, el hombre abrió los ojos y se quedó mirando hacia mí durante unos segundos. A continuación, muy lentamente, dio un paso hacia adelante, y sin decir nada se dirigió hasta la puerta. Como hiciera al llegar, lanzó la cabeza al exterior y dio un par de latigazos con la mirada hacia ambos lados de la calle.
—Bueno, ¿le interesa el trabajo, o no? —me preguntó volviendo al interior. Aún se notaba fatigado.
—Señor… —hice una pausa, no sabía su nombre.
—Ouso, Martín Ouso —apuntó con cierto aire de solemnidad.
—Señor Ouso, no sé por quién me ha tomado, pero si quiere contratar mis servicios, es mejor que mañana por la mañana se pase por mi oficina. Ya sabe dónde vivo —añadí—. Ahora, si me permite, tengo que terminar de hacer la colada. Se está haciendo tarde.
Le di la espalda y comencé a caminar hacia la lavadora. Hacía unos segundos que había escuchado el pitido que anunciaba el fin del programa de diez euros que elegía casi una hora antes. Justo cuando echaba la mano al tirador de la puerta, sentí que el fulano me agarraba por el hombro. Al momento me giré sobresaltado, y con miedo, no voy a negarlo, arrepentido incluso de haberle dado la espalda. Mi respuesta fue tan vehemente, que volvió a poner la misma cara de circunstancia que había mostrado cuando pasó la motocicleta, y de un salto se retiró hacia atrás con las manos en alto pidiendo clemencia. Al ver esa reacción de pánico tan desmedida, en este caso provocada por mí gesto, me invadió un sentimiento de lástima tan profundo por aquel hombre que por poco me tiro al suelo a suplicar que me perdonara. Sorprendentemente, fue él quien trató de disculparse.
—Lo siento mucho, no quería asustarle —le dijo la sartén al cazo—. Señor Molina, estoy desesperado.
—Señor Ouso, le repito lo mismo que acabo de decirle. Es mejor que mañana por la mañana, tranquilamente, se pase por mi oficina. Ni estas son horas, ni este es el sitio adecuado para hablar de trabajo —elegí mantenerme firme, aunque en este caso mi tono fue mucho más condescendiente.
—¿Acaso cree que no sé que todo esto es muy extraño? Por favor, le pido que no piense que soy un pobre chalado. Si estoy aquí —levantó las manos señalando hacia los lados—, proponiéndole un trabajo a estas horas, es porque no puedo salir de mi casa en otro momento —añadió acercándose más y bajando la voz hasta un volumen casi imperceptible. A pesar del tono, esta locución más larga que las anteriores me hizo percibir un ligero acento gallego—. Necesito su ayuda, Isaac.
Sus ojos lacrimosos eran toda una manifestación de sinceridad. Volvió a invadirme un sentimiento de lástima horrible, y quizás descubrir por su voz que era uno de mis primos hermanos, alejado de su tierra como yo lo estaba, provocó que me doblegara a sus plegarias. Eso, y que soy un sentimentalón sin remedio.
—A ver, Martín, dígame qué es lo que le pasa, y por qué quiere contratarme —acepté resignado.
Al instante, en su cara se dibujó una tímida sonrisa que consiguió borrar en parte la imagen de ansiedad.
—Alguien ha entrado en mi casa y me ha robado —soltó directamente.
—¿Le han robado? —le pregunté con incredulidad.
—Sí, me han robado algo muy valioso y necesito recuperarlo. Por eso quiero contratarle.
Hice una pausa para calibrar sus palabras. Algo no terminaba de encajarme.
—Pero ¿ha pensado en acudir a la policía? —añadí un tanto desconcertado.
En esta ocasión fue él quien meditó la respuesta. Se acercó un poco más a mí y respiró profundamente antes de seguir hablando.
—No puedo ir a la policía —declaró con tristeza.
—¿No puede ir a la policía? —la retórica cobró protagonismo.
—No, no puedo. ¿Qué piensa usted que dirían si me presentara en una comisaría a poner una denuncia porque alguien ha entrado en mi casa, y me ha robado una figurita de los chinos? Pensarían que estoy loco.
Joder, aquello me superaba. «¿Una figurita de los chinos?» No le hacía falta acudir a una comisaría para parecer un completo chalado.
En ese momento, la silueta de un hombre detrás de uno de los ventanales del local, caminando distraído por la acera en la calle, llamó mi atención, y de manera instintiva lancé la mirada por encima del hombro de mi acompañante para dejarla caer sobre el transeúnte. Martín captó el gesto al instante, y se giró rápidamente para comprobar qué era lo que había llamado mi atención. El tipo que caminaba por la calle debió de sentir cómo se le clavaban en el costado cuatro ojos ajenos, y con un acto reflejo se detuvo y se quedó también mirando hacia nosotros a través del cristal. Fue un momento muy tenso, silencioso, en el que aunque no le veía la cara, pude notar cómo todo el organismo del gallego se estremecía presa del pánico. El anónimo paseante permaneció unos segundos estático en la acera, sorprendido seguramente por nuestro comportamiento, hasta que decidió que aquella película no era de su interés. Sin decir nada, retiró la vista y siguió su camino. Cuando desapareció, Martín volvió a girarse hacia mí.
—¿Acepta el trabajo? —insistió. El miedo volvía a estar presente en su cara.
—Todo esto es muy extraño, Martín. No sé qué es lo que le está sucediendo, y a cada segundo que paso con usted, me apetece menos descubrirlo. Sea lo que sea, como dure mucho le acabará dando un infarto, y aunque lo intente, me cuesta una barbaridad asimilar que pueda tener algo que ver con una simple «figurita de los chinos», que dice que es lo que le han robado.
—Sé que parece una locura, Isaac. ¡Pero necesito recuperar esa maldita figura! —exclamó como si estuviese enfadado—. Es algo así como un seguro de vida, y si no la recupero, estoy acabado. ¡Acabaré muerto!
Pensé que iba a echarse a llorar. La ansiedad aumentaba por momentos.
—A ver, Martín. Cálmese un poquito… Le diré lo que haremos. Si no quiere salir usted de casa, deme una dirección y mañana seré yo quien pase a verle a una hora más prudente. No sentaremos con una taza de café delante y hablaremos más tranquilos.
—¿Eso quiere decir que acepta el trabajo? —preguntó volviendo a mostrar un entusiasmo efímero.
—No. Eso quiere decir que acepto escucharle, y si después decido que el trabajo me interesa, pues entonces me pondré manos a la obra. Pero ya le anticipo que por ahora, el asunto no pinta nada bien. Le confieso que todo suena muy extraño —repetí.
—Puedo pagarle lo que sea —añadió queriendo inclinar la balanza hacia su lado.
—No es una cuestión de dinero. Si acepto el trabajo, claro que me pagará, pero primero tengo que escuchar su historia. No termino de entender por qué una simple «figurita de los chinos» —recalqué estas cuatro palabras— le tiene tan asustado, pero créame si le digo que a estas horas, y sin una copa delante, mi capacidad de raciocinio está bajo mínimos. Es mejor dejarlo para mañana.
El tipo se quedó callado mirándome directamente a los ojos. No terminaba de convencerle mi propuesta, pero yo estaba decidido a no doblegarme más de lo que ya lo había hecho. Por alguna razón, en el poco tiempo que llevaba en compañía de aquel fulano, una parte de su angustia había cruzado el local y se me había plantado en la sesera; yo mismo estaba empezando a ponerme nervioso. Necesitaba salir de allí y alejarme de él antes de que fuese demasiado tarde, y la duda se convirtiese en completo rechazo.
Sin decir nada, introdujo una mano por debajo de su jersey y sacó un pequeño bloc de notas y una pluma estilográfica de color dorado. Un instrumento que parecía tan caro como hortera y anticuado. Abrió el bloc y anotó una dirección en una de sus hojas. Después la arrancó y me la tendió para que la cogiera.
—Está bien, mañana le veo —comentó resignado—. ¿A qué hora le viene bien?
—A la que usted quiera —respondí tranquilamente mientras contemplaba el papel en mi mano.
—A las ocho entonces —propuso—. Cuanto antes mejor.
Hice un cálculo mental rápido lanzando la mirada hacia el reloj de la pared. «¿Las ocho? Joder, vaya madrugón».
—De acuerdo, a las ocho estaré aquí —acepté sacudiendo la hoja en el aire. No me apetecía comenzar otra discusión.
No añadió nada más. Asintió silencioso, se giró dándome la espalda, caminó apresurado hasta la puerta, asomó la cabeza, y por enésima vez la volvió a balancear hacia ambos lados de la calle. Al final, como hiciera cuando llegó, desapareció casi sin pisar el suelo.
Yo me quedé unos segundos contemplando las sombras del exterior a través del cristal del establecimiento. Trataba de asentar en mi cabeza los pasajes de ese extraño encuentro que acababa de protagonizar con uno de los tipos más peculiares con los que me había cruzado en toda mi vida. De repente, un segundo pitido proveniente de la lavadora, me recordó el verdadero y pueril motivo por el que me encontraba en aquel lugar tan triste, pasadas las dos de la madrugada de un martes del mes de octubre.
A las 7:12 de la mañana me bajé del metro con la sensación de haber aterrizado cerca del fin del mundo. El recorrido de la Línea 3 desde Moncloa se acababa justo en ese punto, y alguna estación antes había servido para vaciar mi vagón de una manera casi dramática. Cuando puse un pie en el andén, crucé la mirada con un par de vagabundos que terminaban de despertarse justo en este momento y se disponían a recoger sus cosas esparcidas por el suelo. Una mujer de mediana edad, que vestía una llamativa falda plisada de color amarillo hasta los tobillos, esperaba unos metros más alejada, con un bolso marrón de dimensiones muy generosas atrapado entre sus brazos en el pecho; otros dos chicos jóvenes charlaban entre ellos justo frente al túnel que comunicaba la estación con el exterior, ajenos por completo a todo lo que les rodeaba. Nadie más se bajó del metro, y antes de que comenzase a caminar hacia la salida, sentí el contacto de la mujer que pretendía entrar apresurada en el mismo vagón del que yo me había bajado. Al instante noté cómo me degollaba con la mirada por haberme interpuesto en su camino.
Cuando salí al exterior me sorprendió darme cuenta de que el día había comenzado a ganarle terreno a una noche fría; aunque el sol esa mañana, otoñal y perezoso, se encontraba inmerso en una batalla desigual por dejarse ver tras un tupido manto de nubes grises. Nubes que amenazaban lluvia a poco que la lucha por el protagonismo se recrudeciese lo suficiente, y la ofensa del amanecer se convirtiese en un incentivo para la venganza. Crucé los dedos para que eso no ocurriese, y eché a caminar dejando atrás la estación, y adentrándome poco a poco en uno de esos barrios de Madrid que suelen salir en las páginas de sucesos de los periódicos con mucha más frecuencia de la que seguramente les gusta a sus vecinos.
Fueron algo más de quince minutos lo que me llevó cruzar Villaverde desde la estación de metro hasta la calle de los Cacereños N. º 8, que era el lugar exacto en el que me había citado con mi probable nuevo cliente. El paseo, sintiendo cómo el día iba aumentando enteros al mismo tiempo que lo hacían las posibilidades de que me cayese un aguacero encima, me sirvió precisamente para sopesar muy mucho en qué tipo de trabajo me estaba metiendo. Las mismas dudas que me habían asolado la madrugada anterior estaban ahora bombardeándome la cabeza con una intensidad sublime. Porque si algo tenía claro, era que alguien que viviese en un barrio como aquel, difícilmente podría pagar los honorarios de una simple investigación de infidelidad conyugal, que era esta la menor de las tareas por las que cualquiera podría llegar a contratarme.
Villaverde es uno de estos distritos de la capital que lleva siglos bailando con la delincuencia, a pesar de que muchas de las buenas gentes que allí viven se empeñen en defender el sitio con capa y espada, y traten en todo momento de despejar los nubarrones que ensombrecen su reputación de manera casi continua; hacía algo menos de una hora que yo mismo había leído un titular en la sección regional de un periódico de tirada nacional, mientras tomaba el café en un bar enfrente de casa, que decía: «Villaverde se ha ido a la cama la pasada noche con un apuñalamiento doble». Y mientras caminaba, contemplando a ambos lados de la calzada los edificios de apenas tres plantas, ladrillo visto sin adornos, balcones sin cerrar con pérgolas de tela recogidas para dar algo de sombra en verano a ese montón de madrileños que no se pueden plantear salir de la capital en verano a poco más allá de donde les lleve el metro; aires acondicionados colgando dispersos y sin ningún criterio urbanístico de las fachadas, simples setas que con el tiempo han ido apareciendo y nadie se ha atrevido a arrancar de las paredes; los tendederos de ropa luchando por tomar protagonismo entre esos aires acondicionados y alguna que otra parabólica, y las persianas metálicas echadas de algún establecimiento y decoradas con grafitis sin ningún sentido artístico, a punto estuvieron de hacerme dar la vuelta y regresar el camino andado hasta la estación.
No lo hice, y justo cuando doblaba la esquina entre los Cacereños y la calle Sulfato y me daba de bruces con el número 8, como si el cielo hubiese decidido vaticinar un desenlace fatídico para aquella empresa, el agua comenzó a caer de manera torrencial. Tuve que echar a correr hasta alcanzar el portal para no morir ahogado. Lo que no pude, fue evitar una mojadura de órdago, a pesar de que solo transcurrieron unos segundos desde que divisara a lo lejos el edificio de Martín Ouso.
La puerta del portal se encontraba cerrada. Pulsé el botón del segundo derecha y me quedé esperando. Al rato, como no ocurría nada, repetí la maniobra. En esta ocasión, en el mismo momento que despegaba mi dedo del botoncito, vi a Martín aparecer a través del cristal bajando las escaleras.
—Buenos días, señor Molina —me saludó nada más abrir la puerta—. Disculpe que haya tardado, pero no funciona el portero automático —explicó para justificar su presencia—. Por suerte, no suelo recibir muchas visitas.
Al terminar la frase esbozó algo parecido a una sonrisa. Su imagen era un reflejo de la madrugada anterior, porque para la ocasión se había vestido la misma ropa. Los mismos pantalones de pana gastados y la misma camisa blanca asomando debajo de un viejo chaleco de punto. Le faltaba la cazadora de ante, y había sustituido los zapatos por unas babuchas abiertas. Parecía algo más relajado. Se echó hacia atrás sujetando la puerta y se apartó hacia un lado para dejarme pasar.
—Adelante, no se quede en la puerta.
—Gracias, se ha puesto una mañana horrible —apunté de manera enfática mientras pasaba a su lado y me metía en aquel portal en penumbra.
—Bueno, ya se veía venir. Y tampoco es algo extraño en esta época del año. Ya lo decía mi padre: «En octubre non molesta o lume».
No conocía el refrán, pero lo entendí perfectamente. Además, escucharle hablando en perfecto gallego me produjo de nuevo un sentimiento de camaradería más fuerte de lo que me hubiese gustado.
No había ascensor a la vista, así que no nos quedó más remedio que subir a pie hasta la segunda planta. Cuando la alcanzamos, sacó un manojo de llaves del bolsillo e introdujo una en la cerradura. Tuvo que girarla hasta en cuatro ocasiones para que se abriera.
—Ahora sé que estamos en un barrio peligroso —afirmó volteando la cabeza hacia mí.
Yo no contesté. Simplemente pasé de nuevo a su lado y aguardé en el recibidor a que entrase y repitiese de manera exacta la maniobra cuando los dos estuvimos dentro. Al momento tuve la sensación de estar atrapado en aquel apartamento, y de la misma forma que segundos antes su acento al hablar me acercaba a él, ver ahora cómo de nuevo cerraba con llave la puerta conmigo allí, hizo que la desconfianza ganase muchísimos enteros.
—Vayamos al salón —añadió echando a caminar por el pasillo.
Le seguí expectante hasta una habitación cuadrada unos metros más allá de la entrada. Era la única que tenía la puerta abierta y de su interior manaba un reguero de luz muy reconfortante. Cuando llegamos, comprobé que la iluminación provenía de una antigua lámpara de cadenas y cristalitos que pendía del techo justo en el centro. No había muchos más adornos. Apenas un sofá de dos plazas, una mesita negra, de acero y vidrio, y en el lado opuesto, un viejo armario de salón, de una pieza hasta el techo y ocupando todo el ancho de la habitación, que era más bien escaso. Al lado del sofá junto a la entrada, una silla de madera descansaba apoyada en la pared, y no había televisor, ni cuadros, ni cortinas, aunque la intimidad la daba la persiana cerrada a cal y canto; eso sí, me sorprendió el hecho de que todas las estanterías del armario estaban atestadas de figuritas de porcelana de diferentes tamaños y formas. Parecía un bazar de Todo a Cien justo en el pasillo en el que se expone la porcelana china. La mezcla de colores y formas producía un efecto tan atrayente en aquel espacio tan rancio, que mis ojos se clavaron en la exposición nada más poner un pie en la sala. Además, de manera abrupta aterrizó en mi cabeza el motivo por el que supuestamente me había citado esa mañana.
—Bonitas figuras —apunté sin saber muy bien por qué. Me parecía algo de un gusto espantoso.
El tipo me miró con cara de no entender lo que le estaba diciendo.
—¿Está seguro? —preguntó con retórica—. Son horribles. Ya estaban aquí cuando alquilé el apartamento y no me he atrevido a tocarlas. Me dan hasta un poco de miedo. Me recuerdan a la mujer que vivía aquí. El piso ahora es de su hijo.
—Tiene razón. Yo las hubiese guardado en una caja y subido encima de un armario nada más verlas.
—Siéntese, por favor —me indicó el sofá con la mano—. Le ofrecería un café, pero no tengo. Llevo un par de días sin salir a la compra. Bueno, sin salir a la compra ni a nada, salvo ayer por la noche cuando fui a verle.
—No se preocupe, acabo de tomarlo —dije mientras daba un paso al frente y me sentaba en el sofá.
—Entonces, podemos ir directamente al grano. —El tipo se quedó de pie junto al armario.
Me sentí un poco incómodo sentado, observando al otro de pie a un par de metros de distancia. Igualmente elegí no moverme.
—Es precisamente de una de estas figuritas de la que quería hablarle. Bueno, de una de estas no, de otra que ha desaparecido —comentó mirando hacia el resto.
En este caso fui yo el que puse cara de póker. Supongo que la misma que puse la noche anterior cuando sacaba el tema en la lavandería. Él se percató enseguida de mi desconcierto.
—Sí, le parecerá raro, pero alguien entró en mi casa y se llevó una de estas baratijas. Concretamente una que había aquí en el centro con forma de payaso de circo. Era de este tamaño —separó las palmas de las manos unos veinte centímetros para mostrar a qué se estaba refiriendo.
Tardé unos segundos en reaccionar.
—¿Está seguro? —pregunté al cabo.
—Nunca he estado tan seguro de algo. Hace un par de noches regresé de tomar unas copas por el centro y al entrar aquí me di cuenta de que no estaba.
Volví a hacer una pausa reflexiva.
—Pero ¿le faltaba algo más en casa?
Me miró fijamente, apretó los labios, y negó con la cabeza.
—No, nada —añadió—. Solo la condenada figurita.
Yo no daba crédito.
—A ver, Martín, ¿me está diciendo que alguien entró en su casa una noche mientras usted no estaba, se acercó a este montón de figuritas, escogió una y se largó sin llevarse nada más?
—Sí, así es —afirmó categórico.
—¿Se da cuenta de lo que me está contando? —insistí.
—Joder, ¿cómo no me voy a dar cuenta? ¿Acaso piensa que soy un chalado? —manifestó en un tono más elevado. Parecía ofendido.
—No se enfade —dije poniéndome en pie—. No creo que usted sea un chalado, pero no le encuentro mucho sentido a esto que me está contando, y verdaderamente no tengo ni la más remota idea de para qué narices me ha hecho venir a su casa esta mañana. Es demasiado temprano para empezar a perder el tiempo. Debería estar en mi cama.
—No sé por qué dice eso. ¿Es, o no es detective? El anuncio del periódico decía que lo era. Si lo es, quiero contratarle.
—¿Contratarme? ¿Para qué? ¿Para buscar una maldita figurita de, cuánto, dos euros? ¿Por quién coño me ha tomado, Martín? —No quise alterarme, pero me estaba sentando mal, muy mal, el madrugón.
—Sé que parece una locura, pero necesito encontrarla. Le pagaré lo que me pida.
Comencé a caminar hacia el pasillo. Estaba decidido a largarme de allí cuanto antes, no fuera a ser que el tipo terminase revelándose como un psicópata, o algo similar. Estaba empezando a asustarme un poco.
—Isaac, necesito encontrar esa figura —apuntó interponiéndose en mi camino—. Ya se lo dije ayer. Es una cuestión de vida o muerte. —Ahora mostraba un gesto de desesperación.
Respiré hondo y conté hasta diez.
—Joder, Martín…
—Se lo digo en serio, necesito encontrarla.
—No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Salvo que estemos hablando de una porcelana de la dinastía Ming, no entiendo por qué coño quiere contratar a un investigador para encontrar una birria de figurita. Además, por lo que me ha dicho, dudo mucho que tenga algún valor sentimental para usted.
—Lo sé, Isaac. Sé que suena a majadería, pero tengo que encontrarla —repitió de manera lastimosa.
Miré hacia el suelo y agité la cabeza negando. No quería, no quería seguirle el juego a aquel tipo, pero parecía tan desesperado, que la duda me hizo seguir un rato más conectado a su historia.
—Martín, va a tener que darme algo más para que deje de pensar que me está tomando el pelo —dije levantando la cabeza y mirándole directamente a los ojos—. Dígame por qué necesita con tanto ímpetu encontrar esa figura —me puse serio.
El hombre se quedó enganchado unos segundos en mi mirada. La inseguridad le estaba royendo el cerebro. Buscaba algo en mi interior que le hiciese tomar la decisión de confesarse, si es que había algo que confesar. No lo encontró.
—Lo siento, Isaac, no puedo. Tiene que hacer lo que le pido. Tiene que buscar la figurita. Necesito encontrarla.
—Le va a salir cara la figurita —añadí resignado. Había claudicado.
—Le pagaré lo que sea.
Volví a negar en silencio sin retirar la mirada de su cara. Se veía cada vez más angustiado.
—Ciento cincuenta euros por día. Me pagará una semana por adelantado desde hoy mismo, y yo le contactaré si descubro algo o si necesito algún dato que pueda darme. Igualmente, si encontramos la figura antes, o si finalmente despierta de este trance extraño en el que se encuentra y decide que ya no le interesa contar con mis servicios, no habrá derecho a devolución. Lo pagado, pagado está. Una semana es algo así como la bajada de bandera. Cuando pase la semana, si no hemos descubierto quién le ha robado la dichosa figurita, usted decidirá si seguimos o no buscándola.
—De acuerdo, Isaac —aceptó conforme—. Lo que usted diga.
Rápidamente, sin darme tiempo a añadir algo más, se giró y desapareció por el pasillo. Yo me quedé de pie como una estatua a un paso de la puerta del salón. Al momento escuché otra puerta abrirse en el pasillo y cerrarse al poco tiempo. Enseguida regresó con un fajo de billetes en la mano.
—Aquí tiene —. Extendió el brazo ofreciéndome el dinero.
Cogí los billetes con recelo. Todo aquello seguía pareciéndome demasiado extraño. Ni el lugar, ni el cliente, ni el motivo, nada encajaba con la suma que estaba dándome por adelantado. Algo me decía que acabaría arrepintiéndome de aceptar el trabajo. Sin embargo, con el dinero en la mano, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Conté los billetes. Había exactamente 1050 €. Después los guardé en el bolso de mi abrigo y me giré volviendo sobre mis pasos hasta el sofá. Antes de sentarme, saqué de otro bolso mi pequeño bloc y un bolígrafo Bic de color azul que estaba sin estrenar. Me senté y levanté la cabeza para volver a dirigirle la mirada.
—Bueno, Martín, empecemos de nuevo. Dígame cuánto hace exactamente que desapareció la figura.
El tipo sonrió complacido y se acercó hasta mi posición. Cogió la silla de madera por el respaldo y la situó junto a la mesa enfrente de mí. A continuación se sentó en ella.
—Hace exactamente dos días. Fue este pasado domingo por la noche —afirmó—. Cuando llegué a casa, a eso de las tres de la mañana, la figura ya no estaba.
—¿A qué hora había salido? —le pregunté.
—Sobre las ocho. Salí a tomar algo para ver el partido del Madrid. Quería verlo tranquilamente sentado. Cuando juega el Madrid se pone todo hasta los topes —explicó.
Anoté ambas horas en una hoja del cuaderno.
—¿Había quedado con alguien?
Negó con la cabeza antes de contestar.
—No exactamente.
—¿Qué quiere decir, «no exactamente»?
—Pues quiere decir, no exactamente —repitió—. No había quedado con nadie, pero allí siempre hay alguien con quien discutir de futbol.
—Vale, entonces, no había quedado con nadie, pero sí estuvo con alguien esa noche.
En esta ocasión pareció dudar antes de emitir una respuesta.
—Bueno, puede decirse así, pero a los efectos es como si hubiese estado solo —confirmó al cabo—. Vi el partido en un bar de Leganés acompañado por un tipo al que conozco de ese bar. Después salimos juntos a tomar algo por el centro.
—¿Leganés? —le pregunté extrañado.
—Sí, Leganés. Este no es un barrio muy hospitalario —añadió justificándose.
—Usted no es de aquí, entonces —deduje rápidamente.
—No, hace unos meses que he llegado.
—¿Llegado de dónde?
—¿Acaso eso es importante? —inquirió con agilidad.
Me quedé callado unos segundos.
—No, probablemente no —admití.
Pareció conformarse.
—Bueno, dice que se fue a Leganés a ver el partido. Y después, cuanto terminó, al centro a tomar una copa. ¿Estuvo con esa persona toda la noche?
—Sí, así es.
—Y a las tres regresó aquí —continué—, ¿solo? —no era mi intención, pero se tomó la pregunta por el lado equivocado.
—Por supuesto, ¿por quién me ha tomado? —se puso a la defensiva.
—Martín, no se ofenda, no pretendía insinuar nada. Y aunque fuera así, créame si le digo que lo que haga con su vida me tiene sin cuidado —hice una pausa—, mi interés es puramente profesional.
—Pues sí, regresé solo. Entré en casa y vi que la figura había desaparecido.
—¿Y ya está? Entró en casa sin más, y directamente vino a comprobar que todas las figuritas se encontraban en su sitio —apunté con cierta guasa.
—No fue así del todo —replicó—. Entré en casa sin más, y vine a dejar las llaves y la cartera —señaló hacia el armario en cuestión—. Al entrar aquí me di cuenta de que la figura no estaba.
—Solo la figura…—añadí.
—Sí, solo la figura. —Parecía un loro repitiendo una y otra vez mis últimas palabras.
—Pero ¿no notó nada más? ¿Qué hizo después de descubrir que le faltaba la figura?
—Me asusté mucho. Casi me desmayo aquí mismo. Tardé más de quince minutos en reaccionar. Pensé que podría haber alguien en casa, y me quedé aquí en silencio, esperando escuchar algo en las habitaciones.
—Pero no había nadie —supuse.
Martín negó con la cabeza.
—Y después ¿qué hizo?
—Salí del salón muy lentamente. No quería hacer ruido. Estaba muy asustado. Hasta que no inspeccioné todo el apartamento y comprobé que no había nadie, no me quedé tranquilo.
—¿Y está seguro de que no le faltaba nada más aparte de esta figura de la que hablamos?
—Segurísimo. No se llevaron nada más.
Se me escapó un soplido lastimero cuando terminó la frase.
—Martín, esto no tiene ni pies ni cabeza —apunté de nuevo. Inevitablemente volví a plantearme la conveniencia del trabajo—. De verdad que lo intento, pero no acabo de entender quién puede entrar en una casa a hurtadillas para robar una condenada figurita de dos euros y salir después sin tocar nada más. Parece una broma de mal gusto.
—Bueno, llevar no se llevaron nada más, pero tocar sí que tocaron, vaya si lo hicieron. Me pusieron el piso patas arriba.
—¿Cómo? —pregunté confundido—. ¿No me dijo que no se habían llevado nada más?
—Y así fue. No me robaron nada más, pero supongo que fue porque no les interesó lo que encontraron. Eso sí, no me dejaron un cajón sin vaciar —explicó con tranquilidad.
—Joder, Martín, ¿y me lo dice ahora? Llevo aquí media hora rebanándome el cerebro para comprender por qué alguien allana un apartamento para robar una maldita baratija, y ahora me viene con esas —manifesté ofendido.
—¡Carallo! Usted me preguntó si me habían robado algo más, no si habían tocado algo más. Robar no robaron nada, aparte de la figura, claro, pero tocar sí. Fue como si hubiese pasado un terremoto.
Miré hacia el suelo y volví a agitar la cabeza con resignación. Aquello cambiaba por completo las cosas, y aunque seguía sin entender el motivo por el que aquel tipo contrataba a un investigador privado para encontrar un triste adorno que ni siquiera era suyo, al menos la incursión nocturna cobraba sentido.
—Vale, no le robaron nada más pero sí que buscaban algo más —observé mirando de nuevo hacia él.
—Supongo —apuntó.
—¿Supone?
—Sí, supongo. ¿Qué quiere que le diga? Me imagino que pensaron que podían encontrar algo de valor en la casa.
—Y como no lo encontraron se llevaron esa figura por despecho —afirmé volviendo a usar un tono de excesiva condescendencia.
—Supongo —repitió.
«Condenada retranca gallega», pensé al instante. Estaba comenzando a pasar de la duda a la exasperación. Necesitaba salir de allí cuanto antes y tomarme un café bien cargado con un par de cigarrillos, a ver si con suerte entre la nicotina y la cafeína conseguían despejar el abotargamiento del que estaba siendo víctima desde que pusiera un pie en aquella casa.
—Martín ¿por qué no fue a la policía? Si se encontró el piso patas arriba como dice, está claro que alguien entró a robarle. Podría haber ido a la policía a poner una denuncia.
Me miró fijamente y de nuevo permaneció en silencio durante unos segundos.
—No puedo —aseguró—. No puedo ir a la policía.
Le devolví la mirada cargada de recelo.
—¿No puede? ¿Por qué no puede? Martín ¿hay algo más que deba saber? —pregunté muy mosqueado.
—No ¿por qué lo dice?
Joder, no aguantaba más, me iba a volver loco.
—Martín, si quiere que trabaje para usted, tiene que contarme qué coño está pasando —le pedí tratando de ser paciente.
—Isaac, no tengo nada que contarle aparte de lo que ya sabe. Alguien entró en mi casa y me robó una figura que ahora necesito encontrar. ¿Es tan difícil de entender?
Apreté los labios con fuerza y una vez más, la tercera desde que había llegado, agité la cabeza hacia los dos lados. Antes de cambiar de parecer y salir por piernas, tuve que meter la mano en el bolso de mi abrigo para notar el bulto que formaban los billetes doblados por la mitad.
—¿Se lleva bien con los vecinos? —decidí seguir con el interrogatorio.
—Ni bien ni mal. Simplemente no me llevo. Suelo cruzarme con un anciano mal encarado que vive justo aquí, en el piso de enfrente —señaló con la mano hacia la entrada del apartamento—. Debajo vive una madre con dos niños. Lo sé porque la oigo gritar todas las mañanas. Deben de ser como demonios —explicó con una tímida sonrisa en los labios—. El resto no los conozco —hizo una pausa—. Bueno, a veces he visto a una chica joven subir o bajar las escaleras dando saltitos. Supongo que vive en uno de los terceros.
Anoté esos datos en el cuaderno.
—¿Cuánto tiempo me ha dicho que lleva aquí viviendo?
—No se lo he dicho —aseguró.
«Ya estamos otra vez».
—¿Y me lo va a decir ahora, o mejor lo dejamos para otro día?
—Pues si me lo pregunta, sí, se lo digo —respondió sin inmutarse—. Llevo aquí cerca de seis meses.
No era mucho tiempo. Podía entender que no conociera a sus vecinos. Yo tampoco los conocía a todos y llevaba bastante más tiempo viviendo en el apartamento en el que estaba ahora.
De pronto me puse en pie.
—Martín, vamos a dejarlo aquí por el momento. Necesito poner las ideas en limpio y trazar un plan de trabajo —expliqué tratando de parecer profesional, aunque el motivo del trabajo seguía pareciéndome una broma de mal gusto. Él se puso también en pie—. Quizás esta misma tarde, o mañana, regrese para echar un vistazo por los alrededores, hablar con los vecinos, con la gente del barrio… Ya sabe, puede que alguien viese u oyese algo esa noche del domingo.
Martín asintió con la cabeza. Parecía conforme.
—Solo una cosa más. ¿Cómo se llama el bar de Leganés al que suele ir a ver el fútbol?
Me miró extrañado.
—¿Eso es importante?
—Seguramente no, pero nunca se sabe. Prefiero tener todos los detalles.
Arrugó la frente y cerró parcialmente los ojos. Estaba tratando de hacer memoria.
—Casa Tolín —respondió. Yo anoté el nombre del establecimiento.
—¿Y el de su amigo? —añadí justo después.
—No es mi amigo —negó categórico.
—Bueno, el de la persona con la que vio el partido —acepté resignado.
—No sé cuál es su nombre —respondió—. Pero sí que se apellida Fidalgo. Cuando lo conocí me dijo que era así como solían llamarle. Aunque repito, no sé qué puede tener que ver ese hombre con el que me hayan entrado a robar en casa.
—Seguramente nada —repetí mientras anotaba ese apellido junto al nombre del bar. Fidalgo era un apellido bastante común en el norte. Quizás también procedente de Galicia, y eso, aunque como Martín decía, seguramente careciese por completo de interés en la investigación, me hizo entender por qué los dos se habían convertido en amigos de chigre.
—¿Puedo echar un vistazo a la casa antes de irme? —le pedí a continuación—. Mañana cuando vuelva al barrio pasaré de nuevo a charlar con usted, pero me gustaría ver qué fue lo que los ladrones estuvieron revolviendo. Quizás eso nos dé una pista de con qué tipo de gente nos vamos a enfrentar cuando los encontremos —ahora me apeteció darle un toque de misterio cinematográfico.
—Claro, sígame —aceptó.
Salimos del salón y avanzamos recorriendo el pasillo hasta el dormitorio principal. Se trataba de un piso viejo y bastante mal mantenido, pero estaba bastante limpio y recogido. Una cocina pequeña alicatada antes de llegar la democracia a nuestro país, con una mesa de formica gris y patas de acero, al igual que las dos sillas que la escoltaban. La encimera de mármol viejo, y como únicos electrodomésticos, una diminuta nevera blanca luciendo varios parches de óxido y un microondas del mismo color, algo más moderno pero sin excesos, junto a la pila del fregadero. El resto de la casa, un baño de la misma época, una habitación con una cama de ochenta y un ropero sencillo, y un segundo dormitorio, el principal, que supuse sería el que ocupaba el inquilino. Esta habitación contaba con una cama más grande, presidida por un cabecero de madera natural barnizado en marrón, al igual que el armario que tenía a los pies. A ambos lados sendas mesitas del mismo color, y junto a la ventana, una cómoda de color blanco que parecía nueva y adquirida en algún bazar de muebles baratos, y que contrastaba tanto con el resto del moblaje que ofendía solo con mirarla, aunque probablemente era la única pieza en toda la habitación que tenía menos de cincuenta años.
—Esta fue la habitación que desordenaron —explicó Martín cuando llegamos a ella—. Abrieron todos los cajones y sacaron toda mi ropa. Cuando entré estaba todo tirando por el suelo.
—¿Tienen idea de qué es lo que buscaban? —inquirí.
—No. Imagino que dinero, o joyas, vaya usted a saber.
—Y no revolvieron el resto de la casa.
—Imagino que sí, pero el otro dormitorio está vacío. No guardo nada. Todo lo que tengo está aquí. Bueno, aquí y en la cocina, pero allí no hay más que cacharros. Cubiertos y esas cosas, ya me entiende.
Asentí silencioso.
—¿Puedo? —pregunté señalando hacia la ventana.
—Sí, claro. Está en su casa —respondió sonriendo.
Caminé hasta la ventana y separé un poco la cortina para echar un vistazo al exterior. Comprobé que el aguacero que me recibía al llegar al barrio se había convertido en una tímida llovizna. La fachada daba hacia un patio trasero con garajes y trasteros. Enfrente, a unos cincuenta metros más o menos, había construido un edificio de características similares.
—¿Cómo entraron en la casa, Martín? Me refiero a si forzaron la cerradura.
—No. Cuando llegué la puerta estaba cerrada. Pero hasta hace dos días nunca me había preocupado de echar la llave. Es una puerta vieja. Quizás la abrieron con algún carné o algo parecido. Recuerdo en mi pueblo hace muchos años, cuando llegó la fariña, que un puñado de chavales desesperados se dedicó a asaltar las casas de los vecinos con un par de radiografías. Pienso que aquí hicieron algo parecido. Ahora procuro dejar la llave echada.
Me parecía un razonamiento totalmente válido. Yo mismo lo había hecho alguna vez.
—Está bien, es suficiente por ahora.
Tomé mi cartera y busqué una tarjeta de visita. Se la ofrecí a Martín.
—Volveré por aquí una vez que hable con los vecinos. Si necesita cualquier cosa, o si descubre algo que pueda sernos útil, ahí tiene mi teléfono —comenté señalando la tarjeta—. Le agradecería que me diese el suyo. Quizás sea yo el que tenga que llamarle en cualquier momento.
Rebusqué en mi abrigo, y saqué el papel en el que había escrito su dirección la madrugada anterior.
—Anótelo aquí si quiere —le propuse ofreciéndole el papel y el bolígrafo.
El hombre asintió. Tomó ambos objetos y se acercó a una de las mesitas. Abrió el primer cajón y extrajo un teléfono móvil que me recordó muy mucho a mi viejo Nokia. Comenzó a rebuscar en la agenda hasta que encontró su propio número. Lo anotó en el papel y me lo devolvió junto con el bolígrafo.
—Tengo una memoria horrible —se justificó.
—No se preocupe —dije echando un vistazo rápido a la nota antes de guardarla.
La entrevista finalizó en ese preciso instante. Nos despedimos sin mucha afectuosidad y salí del apartamento. Antes de comenzar a bajar las escaleras, pude escuchar cómo Martín le daba tres vueltas completas a la llave en el interior de la cerradura.
Nada más poner un pie en la calle saqué mi cajetilla de tabaco, encendí un cigarrillo, y le di un par de caladas frente al portal. Había dejado de llover, pero el frío seguía siendo estremecedor. Después, consulté la hora en mi reloj. Aún no se habían cumplido las nueve de la mañana, así que pensé que lo más oportuno era regresar a casa. Me sentaría delante de un café y trataría de trazar un plan de trabajo. Un camino por el que comenzar a buscar la figurita desaparecida.
Admito que todo aquello parecía una broma de mal gusto. Sin embargo, un nuevo toquecito en la tela del abrigo, justo en el lado en el que guardaba los billetes del anticipo, me hicieron caer en la cuenta de que el objeto de la investigación, por muy vulgar y chocarrero que fuese, no podía suponer un motivo para dejar de hacer mi trabajo.
La tarde se puso horrible. Llovía tanto, que en ningún instante del resto del día se me pasó por la cabeza la idea de salir a la calle. Puede que en otro momento esa inactividad hubiese supuesto un ácido lascivo para mi ética como investigador, sobre todo después de haber cobrado por adelantado el precio de varios días de trabajo, incluido aquel que decidí pasarme tirado en el sofá de mi apartamento con la televisión encendida, casi sin volumen, y una copa de Johnnie bailando incansable al compás de la lluvia que repicaba con fuerza detrás del cristal de la ventana. Pero a aquellas alturas de mi vida, estaba completamente seguro de que en algún momento durante la investigación, la que comenzaría a poco que el tiempo, el climatológico, diese algo de tregua, me vería obligado a emplear suficientes horas extras como para apaciguar con creces mi conciencia.
No había manera de encontrarle sentido al caso. Juro por Dios que por más vueltas que le di aquella tarde, por más que me estrujé el cerebro, no fui capaz de hallar un motivo que le llevase al bueno de Martín Ouso a pagarme, de momento, más de mil euros para encontrar un adorno que valía apenas dos. Suponía que parte de su motivación venía dada por la necesidad de vivir tranquilo en un barrio que no lo era. De saber quién se había atrevido a poner su casa patas arriba para al final marcharse solo con una figurita sin ningún tipo de valor. Pero si de verdad era esa la razón que le había llevado a pagar por mis servicios, no acababa de entender por qué se había negado con tanta rotundidad, y misterio, a acudir a la policía. Aunque probablemente terminasen archivando su caso, bastantes problemas había ya en Madrid como para añadir a la lista uno que se arreglase solo con poner una cerradura de mayor calibre en la puerta de un apartamento, el hecho, es que ellos habrían comenzado a cubrir el expediente justo por donde yo tenía pensado hacerlo al día siguiente, si es que podía salir de casa sin miedo a morir ahogado.
Porque por el momento no tenía mucho más por dónde empezar. La idea, por simple que parezca, se centraba básicamente en recorrer el barrio de Villaverde, comenzando por el propio edificio de Martín, preguntando a diestro y siniestro por lo sucedido. Reconozco que no me hacía mucha ilusión patearme las calles de uno de los distritos más conflictivos de la capital, rebuscando entre sus vecinos a alguien que pudiese contarme quién se dedicaba a asaltar las casas del resto. Me parecía hasta un poco temerario. Pero a decir verdad, si quería abrir algún camino en la investigación, tenía que partir de algún sitio y de momento no se me ocurría otra manera de hacerlo. Así que con la idea firme de levantarme temprano a la mañana siguiente, no tanto como ese día, me acosté después de estar agotado de hacer el marmota durante toda la tarde, justo cuando ahogaba con un póstumo trago de wiski el último de los bocados de un suculento sándwich de mortadela.
Acababa de salir de la ducha cuando me sorprendió el sonido del telefonillo del portero automático en el portal. De una manera casi instintiva lancé la mirada hacia mi reloj sobre la repisa del baño junto al espejo. Pasaban unos minutos de las diez de la mañana. Rápidamente me envolví en una toalla y salí disparado hacia la cocina.
—¿Sí? —pregunté al descolgar el telefonillo.
—¿Señor Molina? ¿Isaac Molina? —La voz sonó alta y clara, solemne incluso.
—Sí, soy yo —respondí dubitativo.
—Policía Nacional del distrito de Villaverde. ¿Me abre, por favor? Quería hablar con usted unos minutos.
Me quedé de piedra. Fue tan drástico mi silencio, que el interlocutor pensó que había colgado el telefonillo.
—Disculpe, ¿sigue ahí? —preguntó al otro lado.
—Sí, sí, estoy aquí. Suban. —Colgué el telefonillo y abrí la puerta del portal.
Antes de que alcanzaran mi apartamento, corrí a la habitación y me vestí con la misma ropa que había dejado sobre una silla la noche anterior cuando me iba a dormir. Justo cuando terminaba de abotonarme la camisa, escuché el ascensor aterrizar en el descansillo. Salí del dormitorio y aguardé tras la puerta esperando a que sonara el timbre. Cuando la abrí, me encontré con un tipo de mediana edad, alto y fornido, de aspecto rudo en general. Pelo corto y moreno, con barba de varios días y una expresión en la cara de áspera cordialidad. Tenía los ojos un tanto caídos, parecía cansado. Vestía unos tejanos gastados y una de esas cazadoras de cuero negro que dejaron de estar de moda a finales de los ochenta. No pude evitar lanzar la mirada por encima de su hombro. Ni un alma aparte de él en el descansillo.
—Buenos días, soy el inspector Corbacho, de la Policía Nacional del Distrito de Villaverde —se presentó desde el felpudo.
—¿Ha subido solo? —pregunté extrañado. Recordaba perfectamente cómo un par de minutos antes se había referido a su visita hablando en plural. Mi subconsciente me hizo pensar que al menos serían dos los agentes que estarían esperando tras la puerta.
—Sí —respondió con parquedad—. ¿No le parece suficiente? —«Demasiada acritud», pensé al instante. No era necesario.
—No, faltaría más. Así está bien. Con un policía para desayunar tengo suficiente —decidí no amilanarme ante la actitud un tanto arrogante que portaba toda su figura.
El policía chascó la lengua y pestañeó con parsimonia. Después clavó sus ojos vidriosos en el centro de mi rostro.
—No tengo todo el día. ¿Va a dejarme pasar de una puta vez? —. Sonó muy contundente. Ahora sí que me amilané un poco.
—Claro, vayamos a mi despacho —. Levanté la mano y le indiqué la primera puerta en el pasillo.
—Gracias —me dijo forzando una sonrisa mientras cruzaba a mi lado.
Nos dirigimos los dos hasta la habitación que le acababa de indicar. Al entrar, tuve que encender la luz del techo. Ese día había amanecido sin la lluvia torrencial de la jornada anterior, pero los nubarrones amenazantes seguían apostados sobre el cielo madrileño y la luz solar volvía a brillar precisamente por su ausencia.
—Siéntese, por favor —le ofrecí una de las sillas al otro lado de mi mesa. Yo me dirigí hacia la mía.
Cada vez estaba más intrigado por saber el motivo de su visita, aunque si algo tenía claro es que guardaba relación con el caso que aceptaba el día anterior, y eso cuando menos me generaba cierta inquietud. Existía demasiada casualidad en cuanto a la localización de los escenarios.
El inspector se sentó en la silla. Bueno, más bien se dejó caer en ella emitiendo un hastiado soplido justo cuando la golpeaba con las posaderas. A continuación, sin decir nada, abrió uno de los bolsos de su cazadora y lentamente extrajo de su interior una tarjeta de visita. Sin dejar de mirarme la arrojó con desgana sobre la mesa. Yo, algo confuso, permanecí estático mirando de manera alternativa hacia él y hacia el cartoncillo. No tardé en darme cuenta de que la tarjeta de visita era una de las mías. El silencio, más largo de lo conveniente, generó una atmósfera demasiado tensa. No sabía de qué narices iba todo aquello, y él parecía no tener ganas casi ni de respirar.
—A ver, amigo. Vas a decirme de qué coño va todo esto o prefieres que te lleve a la comisaría y me lo cuentas allí. —La formalidad se esfumó de golpe, y la amenaza salió de su boca mientras se retrepaba en la silla.
Joder, yo no lograba imaginar cuál era el problema. Viendo a ese tipo tan agitado, en mi cabeza comenzaron a dar vueltas el nombre del barrio de Villaverde y la condenada figurita del gallego. No había manera de que se estuviesen quietas para darle un poco de sentido a aquella visita tan extraña.
—Lo siento mucho, pero no sé a qué se refiere. Va a tener que concretar un poco más —solté con miedo a su reacción.
El policía infló sus carrillos y resopló una vez más dejándose caer de nuevo contra el respaldo de la silla. Después, volvió a rebuscar en uno de los bolsos de la cazadora. En esta ocasión sacó una cajetilla de Ducados Rubio y se llevó un cigarro a la boca. Del mismo bolsillo extrajo a continuación una caja de cerillas y con una parsimonia desorbitada, tomó una y la contempló durante unos segundos. La encendió contra el papel de lija, pero lo hizo con tanto tedio y chulería, que por un momento pensé que se la iba a llevar a la cara para prenderla. Cuando le pareció que la nicotina le había calmado lo suficiente, retomó la palabra. Yo aguardaba paciente observando sus movimientos.
—Mire, señor Molina —regresó el trato cortés, aunque el tono no acompañaba—. He tenido una noche muy larga, y créame si le digo que no me apetece perder un solo minuto de esta mañana con jueguecitos.
Parecía sincero. Quise probar suerte.
—Señor Corbacho, créame usted si le digo que no sé por qué ha venido a perder el tiempo a mi casa esta mañana. —Noté que de nuevo se contraían los músculos de su mandíbula—. Pero si viene del barrio de Villaverde —me apuré a continuar antes de que se tragase el cigarrillo—, es posible que su visita tenga algo que ver con un trabajo para el que ayer mismo fui contratado. Lo que no tengo muy claro es por qué trae una de mis tarjetas.
—Vaya, parece que ya nos vamos entendiendo —apuntó destensando su rostro—. Siga.
—De verdad que no sé por dónde quiere que siga. Dígame, por favor, a qué ha venido.
Se volvió a quedar en silencio. Creo que trataba de encontrar un modo de conducir aquella entrevista que no pasase por levantarse de la silla y arrancarme de la mía arrastrado por la pechera. Pero juro que yo no sabía qué hacer para que cambiara de actitud.
—Está bien, dejémonos de gilipolleces —continuó resignado—. Esta noche hemos encontrado esta tarjeta en el bolsillo del pantalón de un tipo que ha sido asesinado en su propio apartamento.
Lo dijo como si nada, sin inmutarse. Sin cambiar un ápice la expresión de su rostro.
—¿Cómo?—pregunté alarmado.
—Como lo oye.
Se me heló la sangre. No sabía qué decir. El policía me observaba expectante, esperando quizás algún tipo de reacción por mi parte, pero yo no salía de mi asombro. Acababa de quedarme sin trabajo.
—Discúlpeme, yo también necesito un cigarrillo —anuncié poniéndome en pie—. Puede usar este cenicero. —Me incliné sobre la mesa y empujé un cenicero de cristal que había en el extremo de mi lado. Si no descargaba pronto su cigarrillo la ceniza iba a terminar cayéndose al suelo.
Salí del despacho en busca de la cajetilla de Lucky. El paseo por los confines de mi apartamento me sirvió para aclarar un poco las ideas, y la primera calada que le di al cigarrillo en la cocina para serenar los nervios. Sí, lo reconozco. Aunque a esas alturas de mi vida ya estaba curado de espanto, la noticia de la muerte de Martín Ouso me cogió desprevenido. No esperaba quedarme sin trabajo justo antes de empezarlo, y eso que ya de por sí el asunto pintaba demasiado extraño como para ser cierto. Ahora bien, teniendo en cuenta que en aquella situación la máxima de, «no se aceptan devoluciones», cobraba más significado que nunca, librarme de un plumazo de dar vueltas por Villaverde buscando una condenada figurita, tampoco iba a ser un motivo para amargarme la jornada. Después de todo, y siendo realista, aunque no me parecía un mal tipo, un poco raro sí, pero no mala persona, no le había cogido tanto cariño al bueno de Martín como para llorar desconsoladamente su pérdida, y algo me decía que nadie iba a venir a reclamarme el dinero del adelanto.
—Pensé que te habías largado de casa —comentó el inspector cuando me vio reaparecer en el despacho. Se encontraba aplastando su colilla en el cenicero.
—Discúlpeme, estaba encajando la noticia —apunté a modo de justificación.
—Bueno, entonces ¿vas a decirme qué es lo que está ocurriendo aquí? —reiteró señalando con la mirada la tarjeta que había arrojado sobre la mesa. Nuevamente dejó de lado la cortesía, aunque por el tono que empleó en esta ocasión, noté que la confianza entre nosotros había ganado un par de enteros.
—No tengo mucho que contar —manifesté regresando a mi lado de la mesa—. El señor Ouso me contrató ayer mismo para buscar un objeto que le habían robado.
El inspector frunció el entrecejo.
—Sí —continué—. Alguien entró en su casa hace un par de días, cuando él no estaba, y se llevó un adorno del armario del salón. Quería recuperarlo.
—¿Un adorno? —preguntó algo confuso.
—Sí —afirmé de nuevo—. Parecerá extraño, pero eso fue lo que me dijo. Una figurita barata de porcelana. Aunque si le soy sincero, pienso que lo de la figurita era una excusa para tratar de averiguar quién había entrado en su casa.
—Explícate un poco mejor —me pidió el inspector. Empezaba a encajar el relato.
—Según me contó, el día que entraron en su apartamento, además de robar la figurita, le pusieron el dormitorio patas arriba buscando algo. No sé qué era, no me lo quiso decir. Por alguna razón el señor Ouso no quería acudir a la policía, y creo que pensó que contratándome a mí con el pretexto de encontrar la dichosa porcelana podría averiguar quién había asaltado su casa —hice una pausa—. Por lo que me dice usted, ahora ya no tiene mucho sentido que la busque. El caso ha cambiado de manos. Me he quedado sin trabajo antes incluso de comenzarlo —declaré lacónicamente. Al terminar me sentí un poco estúpido tratando de simular tristeza, sobre todo teniendo en cuenta que el inspector no sabía que había cobrado el trabajo por adelantado.
—¿Y eso es todo? —preguntó cuándo terminé el relato.
—Todo —afirmé—. No tengo nada más que añadir. Ayer estuve en su casa por la mañana, y cuando me fui le di esa tarjeta. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? —inquirí a continuación, aunque a esas alturas era más curiosidad que celo profesional.
—Bueno, pues si es verdad lo que me dices, esta noche alguien volvió a visitarle con la misma intención que la pasada. Así que sí, lo de la figurita parece una vaga excusa.
—Ya veo, pues de verdad que lo siento. El hombre no parecía un mal tipo. Un poco rarito, pero nada más.
—Bueno, ahora que ya te has liberado del secreto profesional, como veo que lo conocías mejor que yo, suelta lo que sabes. Háblame de lo que te contó ayer y me largo.
—Está bien —acepté. Él se veía mucho más relajado—. Aunque le advierto que no hay mucho.
Y con las mismas, elaboré un detallado relato de la conversación que había mantenido con Martín Ouso en su apartamento justo veinticuatro horas antes, cuando todavía coleaba. Al finalizar, el inspector Corbacho se quedó en silencio observándome con determinación desde su silla, aunque me pareció que su mirada se encontraba vacía de contenido. Creo que su mente estaba centrada en otro lugar.
Cuando le pareció que ya había asimilado el argumento, se inclinó hacia adelante, recogió la tarjeta de visita de la mesa, y se puso en pie resoplando. Lo hizo con el mismo tedio con el que primero se dejaba caer en ella.
—Bueno, me llevo esto por si tengo que volver a llamarte —explicó. Y a continuación, se la guardó de nuevo en la cazadora—. Por ahora ya tengo bastante.
Yo también me puse en pie. El inspector ni siquiera se despidió. Se limitó a darme la espalda y a echar a caminar hacia la puerta.
—Inspector —lo llamé antes de que desapareciera por el pasillo. Se detuvo y se giró para mirarme de nuevo—, supongo que será pronto, pero ¿tienen alguna idea de qué va todo esto? Ahora que parece que lo de la figurita era una simple excusa, como pensaba, imagino que detrás de todo habrá una historia un poco más complicada. Es simple curiosidad —me apresuré a declarar.
—Tienes razón, aún es pronto. De momento, te puedo decir que el señor Ouso ha pasado a mejor vida. Su casa ha vuelto a terminar hecha unos zorros, y él con un agujero en el tarro del tamaño de una moneda de dos euros y los sesos desparramados por el suelo.
—Vaya, una imagen con muy poco glamur —acerté a decir.
El inspector Corbacho asintió apretando los labios. De pronto, cuando pensé que ya se largaba, pareció acordarse de algo. Con agilidad sacó de la cazadora de nuevo mi tarjeta de visita y la observó un instante antes de retomar la palabra.
—Señor Molina. —Regresó la formalidad, pero esta vez sonó con demasiada condescendencia—. Ahora que te has quedado sin trabajo, espero no verte husmeando por ahí como las ratas.
Joder, qué mal me sentó el comentario. No tardé en replicar.
—Señor Corbacho, de momento, el único que ha venido a husmear por aquí es usted. Yo ya me cuidaré de hacer lo que tenga que hacer. —Que era nada, pero de verdad que tanta soberbia me sentó como una patada.
En su rostro se dibujó una sonrisa burlona que no mejoró para nada el concepto de él que se acababa de formar en mi cabeza.
—Cuídate, anda —añadió justo antes de girarse y desaparecer en el pasillo.
No tardé en escuchar la puerta de la entrada abrirse y cerrarse de manera casi seguida. Yo me quedé con la vista clavada en el hueco que el inspector había dejado al marcharse. A continuación, le di una última calada a mi cigarro y lo aplasté contra el cristal del cenicero justo al lado del Ducados que antes había sofocado el policía.
Por algún motivo y para variar, aquella mañana me había levantado con ánimo. Probablemente mi cuerpo estaba entrenado para aguantar bastante más de media botella de wiski, y haber dormido casi cinco horas era todo un lujo que no podía desaprovechar. Así que una vez que sonó el despertador del móvil no, pero unos cuarenta minutos después me había levantado, tenía la cafetera en marcha y el agua caliente de la ducha cayéndome por la cabeza.
Hacía ya casi dos años que había aterrizado en aquella isla en la que se había convertido mi vida. Soltero por penitencia, viviendo en una pequeña buhardilla con un camastro de noventa y colchón viejo, una banqueta que hacía las veces de mesita de noche, una pequeña mesa plegable, y una cocina de gas con dos fogones adosada a un fregadero diminuto y situada sobre una fantástica nevera de apenas un metro de alta, ideal para no tener en ella nada más que un brik de leche y alguna lata empezada. Eso sí, el cuarto de baño separado del resto del habitáculo, aunque para cerrar la puerta tenía que pegarme a la pared y levantar las dos tapas del wáter para evitar que esta tropezara con ellas. La verdad es que aquel sitio era una auténtica mierda, pero iba acorde con lo que se había convertido mi existencia en aquella época, y por lo que pagaba de alquiler, me permitía dormir caliente aunque tuviese que hacerlo vestido alguna noche de invierno.
Por lo demás no tenía ninguna queja. De hecho, podría decirse que me sentía liberado sin otra preocupación que la de ir sobreviviendo sin pretensiones. Algo que comer cuando me entrase el hambre, no siempre solía ser a la misma hora, un paquete o dos de Lucky Strike en el bolso y una botella de Johnnie Walker empezada junto al fregadero para la arrancada por la mañana, y acompañar el cigarrillo de antes de acostarme cada noche.
Salí de la ducha, me puse mi americana gris de treinta euros, eché un café en un vaso de cristal tamaño Nocilla y mientras me calzaba, lo bebí saboreándolo, pensando que ese era uno de los pocos placeres que aún me quedaba. Después, un beso en la boca a Johnnie en el mismo vaso, una mirada fugaz al reloj de pulsera, las diez y a trabajar. Bueno, si se puede llamar trabajar a estar sentado tras una mesa en un pequeño local de veinticinco metros cuadrados, sin más adornos que un título de detective expedido por una universidad a distancia y colocado en un marco metálico gris del chino de al lado. El bajo en cuestión era fruto de una herencia tardía que me había dejado mi único tío, regente durante casi cincuenta años y hasta hacía solo dos, de un quiosco de golosinas, tabaco, revistas, pilas, bolígrafos, y todo lo que podía caber en las tres estanterías que tenía y que se habían encargado de vaciar los chiquillos del barrio poco antes de que yo llegara a Madrid. Tengo que reconocer que por aquel entonces aquella no era mi principal fuente de ingresos, sino solo un pasatiempo barato y que me mantenía despierto entre jornadas laborales nocturnas discontinuas como segurata en un centro comercial, cubriendo bajas y vacaciones. Con todo y con ello, a mis casi cuarenta años iba tirando, acostumbrado a trasnochar bien en el centro comercial, o bien en dos pubs cercanos que nunca cerraban y en los que ya tenía cuenta vip.
Algo más de media hora era lo que me llevaba llegar cada mañana al barrio en el que se asentaba mi centro de operaciones.
Ese día en particular me entretuve comprando el periódico. Lo hice cambiando el último billete de cincuenta euros que tenía en la cartera y con el que debía llegar hasta la próxima paga, o hasta que con suerte algún marido desesperado me adelantase parte de la tarifa por enseñarle unas fotos en el móvil de su querida mujercita guardándole ausencia en compañía de algún desconocido, o lo que solía ser peor aún, de algún fulano cercano al que no le importaba fastidiar a un pariente o amigo.
Todo en aquella mañana aparentaba absoluta normalidad. Nada parecía diferente a cualquier otro día en el que, después de una noche larga en compañía de mi propia soledad y alguna que otra hora de letargo reparador en el lecho del guerrero, saliera a la calle por la mañana a intentar hacer algo útil por quitarme de la cabeza la perpetua idea del fracaso. Nada, salvo que cuando ya estaba llegando y me disponía a sacar las llaves del bolsillo para abrir la verja metálica de mi office, noté que algo no encajaba en la foto ordinaria de cada jornada.
Junto al contenedor de vidrio reciclado de la acera de enfrente había un Audi A6 negro estacionado, con los cristales tintados del mismo color y las luces de emergencia encendidas. Estaba tan fuera de lugar en aquel sitio, una calle estrecha y de un solo sentido, entre dos fachadas del color del pavimento gastado y junto al coche ochentero del frutero, que producía el efecto de un crucero trasatlántico atracado en un puerto de pescadores.
Me detuve unos segundos fijando la vista en él y como no sucedía nada, con indiferencia exagerada abrí la verja, después la puerta de aluminio y finalmente entré en el local.
Justo en el instante en que encendía las luces, una voz profunda y exigente me llamó la atención desde la entrada.
—Buenos días. Es usted el señor Molina, supongo.
Me volví repentinamente sobresaltado y permanecí un instante parado sin responder, mirando fijamente la figura del tipo que acababa de entrar. Su tono dominante y el aspecto de galán de cine me pusieron automáticamente a la defensiva. Probablemente por la percha estirada y la sobria expresión de su rostro, me vino a la memoria un profesor de instituto que disfrutaba a diario machacándome de forma educada, con la diferencia de que este llevaba encima más dinero en ropa que el que yo podía ganar en un año. Traje gris oscuro hecho a medida, seguro que por algún sastre de nombre, chaleco y corbata a juego, camisa blanca con botones plateados en los cuellos, y unos zapatos negros de piel brillante que incitaban a cualquiera a ponerse de rodillas y darles un lengüetazo. El resto, simplemente perfecto. Algo más de metro ochenta, complexión fuerte, corte de pelo elegante, algo engominado y sin ninguna cana a la vista. La mirada, sobria y directa, de unos ojos negros y bien proporcionados en un rostro que empezaba a portar con la misma elegancia algún signo de madurez. Rondaría los cincuenta.
—Depende de quién lo pregunte —dije tratando de parecer un tipo seguro.
—Perdone que no me haya presentado. Me llamo Alejandro Dubois.
—Señor Dubois, siéntese por favor —le ofrecí una de las dos sillas que tenía para los clientes. Yo me senté en la mía, al otro lado de la mesa—. No esperaba a nadie tan pronto.
Se sentó con parsimonia y continuó hablando.
—Sí, lo entiendo. Pero tengo una agenda un poco apretada y he preferido venir a primera hora aunque, si se le soy sincero, mi primera hora no es la misma que la suya. He estado a punto de marcharme —lo soltó sin inmutarse, con educación y mirando el Rolex dorado que asomaba bajo la manga de su camisa—. De hecho, tengo una reunión en apenas veinte minutos así que, si no le importa, me gustaría ir al grano.
Sin darle importancia a la pullita, asentí para que continuara hablando.
—He venido a ofrecerle un trabajo.
—Siga, por favor —dije apresurado, consciente de que aquel no era el tipo de cliente que pasaba por allí de pascuas a ramos.
—Yo, señor Molina, represento a una persona muy importante que necesita de sus servicios, y que como comprenderá por el hecho de que no haya venido directamente a verle, solicita de su parte una discreción sublime —dijo con un tono serio y cierto de grado de solemnidad, tratando de transmitir mayor importancia al mensaje.
—Cada vez me tiene más intrigado —le respondí.
A continuación saqué un cigarrillo y sin encenderlo, me recliné ligeramente hacia atrás en la silla cruzando las piernas, con la intención de ofrecer a mi interlocutor una imagen de seguridad que le diera total confianza.
—¿Le importa si fumo? —pregunté.
—Está usted en su casa. Imagino que no le denunciará ningún otro cliente. —Otro sutil toquecito a mi maltratado ego—. Como le decía, hay una persona que me ha pedido que viniese a verle para proponerle un trabajo. Necesita alguien con experiencia que lo lleve a cabo sin darle publicidad al asunto.
—Me muero de curiosidad —manifesté tan intrigado como sorprendido—. Explíquese por favor.
—Por el momento no puedo adelantarle nada. Si está interesado, simplemente le pido que mañana al mediodía se presente en esta dirección.
Dejó sobre la mesa un pequeño papel blanco que tenía una dirección anotada, escrita a mano con tinta de color azul. Lo cogí lentamente y lo leí. Reflexioné unos segundos, y apunté con cierta desilusión:
—Señor Dubois, comprenderá que esto no es algo habitual y… —hice una pausa para tomar aire—, Tarifa no me queda de paso.
—Lo entiendo, pero es importante para mi representado conocerle personalmente. Ahora bien, si no le interesa, como le decía, tengo una agenda muy apretada…
—No estoy diciendo que no me interese —le interrumpí tratando de mantener la calma—. Simplemente, como le comentaba, no es algo habitual. Aún no hemos hablado de honorarios y en este tipo de encargos hay que tener en cuenta que los gastos deben ir incluidos y…
En esta ocasión fue él quien cortó repentinamente mi discurso, al mismo tiempo que se metía la mano derecha en bolsillo interior de la chaqueta y sacaba un pequeño bloc.
—Entiendo lo que me dice —apuntó con desdén—, ¿le importa? —preguntó señalando uno de los bolígrafos que tenía en un bote sobre la mesa.
—Por favor —respondí asintiendo con la cabeza.
Tomó el bolígrafo y escribió algo en el bloc. Resultó ser una chequera.
—¿Será suficiente con esto para cubrir sus gastos hasta que conozca todos los detalles y decida si está interesado?
Tomé el cheque entre mis manos y leí varias veces la cantidad para estar seguro de que lo hacía correctamente. En un arrebato de sinceridad respondí a su pregunta.
—Sí, con esto será suficiente. Es más de lo que esperaba.
El tipo había anotado la módica cantidad de mil euros.
Se inclinó hacia adelante, dio un golpecito con las palmas sobre la mesa y se levantó con un pequeño y repentino impulso, al mismo tiempo que extendía la mano derecha para estrechármela.
—Perfecto entonces. Mañana nos vemos. Procure ser puntual.
Le devolví el saludo y sin más palabras me dio la espalda y salió del local. Durante un buen rato permanecí en silencio en la misma posición en la que lo había visto salir, observando cómo entraba en el asiento trasero del Audi, cómo este se ponía en marcha, y cómo desaparecía del cuadro que formaba el marco de la ventana de aluminio con el paisaje urbano trazado en el lienzo de cristal.
Una vez que me repuse del shock provocado por el inesperado visitante, traté de analizar con la mayor frialdad que fui capaz de concentrar en mi mente lo que acababa de suceder. Parecía de chiste, pero un completo desconocido me había adelantado la cantidad que yo podía ganar en diez días de trabajo como detective casero, o por un mes a tiempo completo como vigilante de seguridad. Y todo, sin tener ni la más remota idea de cuál era el encargo que al día siguiente ese misterioso nuevo cliente iba a proponerme. Una gran parte de mi maltrecha conciencia se quería revelar gritando a los cuatro vientos que aquello no tenía buena pinta, que tal vez me iba a meter en un jaleo poco legal, o que simplemente no iba a estar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, con el dinero del adelanto en la mano, me negaba a rechazar la posibilidad de dar un salto en mi carrera. Una tortuosa carrera que ya llevaba despegando casi dos años, y que día a día se tornaba cada vez más infructuosa.
Apagué las luces con decisión, cerré el local y salí en dirección a mi banco para ingresar el cheque y coger algo de efectivo.
Por el camino, tengo que reconocer que con inusitado ánimo, fui reflexionando sobre cuáles eran los pasos que debía dar en las sucesivas horas. Lo primero estaba claro que era conseguir un coche para llegar a Tarifa al día siguiente. Por supuesto que podía ir en tren o autobús, pero mi nuevo y desconocido estatus de detective importante no me permitía aparecer en la casa de aquel individuo en taxi, o peor aún, haciendo autoestop. Así que, dispuesto a poner remedio al asunto del transporte, saqué el teléfono, busqué un nombre en la agenda y marqué el número de un amigo que hacía más de un año que no veía, pero que tenía la sana costumbre de sacarme de apuros sin muchos esfuerzos.
—Luis, buenos días, soy Isaac. ¿Qué tal va todo? —pregunté con entusiasmo forzado.
—Vaya sorpresa. Bien —dijo con escepticismo—. ¿Qué te pasa? —Se puso a la defensiva.
—Nada hombre. Sé que hace tiempo que no hablamos, pero me ha surgido un trabajo y necesito que me eches un cable. No te puedo contar nada en concreto, pero tengo que estar mañana por la mañana en Cádiz para una entrevista y me hacía falta un transporte para llegar.
—Ya. ¿En qué andas metido?
—De veras que es una cuestión de trabajo. No tengo aún todos los detalles, pero serán un par de días. Puedo pagarte algo si quieres.
Se quedó callado unos segundos meditando la respuesta.
—No hace falta hombre —manifestó más relajado. Parecía resignado—. Estaré fuera un par de semanas y no voy a necesitar el coche. Te dejo las llaves en el bar de mi padre. Pero por favor, ten cuidado.
—Gracias amigo. Me haces un gran favor. El lunes te lo devuelvo y cuando regreses tomamos una copa y te explico todo con calma.
—No te preocupes. No lo necesitaré. Simplemente llámame para ver que todo está bien. Cuando vuelvas se lo dejas de nuevo a mi padre.
—De acuerdo entonces. Gracias. Hablamos. —Colgué. Un problema menos.
Pasé por el banco, ingresé el talón y cogí unos verdes para acolchar un poco la cartera y sentir esa sensación reconfortante de tener algo de peso en el bolsillo. Después de un par de autobuses y dos manzanas caminando llegué al bar del padre de Luis, que además de darme las llaves del coche, me invitó a un café y me dio conversación durante más de media hora. El coche era un pequeño Ford Fiesta blanco con algo más de seis años de antigüedad, ideal para moverte por una gran ciudad, aunque se antojaba algo justito para hacerle los casi setecientos kilómetros que le esperaban al día siguiente. A pesar de todo, era mejor esto que nada, así que lo acepté con mucho agrado.
Esa noche procuré no acostarme muy tarde. Después de pasar por capilla y liquidar alguna pequeña deuda que tenía, metí algo de ropa en una mochila, me acosté, y puse el despertador para las cinco. Me esperaban unas seis horas de viaje y era mejor descansar un poco.
La mañana siguiente me desperté completamente renovado. Era la primera vez en un mucho tiempo que sentía no estar tirando mi vida por el retrete. Tal vez fuese una falsa y fugaz sensación de responsabilidad pero, aún sin saber para qué iba a alejarme durante al menos dos días de la madriguera, tener algo que hacer desde primera hora me inyectada una buena dosis de adrenalina en las venas.
Despertador, ducha, maquinilla de afeitar, hoy sí, café sin azúcar pero con fermento de malta y a la calle. Era sábado y a esas horas Madrid aún estaba durmiendo. A pesar de estar llegando el verano, el fresco matinal y la oscuridad de las calles del barrio me regalaban otra experiencia nueva, esto es, salir de una pieza casi de madrugada en lugar de volver dando tumbos y pelear para meter la llave en la cerradura, era toda una catarsis de bienestar. Arranqué el coche y abandoné la ciudad rumbo a una nueva vida. Suena cómico lo sé, pero aunque tuviese que volver al día siguiente con el rabo entre las piernas, mi estado de ánimo en aquel momento era casi exultante.
Alrededor de las doce y media llegué a Tarifa y saqué la nota que me había dejado George Clooney sobre la mesa de la oficina: Avenida de las Gaviotas número veintidós. Preguntando un par de veces por el camino, finalmente llegué a una zona residencial que de un golpe me transportó al Miami Beach de Don Johnson haciendo de Sonny Crocket a finales de los ochenta. Treinta grados de temperatura y el sol radiante reflejado a esa hora en la fachada blanca de las chabolas de dos plantas estilo moderno, rodeadas de metros de césped verde oscuro a fuerza de regar casi diez horas al día, alguna incluso con palmeritas y todo. Recorrí la avenida a diez kilómetros por hora hasta que por fin di con el número veintidós. Aparqué justo enfrente, me puse las gafas de sol y bajé del coche.
Por fuera la casa parecía igual que las demás. Sobre todo porque no acertaba a ver otra cosa que el alero del tejado por encima del muro de piedra de casi dos metros de alto. Rompiendo la continuidad del muro, que se extendía en la calle a ambos lados hasta las dos avenidas adyacentes, había una puerta metálica de acero inoxidable para el paso de vehículos y otra justo al lado similar pero a escala para las personas. En ella, un timbre y un pequeño agujerito con una lente justo encima del interfono. Dejé la chaqueta en el coche y pulsé el botón.
—¿Quién llama? —contestó una voz de mujer con acento sudamericano.
—Buenos días, me llamo Isaac Molina. Tengo una cita con el señor Dubois —respondí.
—Un momento, por favor.
Esperé un par de minutos y la voz regresó del más allá.
—Pase, por favor.
Pude oír entonces un chasquido en la cerradura y ver que la puerta se abría sola como por arte de magia.
—¡La hostia! —exclamé.
Siento la expresión, pero fue lo que se me vino a la cabeza nada más traspasar el umbral exterior. Lo primero con lo que topé al entrar fueron dos jardines del tamaño de un campo de futbol cada uno, situados a ambos lados del camino de piedra que unía la entrada de la finca con la puerta de la casa. Cada una de estas superficies era un homenaje al despilfarro: setos esculpidos imitando la forma de animales, árboles de diferentes especies, y pequeños riachuelos artificiales de piedra custodiados por alfombras florales de muchos colores. Yo, que en toda mi vida no había tenido más planta que un geranio desnutrido que en ocasiones hacía de cenicero, mantener aquello con aquel aspecto me parecía un verdadero prodigio, seguro que carísimo.
Si con el jardín no era suficiente, la mirada al frente aún me dejó más atónito. La casa, de dos plantas, era todo un ventanal. Realmente eran varias las ventanas pero, el tamaño que tenían y el reflejo que producían los cristales ligeramente tintados y sin cortinas a la vista, hacían que pareciese un mar de vidrio. Y enfrente de la choza, dos carros a juego. El Audi A6 del hombre misterioso y un Lamborghini Spyder azul marino con la capota quitada. Probablemente algo más de cuatrocientos mil euros entre los dos juguetes.
Me fui acercando despacio hacia el porche de la casa, saboreando el paisaje a cada paso que daba, y cuando llegué, antes siquiera de tocar el timbre, se abrió la puerta y con el mismo aspecto de galán de cine y una sonrisa de superioridad desmedida que me hizo sentir aún más insignificante si es que eso era posible, me saludó con la mano extendida Alejandro Dubois.
—Buenos días. Espero que no haya tenido problemas para encontrar la casa. ¿Qué tal el viaje?
—Bien gracias. —Me quité las gafas de sol y le estreché la mano con firmeza—. No, he llegado con facilidad. Bonita casa.
—Sí. Lo es. Le agradezco el cumplido, pero no es de mi propiedad. Yo me conformo con algo más modesto. Pero pasé, por favor. No se quede en la puerta.
Entré en la casa y él cerró la puerta tras de mí. A diferencia del exterior de la vivienda, el recibidor, que se juntaba con una sala de estar y comedor todo en uno, era bastante más sobrio y minimalista. La decoración era escasa y predominaban los espacios amplios y poco cargados. La luz tibia que entraba por los ventanales oscurecidos de la fachada frontal hacía la estancia muy acogedora y te obligaba a fijar la vista al fondo de la sala, a través de la galería que daba acceso a la parte trasera de la vivienda y por la que entraba un chorro de luz solar reflejada en las baldosas blanco marfil del suelo de la terraza.
—Sígame, por favor —dijo pasando junto a mí y en dirección a la terraza.
Le seguí con paso firme y atravesamos toda la estancia sin detenernos. Salimos nuevamente al exterior.
—Póngase cómodo —me indicó con la mano una silla de mimbre del tamaño de un sofá de salón, acolchada con cojines estampados y arrimada a una mesa redonda de cristal.
Justo cuando me sentaba, al ver a Dubois dirigirse hacia allí, me percaté de la piscina que había a unos cincuenta metros de la terraza. Era grande, muy grande, de forma irregular e instalada en un costado de la parcela. Observé cómo se acercaba al borde, se agachaba, y hablaba con alguien que descansaba en el agua, de espaldas a nosotros y con los codos apoyados en el bordillo de granito. A continuación, pude ver cómo Alejandro se dirigía hacia a una silla que estaba algo separada de la piscina, cogía una toalla que colgaba del respaldo y volvía después sobre sus pasos. Al terminar de extenderla entre las manos, una exuberante mujer de piel morena, vestida con un bikini escueto de color blanco, salió del agua despacio inclinando la cabeza hacia atrás para escurrir ligeramente la melena. Lo hizo de una forma tan sensual que de golpe pareció frenar el tiempo. Fuera del agua comenzó a secarse y yo, sentado desde mi posición a cierta distancia, no pude apartar la mirada mientras lo hacía. Terminó de secarse, envolvió la toalla alrededor de su cuerpo a la altura del pecho y comenzó a caminar hacia donde yo estaba sentado escoltada por Dubois. Al llegar a mi altura, antes de pronunciar una sola palabra, con una mirada azul profundamente cristalina y una sonrisa amable y silenciosa, acabó de hechizarme por completo. En solo dos minutos me había enamorado.
—Señor Molina, le presento a la señorita Laura Sonseca. —Al hablar me trajo de vuelta a la tierra.
—Encantado.
—Lo mismo digo. Espero que haya llegado sin problemas —apuntó muy suavemente, sin dejar de sonreír y estirando el brazo para estrecharme la mano. La suya aún estaba húmeda.
—Sí. No ha sido complicado. Como ya le dije al señor Dubois, tiene una casa muy bonita.
—Gracias. Esta casa era un pequeño capricho de mi padre. Como podrá haber observado al entrar, era un apasionado de la jardinería y eso es precisamente lo único que no me he atrevido a tocar en honor a su memoria. El resto ya tiene un toque un poco más personal. Pero, por favor, siéntese. ¿Le apetece tomar algo?
—La verdad es que no me vendría mal una copa. El viaje ha sido cómodo, pero algo largo para lo que suelo estar acostumbrado.
—Usted dirá lo que le apetece. Alejandro, por favor, pídele a Soledad que atienda al caballero mientras yo voy a ponerme algo de ropa. Siéntase como en su casa. —Se volvió a dirigir a mí mientras abandonaba la terraza por la misma puerta por la que habíamos salido nosotros hacía unos minutos.
Alejandro pulsó un pequeño botón que había camuflado bajo la mesa de cristal, y a los pocos segundos apareció una mujer de mediana edad ataviada con un vestido azul de una pieza por debajo de las rodillas y un delantal blanco. Parecía de origen sudamericano. Seguramente la misma que me había abierto la puerta de la finca al llegar.
—¿Qué le apetece? —me preguntó Dubois.
—Un wiski con hielo, por favor —respondí lanzando una sonrisa educada hacia la mujer.
—A mí tráigame un Martini con hielo.
Soledad se giró asintiendo con la cabeza y desapareció ligera sin abrir la boca. Casi al mismo tiempo que esta entraba en la casa, asomaba de nuevo Laura Sonseca. Si al salir de la piscina me había hipnotizado, ahora, con un vestido de gasa blanco escotado con avaricia y tremendamente corto, pensé que iba a desmayarme allí mismo. Era una mujer impresionante que con cada paso demostraba ser consciente del efecto cautivador que provocaba. Parecía que una aureola de seguridad rodeaba su figura y que cualquiera que se acercara podría llegar a fundirse incluso antes de tocarla. Cuando alcanzó nuestra posición no pude evitar ponerme en pie. Alejandro me imitó.
—Siéntense por favor —dijo manteniendo la sonrisa.
Nos sentamos, y al instante regresó Soledad con una bandeja en la que portaba tres vasos. Uno era para Laura. No tengo claro que era lo que bebía, pero por el aspecto podría ser también un wiski. Esperamos a que dejara las bebidas sobre la mesa y cuando se marchó, Alejandro Dubois tomó la palabra.
—Señor Molina, se estará preguntando cuál es el motivo por el que nos hemos puesto en contacto con usted.
—Pues realmente sí —respondí—. Como le decía, no es habitual que alguien te contrate antes siquiera de exponer el caso. Pero tengo que reconocer que la conversación que tuvimos ayer hizo que a priori la propuesta no fuera rechazable.
—Verá —continúo—. Como hablamos ayer en su oficina, necesitamos a alguien que además de hacer su trabajo con eficacia, sepa guardar la mayor discreción que sea posible. Como comprenderá por lo que le rodea, la familia Sonseca no es una familia precisamente convencional y cualquier tema que les afecte rápidamente se hace público.
—Señor Molina, tenemos muchos negocios en la Comunidad y unos cuantos amigos que están deseando que demos un paso en falso. —Fue ella la que habló, subrayando la palabra amigos.
—Pueden estar tranquilos en ese aspecto. Sabré pasar desapercibido —traté de transmitir confianza.
Siguió hablando Laura.
—Verá. La cuestión es la siguiente. Hace ahora exactamente seis meses falleció mi padre.
—Lo siento —manifesté simulando consternación.
—Gracias. Mi padre fue una persona muy trabajadora hasta el final de su vida y siempre tuvo un gran éxito en todo lo que se propuso. Pero igualmente, era un hombre difícil de contener. Solía hacer lo que le venía en gana y sin dar muchas explicaciones. De hecho, mi madre, que falleció muchos años antes, no solía interesarte demasiado por los asuntos de mi padre. Podríamos decir que prácticamente vivían vidas diferentes, aunque a los ojos de los demás representaban el papel del matrimonio perfecto y bien avenido.
Aquí hizo una pequeña pausa, cerrando ligeramente los ojos y esgrimiendo un leve gesto de contrariedad, como si el recuerdo de su madre le provocara mucha aflicción.
—Puedo entender que para una niña, esa actitud de sus padres fuera algo complicado de digerir —dije en un derroche de empatía por mi parte.
—No se equivoque —continuó repentinamente—, para mí fueron los mejores padres del mundo. Nunca me ha faltado de nada y siempre me han dado todo el cariño que no eran capaces de demostrarse el uno hacia el otro. Y sé que en el fondo se querían. A su manera, pero se querían.
Me arrepentí por el comentario.
—Entiendo —apunté más comedido.
—Bueno. Como le decía, cuando falleció mi padre, inesperadamente descubrimos que había dejado escrito un testamento y fue durante la lectura del mismo, cuando nos enteramos de que yo no era su única hija. Imagine la sorpresa. En mis treinta años de vida, aunque siempre supe que mi padre llevaba una segunda vida más o menos secreta, ya me entiende, nunca tuve noticia de la existencia de otra familia.
—Me lo puedo imaginar. Vaya sorpresa.
—Con mayúsculas —continuó—. Y sobre todo, porque esa persona tuvo que ser muy especial para él. No en vano, se aseguró de arreglarle la existencia nombrándolo su heredero al cincuenta por ciento en el testamento.
Al decir esto volvió a hacer una pausa reflexiva.
—Joder… Lo siento. —No pude contener la expresión.
—Veo que entiende la gravedad del asunto —apuntó Alejandro Dubois—. La señorita Sonseca es la propietaria de un holding empresarial que, según la legislación española, comparte a partes iguales con un individuo que no sabemos exactamente quién es y mucho menos dónde se encuentra.
Volví la mirada hacia Laura, y esta me devolvió un gesto de asentimiento y una mueca de contrariedad.
—No me siento orgullosa de lo que hice —continuó ella—, pero en un primer momento traté de anular el testamento con todas mis fuerzas. Incluso hubo un tiempo que odiaba a esa persona sin ni siquiera conocerla, y a mi padre también por lo que había hecho. Sin embargo, con el paso de los meses, me he dado cuenta de que mi padre hizo lo que hizo porque ese hijo que tuvo le tenía que importar mucho. Realmente fui yo la afortunada por tener la infancia que tuve y crecer en una familia que siempre se preocupó por que no me faltara de nada.
—Dejando a un lado los sentimentalismos —siguió Dubois—, es necesario que comprenda también lo difícil que es gestionar para la señorita Sonseca todo su patrimonio, cuando para cualquier decisión empresarial que pueda tomar hace falta la firma del otro propietario.
—Alejandro —le interrumpió Laura—, para mí eso no es lo importante ahora. Necesito cumplir con los deseos de mi padre para sentirme bien conmigo misma. Los negocios van bien y tengo suficiente dinero para repartirlo con ese hermano que nunca he conocido. Espero que lo entienda —dijo en apariencia enojada y mirándome directamente a los ojos.
—Me hago cargo de la situación —respondí—. Si lo he entendido bien, necesitan que encuentre a una persona para decirle que le ha tocado la lotería.
—Básicamente es eso —afirmó Alejandro—. Sin embargo, no es tan sencillo. Como le hemos dicho antes, un asunto como este atrae a muchas personas poco amigables y a curiosos que buscan una noticia morbosa para hacer su particular agosto. Lo que necesitamos de usted es que la encuentre, nos diga su paradero, y después nosotros haremos el resto. Todo esto claro está, sin que nadie sospeche en ningún momento de su relación con la señorita Sonseca.
—Comprendo.
—Verá —continuó Dubois, mientras se metía la mano en el bolso interior de la americana de lino blanca y sacaba un pequeño artilugio que me recordó a alguna película de espías rusos en plena guerra fría—, nosotros ya hemos hecho nuestros deberes. En esta memoria encontrará todo lo que hemos podido averiguar del individuo en cuestión. Antes de pensar en contratar los servicios de un investigador privado, nosotros mismos tratamos de dar con él; sin embargo, es como si se lo hubiese tragado la tierra.
—No hemos podido descubrir gran cosa, señor Molina —apuntó Laura Sonseca—. Lo único que sabemos es que ha vivido en la provincia y que no ha llevado una vida fácil. Es precisamente por eso por lo que necesito dar con él y devolverle todo lo que es suyo.
Me dieron el cacharro, y sin que se notara mucho que no tenía muy claro qué hacer con él, lo guardé en el bolsillo del pantalón.
—De acuerdo —comencé algo avergonzado por lo que tenía que decir ahora— únicamente una cosa…
—No se preocupe por nada, señor Molina —me cortó Alejandro—. La cuestión económica para nosotros no es un problema. Díganos abiertamente cuáles son sus honorarios y nosotros los cubriremos gustosamente, siempre y cuando el trabajo sea correcto.
En este punto respiré hondo y hablé de nuevo dirigiéndome a ella.
—Señorita Sonseca.
—Llámeme Laura, por favor —me interrumpió lanzando otra sonrisa amable y arrebatadora.
—Está bien, Laura. Espero que entienda que este no es un trabajo sencillo. Ahora mismo no tengo muy claro por dónde voy a empezar, y mucho menos a dónde me va a llevar su hermano. Porque es un hombre, ¿no?
—Correcto.
—Ni siquiera puedo garantizar que finalmente dé con su paradero o que tal vez descubra que ahora se encuentra en algún lugar del caribe tomando daiquiris y ajeno a todos sus problemas.
—Sinceramente, lo dudo —puntualizó Dubois con una risita y lanzando una mirada de complicidad hacia Laura.
—De cualquier forma, me resulta complicado establecer unos honorarios. Siendo honesto con ustedes, no es el tipo de trabajo al que estoy acostumbrado.
—Si no se siente capaz de hacerlo…—volvió a ser él quien soltó la perla.
—No me malinterprete, señor Dubois. No es eso. Simplemente trato de hacerles entender que en situaciones como estas, probablemente los gastos sean mayores que el propio salario.
—Usted dirá lo que necesita. —Nuevamente, fue ella la que trató de relajar el tono.
Reflexioné unos segundos y continué hablando.
—Creo que unos doscientos euros por día de trabajo, más ciento cincuenta euros de gastos, será suficiente.
No estaba seguro de haber acertado con la cifra, pero si para ellos el dinero era secundario, trescientos cincuenta euros al día me permitirían hacer mi trabajo y sacar algo de provecho de aquella aventura en la que estaba a punto de introducirme. Sin embargo, me quedaba un asunto por resolver. El adelanto que me había dado aquel individuo en Madrid me daba cierta liquidez, pero solo con los gastos de viaje y el alojamiento no tenía claro de poder aguantar hasta el final del trabajo. Además, si para aquella gente el resultado de la investigación no era el esperado, debía contar con cierta garantía de que iban a pagar igualmente por mis servicios.
—Me parece justo —se adelantó Laura.
—Si les parece bien, me pagan una semana por adelantado contando a partir de mañana domingo, y si no necesito ningún dato más, no hemos dado aún con el paradero de su hermano, o hemos averiguado que se encuentra fuera del país, por ejemplo, volvemos a vernos el próximo sábado y les digo cuáles son mis descubrimientos. Si creen conveniente entonces que siga investigando, hacemos lo mismo que ahora.
—Veo que lo tiene bastante claro —recalcó Dubois con cierto retintín.
—Está bien, Alejandro. Por favor, dale el dinero al señor Molina para que pueda empezar cuanto antes.
—Llámeme Isaac, por favor. —Quise eliminar del todo los formalismos.
—De acuerdo, Isaac.
Alejandro Dubois abandonó la terraza para entrar en la casa. Laura se levantó de su silla, la elevó en el aire y la situó frente a la mía. Se volvió a sentar rozándome con sus rodillas desnudas, y me tomó las manos entre las suyas al mismo tiempo que se inclinaba ligeramente para acercar su cara a la mía como si fuera a contarme un secreto. El corazón me empezó a latir a mil por hora.
—Isaac —comenzó—. Alejandro es una persona muy pragmática y se preocupa mucho por mi bienestar y por los negocios de mi familia. Pero para mí esto es una cuestión personal. Realmente espero que sepas dar con el paradero de mi hermano y que este se encuentre en perfecto estado.
—No se preocupe, haré todo lo que está en mi mano.
—¿Tienes un bolígrafo? —me preguntó.
—Sí, claro —metí la mano en el bolsillo del pantalón y saqué un Bic azul con la tapa mordisqueada—. Aquí tiene.
Me giró la mano derecha y en la palma anotó un número de teléfono.
—Este es mi teléfono personal. Sin necesitas cualquier cosa y crees que es mejor hablarlo conmigo en lugar de con Alejandro, no dudes en llamarme.
En ese momento regresó Dubois y ella me soltó las manos de forma repentina. Él se quedó parado unos segundos, mirándome con cierto reproche. Se acercó a nosotros y dejó un sobre blanco sobre el cristal de la mesa.
—Aquí tiene lo pactado. Dentro del sobre encontrará el dinero y una tarjeta con mi teléfono para cualquier cosa que necesite.
—Está bien —tomé el sobre y me levanté despacio recuperando la compostura.
—Le acompaño —dijo Dubois.
—Espero tener pronto noticias tuyas Isaac. —Me ofreció de nuevo la mano, en esta ocasión para despedirse.
—Que así sea.
Le devolví el saludo, y me dirigí al interior de la vivienda para salir después por la puerta principal escoltado por Dubois. Una vez que había salido de la casa y antes de cerrar puerta, volvió a dirigirse a mí con un tono más severo de lo estrictamente necesario.
—Espero que sepa ser discreto —observó.
—No se preocupe por eso —respondí usando el mismo tono seco que había mostrado él—. Solo una cosa más.
—Usted dirá
—¿Por qué yo? Supongo que ustedes no tendrán problemas para contratar cualquier agencia de investigación con mayor reputación que la mía.
—Señor Molina. Precisamente lo que necesitamos es, y no se ofenda por lo que voy a decir, alguien como usted. Alguien que no tenga ninguna reputación. No queremos que exista ninguna vinculación formal entre usted, la señorita Sonseca, y menos aún, la investigación. Pase lo que pase, seremos nosotros quienes demos el primer paso. Tanto si el hermano de Laura aparece como si no, nuestra relación contractual finalizará en el preciso momento en que nosotros decidamos que finalice. Haga su trabajo, denos la información y vuélvase a su casa —aquí hizo una pausa—. Cuanta más pequeña sea la manta, menos flecos quedarán sueltos.
—Entiendo —afirmé con cierto grado de resignación—. Estaremos en contacto.
Le estreché la mano y abandoné la finca atravesando nuevamente los jardines de Versalles.
Y digo yo, ¿no nos estaremos empezando a volver locos? Algunos ya lo estamos desde hace tiempo, pero lo que ha pasado esta semana con el resultado del insigne festival de Benidorm, creo que ha venido a confirmar que la especie humana, al menos la de este lado del continente, está comenzando a sufrir una especie de delirium tremens, seguramente derivado de estos dos años de pandemia que ya llevamos cargados en la mochila.
De verdad que me cuesta creer el petate que se ha formado porque esta pobre chica, que hasta hace una semana era prácticamente desconocida para el gran público, se haya proclamado la elegida para representar a España en el arrinconado al olvido Festival de Eurovisión.
Parece de chiste. Porque si como digo, llevamos años contemplando de qué manera el famoso concurso televisivo se devaluaba en España con cada edición, gracias sobre todo al desastre en el resultado que coleccionaba el elegido concursante español de turno, no parece de recibo que ahora el asunto de la elección haya tomado visos de tragedia nacional. Pero a ver, si a la gran mayoría nos cuesta recordar quién fue el representante español de la edición anterior, y mucho menos el resultado; quizás, porque hace una eternidad que no somos capaces de cosechar suficientes votos de las naciones vecinas como para llegar más allá del quinto puesto por la cola. ¿Es posible que ahora nos haya dado un ataque de locura porque no nos gusta quien va a ir a cantar este año?
Pero es que además, si con la histeria colectiva no hemos tenido bastante, hasta ha habido representantes políticos que han pensado en que la ocasión la pintaban calva para reivindicar algún tipo de ofensa patria, debido principalmente a que algunas de las concursantes, que al final es lo que eran todos, meros concursantes de un programa televisivo con normas propias y un jurado, interpretaban una canción en gallego. A este respecto, y no quiero ser muy duro con el asunto, me pregunto yo: «¿hubiese sido lo mismo si las muchachas cantasen, ya no digo en catalán, Dios me libre, simplemente en “valencià”, por ejemplo? ¿O es que el gallego es más español que la lengua que se habla en la Costa del Azahar?» Me da la sensación de que no, de que al final, ese temilla de la lengua hubiese pasado desapercibido, y más de alguno contento de que el idioma elegido para representar a España no fuese uno tan similar al catalán. Y que conste que no me extraña, sobre todo por lo mucho que los partidos nacionalistas catalanes han hecho por ganarse este rechazo unánime del resto de la población en este país. Ya veis, un ejemplo más de que los separatismos a la fuerza no traen nada bueno, porque en lugar de acercar al resto a una lengua tan bonita, lo que han conseguido es que cada día nos sintamos más distantes.
Pero en fin, dejando atrás este asunto político, lo peor de todo es que a la vencedora del concurso se le ha terminado por condenar a muerte en las redes sociales y medios afines, cuando lo único que hizo ella fue saltar al escenario a hacer lo que mejor sabe hacer, que es cantar y bailar. Y al final, después de la alegría por ganar, se ha dado de bruces con la realidad de este país. En España desde hace tiempo lo que se lleva es la confrontación, y si constantemente estamos viendo que los máximos representantes del entendimiento se tiran los trastos a la cabeza solamente por jugar al juego del desprestigio, pues el resto no íbamos a ser menos. Y ahora, aunque como digo nos importa un comino desde hace tiempo lo que suceda con el Festival de Eurovisión, pues resulta que de golpe la elección del cantante se ha convertido en una cuestión de vida o muerte, y hace ya casi una semana que nos estamos rasgando las vestiduras por la injusticia del resultado.
Me da a mí, aunque al final nos guste o no, que con esto de las votaciones, los organizadores del concurso han conseguido el objetivo que pretendían, que no era otro que revalorizar un producto que llevaba años en el más oscuro ostracismo. Han logrado algo que ya alcanzara Buenafuente allá por el 2008, cuando provocó el mayor cisma televisivo que se recuerda. Él solito, en una especie de boicot a un canal de la competencia, y aprovechando el desliz de los organizadores que pensaron que el voto del público era suficiente para lograr una elección con cierto grado de coherencia, con la ayuda de su audiencia y de la manipulación que da la publicidad, fue capaz de nombrar representante español a un cómico, uno de los malos, metido a cantante. Aquella graciosa desfachatez también hizo que consumiésemos televisión pegados al sofá durante una buena temporada. Así que, viendo este grado de adulteración social, ¿alguien pensó entonces que alguna vez más se iba a permitir que el voto de la audiencia tomase una decisión de este pelo? Por supuesto que no.
Por el bien de todos, dejemos entonces que esta chica, Chanel, que aún no había dicho su nombre, disfrute de su momento. Porque cuando llegue el concurso, mucho me temo que terminará igual que los que la han precedido estos últimos años. Y entonces volverán a lloverle los palos. Alguno dirá incluso que los merece, que se veía venir, como si antes no hubiese sido lo mismo. Lo único bueno para ella es que al año siguiente, nadie se acordará de esto. A ver con qué nos sorprenden entonces para llamar de nuevo nuestra atención y hacer que nos olvidemos durante una temporada de las cosas que sí de verdad importan.
Francisco Ajates
Entrevista para el programa Luces del Norte, de RNE, con motivo del lanzamiento de Caviar para las ratas.
Emitida el sábado 22 de Enero de 2022 y realizada por Daniel Andrés Arrigote.
C. DEL RÍOAVILÉS.

Mercedes de Soignie y Francisco Ajates, ayer, en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS. /
Son dos historias paralelas, aunque Isaac Molina ya nació como investigador privado y el avilesino Francisco Ajates es un ingeniero químico de profesión que ha evolucionado hacia la escritura y la edición. Todo ha sido progresivo y tan rápido que el propio Ajates parece sorprenderse cuando lo cuenta. Ayer lo hizo en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, en una conversación con Mercedes de Soignie, en la que destriparon a Molina, casi más protagonista que el escritor de la charla, y también los entresijos del mundillo de la edición y la distribución.
Isaac Molina es el personaje que Francisco Ajates creo cuando decidió escribir su primera novela, ‘Sueña cuando aún estás vivo’. Amante de la novela negra y lector voraz, imaginó para su debut literario al investigador de antes, a un Humphrey Bogart con gabardina aunque Molina fuese guardia de seguridad. Es la «versión romántica del detective», a la que hoy «no es fácil encontrarle historias porque la gente va a la policía», pero que a él le pareció una forma «original» de adentrarse en el resurgir de un género que parece estar de moda.
«Me gusta la novela negra, pero la de antes. Cuando me puse a escribir me apetecía hacer algo original y creo que lo es porque en estos tiempos investigan guardias civiles o inspectores de la Policía. ¿Dónde encaja un investigador solitario, sin cuerpo de seguridad que le respalde y un poco desastre? Es un poco el antihéroe», describió.
Parece un poco fuera de época, pero le encontró una historia. Y al año siguiente, otra, ‘El último aliento’, en la que aparecieron nuevos personajes y Molina fue ganando confianza en su nueva profesión. Al menos a ojos de sus lectores porque para su ‘padre’ «es el mismo Isaac de siempre, aunque es verdad que como detective madura».
Habiéndole pillado el ritmo a la escritura, y también con suerte para que un par de editoriales se interesaran por sus historias, decidió cambiar de tercio con ‘Nicolás’. Comenzó de nuevo entonces un proceso que definió como «un ejercicio horrible», el de «buzonear», es decir, ponerse en contacto con las editoriales y esperar a que alguna conteste. A estas alturas, él ya tenía una puerta abierta y otra, entreabierta, pero llegó la pandemia, se echó para atrás a la hora de firmar el contrato y, de repente, se vio creando una página web, un sello, recuperando los derechos de sus dos primeras novelas y autoeditando su trabajo.
Reconoció que el principal problema de la autoedición es la «ausencia de filtro», que «cualquier cosa vale». «Si tú te autopublicas estás obligando a tus amigos y familiares a que te compren un truño. A mí ni se me pasó por la cabeza cuando empecé porque no quería obligar a mis amigos a eso. Yo debo ser de los raros: tuve la oportunidad de publicar con una editorial y al final me autoedito, sabiendo que lo más que voy a llegar es a esto». Con ‘esto’ se refiere Ajates a tiradas pequeñas de ejemplares porque el mercado editorial difícilmente es capaz de vender todo lo que se publica y porque luego la distribución es un mundo y aparte. «Para tener una distribución muy grande tienes que tener tiradas muy grandes y pelear con Plaza y Janés, Tusquets…» y, claro, eso no es viable.
En cualquier caso, él tiene claro que escribir es una diversión. En su última novela, ‘Caviar para las ratas’, Isaac Molina acepta el encargo de un tipo extraño que le contrata para encontrar una figura sin valor alguna, pero sin la cual su vida corre peligro. Cree que es su novela «más cinematográfica».
EVA HERNÁNDEZAVILÉS.

El escritor, Francisco Ajates (1978), participará hoy en el Centro de Servicios Universitarios a las 19 horas en el Aula de Cultura de LA VOZ, donde presentará su última novela negra, ‘Caviar para las ratas’, su tercer libro dentro de la saga del inspector Isaac Molina.
-¿Cómo definiría al personaje de Isaac Molina?
-Es un tipo solitario, un poco desastre consigo mismo y tiene una vida un poco calamitosa, no tiene horarios ni responsabilidades más allá de llegar a fin de mes, se mete un poco en el mundo detectivesco de casualidad, un poco por hobbie.
-Este detective ya ha vivido tres aventuras. ¿Ha habido un cambio en la forma de desarrollarlas?
-La primera, ‘Sueña cuando aún estás vivo’ trata de un caso un poco particular que le hace meterse más de lleno en la investigación y se desarrolla en Cádiz. La segunda, ‘El último aliento’ transcurre en Burgos y en este caso es la novela más clásica, la que más se asemeja a la novela actual negra que conocemos, hay un ambiente más frío y lúgubre con una investigación más profunda. Esta última, ‘Caviar para ratas’, es más ligera, más rápida de leer y podríamos decir que es una novela más ‘gris’ que negra.
-¿Podría desvelar un poco de este último libro?
-Como te decía, está cargada de mucha ‘comedia’, pretende poner una sonrisa en el lector. En esta novela, Isaac se mete en un jaleo muy grande y enseguida se da cuenta de que lo que tiene que hacer es sobrevivir, es el propio personaje el que hace divertida la novela porque se tiene que volver un poco ‘malote’ para ponerse a la altura de los que le rodean para llegar al final con vida.
-¿Cuál es el motivo de haber cambiado el estilo hacia algo más jocoso?
-Me apetecía descargar el texto y que fuera una novela divertida más que de investigación. Creo que es la que más se separa del género, aunque al final sigue habiendo un caso por resolver, lo que pasa es que es un poco peculiar, es más cinematográfica. Venía de escribir ‘Nicolás’, que es una novela mucho más dura y que no tiene nada que ver con el detective, me apetecía traer al personaje de vuelta y cambiar la perspectiva.
-Sobre la novela que menciona, ‘Nicolás’, ¿en qué se diferencia con la saga de Molina?
-No tiene nada que ver ya en el propio estilo, las historias de Isaac están narradas en primera persona, es el propio personaje quien lo cuenta, aquí es un narrador externo y ajeno, pero además está narrada en presente lo que hace que la historia sea muy intensa desde el principio, esto hace que te metas en ella. Aparte, es una historia dura, es un thriller que, en ocasiones, te arranca hasta una lágrima y sentimientos encontrados.
-¿Cómo de difícil es realizar la trama de una novela negra?
– Es lo más complicado pero también la parte divertida. Unir los eslabones es lo más difícil, ya que hay que buscar la clave para armar un puzzle. Es lo que más disfruto.
-¿Veremos pronto un nuevo libro?
-Siempre hay cosas en la cabeza, tengo una novela prácticamente escrita que hice antes de ‘Caviar para ratas’, es un thriller ambientado en los años 80.
Entrevista en Oído Cocina de RPA, con Carlos Novoa, el día 20 de diciembre de 2021 a las 23:00 horas, con motivo del lanzamiento de Caviar para las ratas.

Miércoles día 8 de diciembre de 2021 a las 12:40.
PABLO A. MARÍN ESTRADAGIJÓN.
‘Caviar para las ratas’ es la cuarta novela de Francisco Ajates (Avilés, 1978) y la tercera de la serie protagonizada por su detective Isaac Medina, un investigador atípico «alejado de las grandes agencias, un personaje como sacado de los años cuarenta aunque trasladado a nuestros días y asturiano», en la definición del propio autor. Su nueva obra se presentaba ayer en la sede del Ateneo Jovellanos, en un acto organizado en colaboración con el Aula de Cultura de EL COMERCIO, que contó con la introducción de la profesora de literatura jubilada Virginia Álvarez-Buylla.
El punto de partida se sitúa en una gris madrugada de otoño, cuando el detective vigila soñoliento el tambor de una lavandería de autoservicio y se le presenta un tipo muy extraño para contratar sus servicios: ha sufrido un asalto doméstico y le han robado una figurita de escaso valor, pero de la que, afirma, depende su vida. Así comienza la última entrega de una saga inaugurada por ‘El último aliento’ y seguida por ‘Sueña cuando estás vivo’, con el detective Medina como conductor. «Una novela redonda muy negra, pero con un gran sentido del humor», la calificó Álvarez-Buylla, que traslada al lector a «los barrios malos de Madrid, como Villaverde y Usera», para arrastrarlo de la mano del protagonista y sus amigos -Prudencio y Valentín- a una trepidante trama en la que deberán enfrentarse a un grupo de nazis, mafiosos mejicanos y rusos.
El escritor avilesino desveló que, tras publicar ‘Nicolás’, «una historia dura» e independiente de su serie policiaca, «quería escribir algo completamente distinto y creo que, de las tres historias de Isaac Medina, esta es la más divertida. A pesar de sus quinientas páginas, se lee muy rápido».
ANA RANERA, EL COMERCIO, GIJÓN. Martes 30 de noviembre de 2021
Francisco Ajates (Avilés, 1978) es ingeniero químico, pero en las palabras encuentra su válvula de escape. Él siempre había sido un amante de la lectura y un día probó suerte, en el otro lado de los libros, y se encontró ante su primer folio en blanco, plagado de letras. Esta tarde vuelve a la carga, a las 19 horas, en el Ateneo Jovellanos -con la colaboración del Aula de Cultura de EL COMERCIO-, y presenta ‘Caviar para las ratas’, su cuarta novela, la tercera en la que el detective Isaac Molina es el protagonista de la historia.
-¿Qué se van a encontrar los lectores en ‘Caviar para las ratas’?
-Es mi cuarta novela y es la tercera entrega de una saga que tiene como protagonista a un detective asturiano, que se llama Isaac Molina. Es un personaje un poco peculiar, es un detective autodestructivo, es de estas personas que trabajan solas, sin ayudas, sin amigos. Encarna a esos espías típicos de los años 40, pero a la española y ambientado en estos tiempos actuales. En la primera novela viaja a Cádiz, en la segunda, a Burgos, y, en esta, en Madrid.
-¿Cómo le nació este personaje?
-A mí me gustó siempre mucho la novela negra y ese detective clásico de gabardina y sombrero, pero me apeteció crear un personaje más original, porque eso, hoy en día, parece que no pega. Entonces lo que hice fue traerlo a nuestros días y retratar a ese tipo solitario, socarrón, resignado a la vida. Es esa persona que vive sola, trabaja sola y parece que los casos en los que se mete, al principio, son una comedia y luego se ve que son más graves y más complicados. Esta novela, más que novela negra, parece el guion de una película de acción, con toques de comedia.
-Y eso que en su anterior libro, ‘Nicolás’, hizo algo totalmente distinto.
-‘Nicolás’, que está fuera de esta saga, es una novela que cuenta una historia bastante dura y no tiene nada que ver con esto, es una novela difícil de leer por la dureza de la historia. Por eso ahora me apeteció hacer algo más ligero, más en tono humorístico, sarcástico, y que tuviera muchos personajes: mexicanos, gallegos, rusos… Lo bueno que tiene es que, habiendo tantos personajes, se lee mucho más rápido, te engancha a la lectura.
-¿Y cómo un ingeniero químico se embarca en la aventura de escribir?
-Los libros son pura afición, es un entretenimiento. Me entretiene muchísimo ponerme delante del ordenador con mis historias y disfruto dándole golpes a las teclas. Siempre me gustó mucho leer y un día me dio por escribir y fue bien, el primer libro salió muy rápido.
-¿Vendrán más novelas en el futuro?
-Después de escribir ‘Caviar para las ratas’, tuve que maquetar, hacer el diseño de portada, organizar las presentaciones y encargarme de las ventas. Esa es la parte más comercial, pero también es muy entretenida y es una ventaja ser mi propio jefe, pero sí, estoy deseando acabarla y estar de nuevo escribiendo otra historia.
ANA RANERA, EL COMERCIO, GIJÓN. Martes 30 de noviembre de 2021
VISITAR FUETE
Extracto de la entrevista realizada por Alejandro Fonseca el día 22 de noviembre de 2021 en el programa La Buena Tarde de RPA, con motivo de la presentación de la novela Caviar para las ratas.

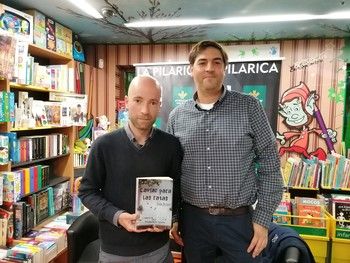
rbt
Todo empezó como hobby y ya va por su cuarto libro publicado. Estamos hablando de Francisco Ajates, que presentó su nuevo trabajo “Caviar para las ratas” (Fa Ediciones) en el espacio cultural de la librería La Pilarica. Esta es la tercera entrega de las aventuras del detective privado Isaac Molina, tras “El último aliento” y “Sueña cuando aún estás vivo”, en la que podemos encontrar una gran variedad de personajes: desde un empresario mejicano a un grupo de nazis. Todos ellos en busca de una pieza de decoración que guarda un tesoro con un gran valor económico. Una novela negra que transcurre por las calles y barrios de Madrid, y en la que el fútbol también juega un papel clave.
Tras escribir “Nicolás” (Fa Ediciones), que nada tiene que ver con las investigaciones de Isaac Molina, Francisco Ajates quiso recuperar las historias del detective. “Este relato de Isaac Molina ya nació en el año 2017, pero después de mi último trabajo me apeteció retomarlo”, dice. Un libro con un título curioso. “Se podría decir que es un poco metafórico. Es una carrera por conseguir algo, y quienes buscan ese algo son un poco ratas”, reconoce. Unos personajes llegados desde diferentes puntos del mundo. “Quise hacer una novela con muchos personajes, muy rápida… que se leyera con agilidad. Al tener tantos hace que el lector no pierda el hilo en ningún momento. Además, son algo extraños… un poco rocambolescos algunos”, apunta Ajates.
La ciudad de Madrid es el escenario por el que se mueven estos protagonistas en busca del preciado objeto. “Tras viajar en los otros dos libros, a Burgos y Cádiz, en esta ocasión todo transcurre en Madrid que es donde vive el detective”, dice el autor, que adelanta que estas aventuras podrían llegar a Asturias próximamente. “Ya hay cosas por ahí”, bromea. Un Isaac Molina que nació como consecuencia de los gustos literarios de Ajates. “Me gusta mucho la novela negra, soy un clasicómano. Me gustan los detectives de los años 40, con el sombrero y la gabardina. La idea era traer un detective de ese estilo a la actualidad, a la española o asturiana. Es un tipo que va solo, no tiene ayudas tecnológicas… sus casos son peculiares. Un hombre natural y socarrón”, señala. Además de sus calles y barrios, uno de los equipos de la capital de España también aparece en el libro. “La frase “toda la culpa es del Real Madrid” es una pequeña guasa. Como yo no soy del Madrid, me apetecía darle un toque de humor. Es una broma literaria, espero que nadie se ofenda”, bromea el autor.
Un Francisco Ajates que cursó la carrera de ingeniería y que comenzó su andadura en la literatura por hobby. En la actualidad ya cuenta hasta con su propio sello editorial. “Hace unos años probé con la primera novela; funcionó bien, me la publicaron enseguida y a partir de ahí ya me metí en este mundo. El tema de la editorial surgió a raíz de la pandemia. Para no comprometerme con ninguna editorial, porque no sabía cómo podría acabar todo, al final decidí auto publicarme, monté una web, esto me llevó a poner en marcha el sello editorial… mucho trabajo, pero muy gratificante”, apunta. Un trabajo que seguirá en el futuro. “La idea es no parar. Tengo otra novela escrita, otro thriller”, comenta.
Y es que el propósito de Ajates es seguir escribiendo para acercarse a sus referencias literarias. “Me encanta Raymond Chandler. De adolescente veía mucho a Philip Marlowe, y ya en la actualidad leo novela americana, John Verdon por ejemplo. No tengo un autor tipo, me gusta leer de todo, ya sea investigación o ciencia ficción…”, dice. También tiene en mente escribir algo diferente a la novela negra. “Tengo alguna idea en mente. La novela negra no solo es escribir, hay que darle mucho a la cabeza para mantener la atención del lector hasta el final, es como especie de cadena que tienes que ir encajando todos los eslabones y sin desvelar nada hasta el final. Me apetece escribir, contar una historia”, adelanta.
Web de Librería La Pilarica de Mieres, Juan San Martín, miércoes 17 de noviembre de 2021
Solitario, socarrón, resolutivo, carismático… Cualquiera de esos adjetivos sería adecuado para resumir la personalidad prototípica de aquellos detectives de sombrero calado y amplia gabardina que, entre los años 30 y los 70, hicieron las delicias de los lectores del ‘género negro’. Un estereotipo que el escritor avilesino Francisco Ajates Rodríguez ha trasladado al presente, en la forma del simpar Isaac Molina, protagonista de una saga que con ‘Caviar para las ratas’, a la sazón cuarta novela de su autor, ya suma tres entregas.
Tras ‘Sueña cuando aún estás vivo’ y ‘El último aliento’, y después de del alto en el camino de Molina que supuso el ‘thriller’ ‘Nicolás’, Ajates ha devuelto a la palestra literaria a su querido investigador, que compagina dicha afición por resolver misterios con su oficio de vigilante de seguridad. Un modelo atípico que ha alimentado esta nueva historia, que ayer presentó en el Valey de Piedras Blancas.
Con esta cuarta obra, Ajates ha consolidado una carrera literaria que, como su antihéroe, compagina con la profesión de ingeniero químico. La suya es una pasión literaria tardía, que comenzó hace cuatro años y que hubo de reconvertir con la covid. «Publiqué mis dos primeras novelas con una editorial; funcionaron muy bien pero, con la pandemia, opté por crear mi propio sello», concreta.
Ahora, con la mirada puesta en explorar otros géneros, Ajates ya planea futuras aventuras para un Molina que, con toda seguridad, «vendrá a Asturias; no sé si a Avilés, aunque él sea de allí, pero sí al Principado. Después de llevarlo por Cádiz, Burgos y Madrid, tengo ganas de que regrese a casa».
La voz de Avilés, Borja Pino, sábado 23 de Octubre de 2021
Martes día 19 de octubre de 2021
Entrevsita de Menchu González en Cope Avilés, con motivo de la presentación de Caviar para las ratas.

El detective privado avilesino Isaac Molina se enfrenta a un nuevo reto en “Caviar para las ratas” la cuarta novela del avilesino Francisco Javier Ajates. Con él hemos charlado en el MEDIODÍA Cope para descubrir por donde va la nueva línea argumental y conocer un poco más sobre el propio autor.
Nacido en Avilés, reside en Castrillón y, aunque es ingeniero químico, la lectura y la escritura le llamaron la atención desde pequeño. No se encoje frente a las dificultades y a raíz de la pandemia decidió crear su propia editorial , Fa Ediciones.
Sobre la nueva aventura del detective Isaac Molina nos ha contado que un trabajo inicialmente sencillo y que acepta porque se lo pagan, acaba convirtiéndose en un relato trepidante.
Si quieres saber más tendrá que leerte el libro que se presenta este viernes día 22 a las 19:00 horas en el Centro Cultural Valey de Piedras Blancas.
Aquí puedes escuchar la entrevista.
Esta semana, todos los que amamos el baloncesto nos hemos quedado huérfanos. Bueno, quizás los de mi generación, más que huérfanos hemos tenido la sensación de haber perdido a un hermano. Y es que después de llevar más de treinta años disfrutando de este fantástico deporte, incluso de manera activa —aunque algunos ya solamente seamos capaces de arrastrar la suela de las zapatillas por el parqué—, y más de veinte viendo como uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país se forjaba un sillón de oro en el olimpo de los dioses de la canasta, enterarse de que por fin se retira ha sido un golpe muy duro. Y no será porque no lo viésemos venir. Su marcha era esperada desde que hace algo más de un año se lesionó de gravedad. Pero hay que reconocer que con la retirada de Pau Gasol, la mejor etapa del baloncesto español, quizás la mejor de todo el deporte de este país, al menos el de selecciones, ha comenzado a escribir su última crónica.
Sin embargo, a pesar de la tristeza de verle partir, la estela que tanto él como sus compañeros han ido dejando tras de sí a medida que avanzaban en su carrera es tan grande y tan brillante, que han iluminado el camino del triunfo con una llama imperecedera. Entre todos, han colocado el baloncesto de este país en un lugar altísimo, y pase lo que pase de aquí en adelante va a ser difícil que alguien nos baje. Es más, el rédito acumulado por este grupo de deportistas desde que en el 98 ganaron su primer título, cuando aún eran unos chavales, es tan descomunal, que la selección española de baloncesto se ha ganado el perdón eterno; por muy mal que se den las cosas en el futuro.
Y de lo que no nos olvidaremos nunca, es de que Pau Gasol era el capitán de este grupo de gladiadores, armados solo con la garra que da el talento. El talento, y el esfuerzo por superarse. Pau Gasol es un grande del deporte, y no solo en sentido literal. Su palmarés es incomparable, y él fue el primero de otros que más tarde hicieron de la excepción, del sueño inalcanzable, algo corriente hoy en día. Porque son ya doce los jugadores a los que Pau Gasol les abrió la puerta de la NBA en el 2001, cuando hasta ese momento solo uno, Fernando Martín, se había atrevido a saltar el charco. No en vano, cuando aquel larguirucho y desgarbado veinteañero llegó a Memphis, parecía imposible que alguien en este país pudiese competir cara a cara con gigantes de la talla de Tim Duncan, Shaquille O’Neal o Kobe Bryant, y sin embargo ahora, la presencia de españoles en la liga de las estrellas es tan habitual, que a cualquiera de nosotros, incluso a los aficionados, nos cuesta completar la lista de nacionales presentes en las filas de equipos norteamericanos. Y esto, aunque ya lo veamos como algo normal, es el mayor de los títulos conquistados en este deporte. Haber conseguido subir el nivel del baloncesto español hasta lograr que compita cara a cara con los mejores del mundo es sin duda nuestra mejor victoria.

Pero más allá de sus logros deportivos, este tipo de 2,13 metros de estatura encarna la definición de Deportista por excelencia. Ha llegado hasta lo más alto sin decir esta boca es mía, sin meterse en charcos dialécticos, respetándose tanto a sí mismo como a los rivales, y qué decir a sus compañeros. Nadie, nunca, y esas son dos palabras muy grandes, casi tanto como él, ha salido a un micrófono a quejarse de su comportamiento, sino todo lo contrario. Y después de lo que ha conseguido, tanto a nivel particular como colectivo, aún sigue llevando la palabra humildad tatuada en la frente. La misma humildad con la que aterrizó en Estados Unidos hace veinte años. Pau es alguien querido por todos, y a partir de ahora, añorado por todos; más aún por los que disfrutamos del baloncesto.
Se ha ido el más grande, para muchos el mejor deportista español de todos los tiempos, pero aunque ya no le volvamos a ver competir, estoy convencido de que su recuerdo en las canchas será eterno, al igual que su camiseta con el número dieciséis colgada en el Staples Center junto a la de otros dioses del baloncesto: Jamaal Wilkes, Jerry West, James Worthy, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Gail Goodrich, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain y claro, Kobe Bryant. Sí, ahí, en el cielo del baloncesto mundial, estará para siempre una camiseta con el nombre de un español grabado en la espalda, para que todo el mundo recuerde que él también fue uno de esos dioses.
Pau, los que amamos este deporte te vamos a echar de menos. Sobre todo los que a tu lado, viéndote crecer como deportista, nos hemos ido haciendo mayores. Mayores, pero orgullosos de verte lograr aquello con lo que antes en este país no nos atrevíamos ni a soñar.
Francisco Ajates
Hay que reconocer que el asunto tiene bemoles. Si no teníamos bastante con una pandemia mundial poniendo en jaque la continuidad de la especia humana, justo ahora que con un poco de suerte el maldito coronavirus aparenta estar dando sus últimos coletazos, aquí en España asaltamos una vez más la banca informativa; ahora de manera involuntaria, alimentando el circo mediático con un desastre natural de dimensiones épicas. Algo que sin duda cincelará las páginas de los libros que cuenten en un futuro la historia de nuestro país.
Y es que desde que el pasado domingo el volcán de La Palma entró en erupción, la repercusión mediática ha sido tal, que sin darnos cuenta nos hemos pasado más de tres días pegados al televisor siguiendo con una expectación desmedida el flemático avance de esa lengua de lava que parece no querer detenerse nunca. Es más, llevamos tanto tiempo escuchando a diferentes expertos en fenómenos geológicos qué es lo que ocurrirá cuando alcance el agua del mar, que hasta he leído en algún sitio, medio en broma medio en serio, que en la costa de Florida, sí, en Florida, a más de 6.000 km, ha subido no sé cuántos puntos la contratación de seguros de hogar. No fuera a ser que las previsiones de alguno de estos agoreros televisivos se cumplan, y los habitantes de la costa atlántica en Estados Unidos se levanten uno de estos días con olas de diez metros como consecuencia del tan ansiado chapuzón de lava canaria.
El verdadero problema de este maremoto informativo es que como siempre, terminará pasando. E igual que la lava cuando deje de salir del volcán y se enfríe, los medios congelarán la noticia, y el asunto dejará un regusto tremendamente amargo para los cientos de familias que estos días están viendo cómo su vida entera es engullida por un río de magma incandescente. Una lengua burlona que se ríe de todos mientras muchos, los políticos sobre todo, posan delante de ella para no perder la oportunidad de captar el momento y de, por qué no, ocupar un espacio televisivo cuando el interés por lo excepcional hace que las audiencias se multipliquen.
Quizás sea que con el tiempo me he vuelto un tanto descreído con esta clase política que padecemos, pero más allá de lo dramático que me parece que alguien pierda su casa, sus pertenencias, su vida entera en un segundo y sin poder hacer nada por evitarlo, me ha parecido un poco cómico ver estos días a varios políticos españoles desfilando por La Palma para «solidarizarse» con el pueblo canario. Es más, la imagen de alguno de ellos me ha traído irremediablemente a la memoria otra en la que el alcalde Joe Quimby de los Simpson se bañaba en un lago radioactivo en Springfield, allá por los noventa, intentando demostrar delante de la prensa que el agua era perfecta para el baño. Espero que a ninguno ahora se le ocurra meter los pies en la lava con el objetivo de probar que la nuestra, la española, tiene beneficios para la salud de los turistas que vengan a visitarnos —que alguien se lo diga a Reyes Maroto—; no vaya a ser que algún guiri lo tome en serio, y decida cambiar la moda del rojo cangrejo al sol del mediodía por la del negro tizón a la brasa de un volcán en erupción.
Lo siento mucho, pero no me los creo. No me creo a los que van ahora, que sin duda no irían si aquello no estuviese llenito de cámaras, como tampoco me creo a los que los critican desde la distancia, porque estoy seguro de que durante los próximos días no perderán la ocasión de protagonizar su particular excursión a la isla. Y si no, al tiempo. Veréis cómo todos, toditos, encuentran un motivo para acercarse a La Palma y no perder la oportunidad de salir en la foto.
Lo que sí me gustaría es que dentro de un año, cuando muchas de estas familias que lo han perdido todo aún se encuentren en litigios con el Consorcio de Compensación de Seguros para recibir su indemnización, seguramente viviendo malamente en casa de un familiar y gracias a la ayuda de alguna subvención temporal que más tarde deberán declarar a hacienda, alguno de estos políticos que ahora está en primera línea de fuego regrese allí sin cámaras de por medio, y con un cheque en la mano para que esta pobre gente pueda comenzar a rehacer su vida.
Me temo que eso no ocurrirá nunca. Y si sucediera, se convertiría en algo tan excepcional, que sí que sería verdaderamente digno de llenar las páginas de los noticiarios.
Francisco Ajates